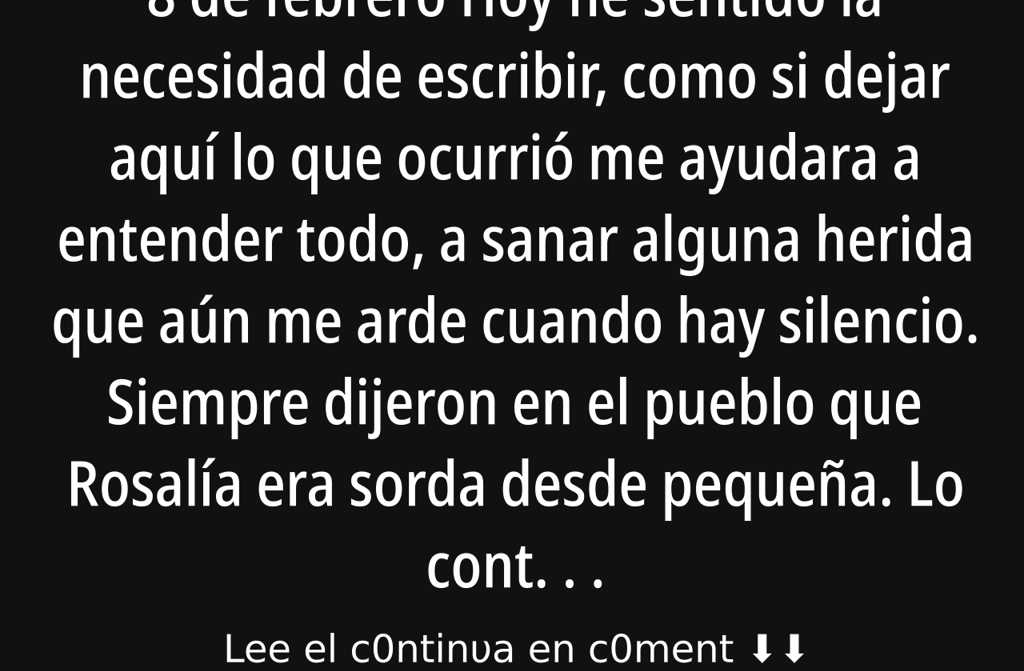8 de febrero
Hoy he sentido la necesidad de escribir, como si dejar aquí lo que ocurrió me ayudara a entender todo, a sanar alguna herida que aún me arde cuando hay silencio.
Siempre dijeron en el pueblo que Rosalía era sorda desde pequeña. Lo contaban como quien enumera una verdad inconmovible, de esas que, a fuerza de ser repetidas, nadie se atreve a poner en duda. En nuestra villa, esa acusación era una condena: no escucha, no sirve, no importa. Para demasiados, Rosalía era poco más que un estorbo callado, una sombra que se movía de casa en casa porque su tía Jacinta así lo decidía.
Y Jacinta, por supuesto, nunca perdía ocasión de recordárselo a cualquiera que quisiera escuchar o, en realidad, a quien no pudiera escaparse.
Recuerdo esa mañana gélida en la plaza mayor de Sigüenza, cuando el cielo estaba tan bajo que parecía apretar a los tejados, y los vendedores montaban sus puestos, discutiendo a voces con los campesinos sobre el precio de las patatas y del trigo, como si la penuria fuera nuestro pan de cada día.
Jacinta sujetó a Rosalía del brazo, la arrastró cerca del bullicio y lanzó su pregón:
¿Quién quiere una moza fuerte para las faenas? No da ruido, apenas come y, además, no se quejará nunca. Os lo aseguro.
Sentí las miradas clavarse en Rosalía, que bajaba la cabeza y retorcía los dedos en el delantal. Ya conocía de memoria esa ceremonia: la exposición, las burlas, la etiqueta prendida del cuello como una maldición.
Es sorda insistía Jacinta, señalándola. Desde que era cría. Pero sabe lavar, guisar y barrer. Y lo mejor: ni rechista aunque le griten al oído.
Las carcajadas fueron secas, hirientes. Rosalía no se movió. Había aprendido que el mutismo era protección. Pero yo sabía lo que no veían los demás: por dentro, cada palabra entraba nítida, punzante, como si líos de zarza rasgaran la piel.
Porque Rosalía sí escuchaba. Siempre lo había hecho.
Después de que sus padres murieran, Jacinta la llevó al médico de la villa. Rosalía recordaba perfectamente aquel día: el olor a yodo, el susurro del doctor diciendo que la fiebre no había dañado nada más que el corazón. Pero Jacinta le apretó el brazo antes de salir de la consulta y, con voz amenazadora, le dijo:
Si hablas, nadie te querrá jamás. Nos conviene el silencio.
Y Rosalía callaba.
Primero por susto.
Luego por inercia.
Y por fin, porque el callar la salvaguardaba cada día.
Hasta que llegó Mateo.
Mateo vino a Sigüenza para proveerse de simientes y herramientas para la explotación que tenía a las afueras. Era reservado y solitario, conocido por el olivar que había levantado con sus propias manos desde que la desgracia lo dejó sin esposa ni hijo. No le gustaban los corrillos ni el habla fácil; algunos lo respetaban, otros le llamaban el huraño.
Estaba apilando sacos de cereal cuando oyó el griterío.
Se volvió.
Vio a Jacinta gesticular con desprecio.
Vio a la chica encogida, rodeada de ojos curiosos.
Y algo se le revolvió por dentro.
No era compasión, era furia.
¿Cuánto pides? preguntó Mateo mientras se acercaba, serio.
Jacinta sonrió con la boca apretada.
Cincuenta euros.
Te doy veinte.
Treinta y cinco. La he criado yo desde que perdió a los padres.
Mateo sacó veinticinco euros del monedero y los tendió con decisión.
Esto o nada.
Jacinta titubeó, codiciosa. No tardó en arrebatárselos de la mano.
Trato hecho, pero no vengas luego a llorar. Es sorda.
Mateo no respondió. Le hizo un gesto a Rosalía para que se acercara.
Y, por primera vez, ella alzó los ojos.
Se le heló la sangre. En la mirada de Mateo no había burla ni compasión. Había dignidad. Había algo que casi había olvidado: respeto. Una mirada que decía: te reconozco.
Subieron a la carreta. Mateo la arropó con una manta gruesa de lana. Conforme se alejaban por el camino blanco, Rosalía miró una vez más hacia la plaza. Jacinta había empezado a contar los billetes, ignorándola por completo.
Durante el trayecto, la nieve comenzó a cuajar sobre los campos púrpuras. Mateo conducía en silencio. Rosalía lo espiaba de reojo, oyendo a la perfección la cadencia de su respiración, el chasquido del látigo, el crujir de las ruedas sobre la escarcha.
En la casa del campo, el hogar crepitaba y una olla con puchero desprendía olor a gloria.
Mateo le señaló la silla junto al fuego.
Aquí nadie te va a hacer daño murmuró, sin saber que ella escuchaba hasta el último detalle.
Rosalía sintió un nudo extraño en el estómago.
Esa noche, durante la cena, Mateo alzó la voz grave.
Puedes estar tranquila. Nadie te va a forzar a nada aquí. Si al amanecer quieres marcharte, te llevo de vuelta a la villa y asunto resuelto.
Rosalía agachó la cabeza.
Y, por primera vez en mucho tiempo, respondió.
Gracias.
La palabra sonó como un aldabonazo en la estancia.
Mateo levantó la vista, perplejo.
¿Perdona?
Rosalía tragó saliva y le temblaron las manos.
No soy sordasusurró apenas. Nunca lo fui.
El silencio se volvió denso.
Mateo no gritó. No se ofendió. La observó durante unos minutos.
¿Desde cuándo puedes oír? quiso saber, al fin.
Siempre.
Ella desgranó la historia. La amenaza. El miedo. Los años aguantando humillaciones.
Al terminar, aguardó el desprecio.
Mateo se levantó, echó más leña al fuego y dijo en voz baja:
Pues vamos a empezar de cero. Aquí nadie más te va a mandar callar.
Los días fueron pasando. Rosalía trabajaba en la finca, pero Mateo jamás la trató como sirvienta. Le enseñó a escribir mejor, a apuntar las cuentas, a regatear en el mercado de abastos.
Pronto la villa empezó a cuchichear.
Hasta que Jacinta regresó.
He venido a buscarla demandó, furiosa. Me ha engañado. Nunca fue sorda.
Mateo la enfrentó, sereno.
Eso ya lo sé. Y ahora todo el pueblo también.
A su espalda aparecieron el alguacil, el médico y dos tenderos que atestiguaron lo que habían visto y oído.
Rosalía se adelantó y dijo firme:
Sé defenderme sola.
Jacinta se puso lívida.
El juicio fue rápido.
Los abusos, probados.
Las amenazas, confirmadas.
Jacinta perdió la tutela. Y el respeto.
Meses después, la finca florecía. Rosalía ya no huía de las miradas. En el mercado, su voz se escuchaba alto y claro. Cuando hablaba, la gente la escuchaba.
Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos de trigo, Mateo la miró a los ojos.
Nunca te compré dijo. Te quise aquí.
Rosalía sonrió.
Y yo he decidido quedarme.
Años después, en la villa, se escuchó decir:
La chica de la que decían que era sorda Era la que mejor escuchaba.
Y, por primera vez, esa historia ya no dolía.