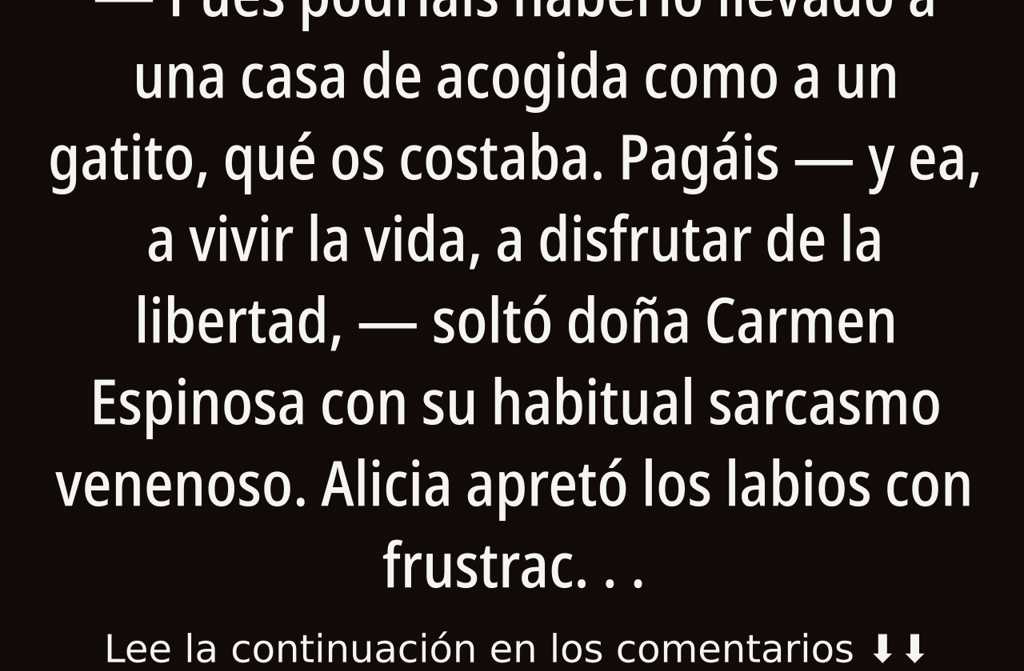Pues podríais haberlo llevado a una casa de acogida como a un gatito, qué os costaba. Pagáis y ea, a vivir la vida, a disfrutar de la libertad, soltó doña Carmen Espinosa con su habitual sarcasmo venenoso.
Alicia apretó los labios con frustración y tiró bruscamente de la cremallera de la maleta, pero de poco sirvió. Se atascó, como siempre pasaba cada vez que su suegra repetía la misma cantinela cuando los jóvenes planeaban unas vacaciones.
Mamá, basta ya, intentó calmarla Javier, el marido de Alicia. Mateo también va de vacaciones, sólo que al pueblo. Ni es con desconocidos, sino con mis padres. Allí tendrá aire puro, el huerto, una piscinita hinchable y leche fresca de la aldea cada día. Lo mejor para su edad.
¡Eso no es vacaciones, es destierro! exclamó doña Carmen, alzando las manos. ¡El niño tiene tres años y a esa edad necesita a sus padres! ¿Y los padres? ¡Se van a Madrid, a meterse en los museos! ¿Y el chiquillo? ¿No necesita cultura ni desarrollo?
Alicia, al fin, domó la cremallera, respiró hondo, y miró fijamente a su suegra.
Ahora mismo, no. Ante todo necesita rutina, siesta, y el orinal a mano. No un vuelo de nueve horas con escala, ni cambio de horarios ni paseo por la ciudad. Dígame, doña Carmen, ¿cuándo fue la última vez que llevó a su nieto al parque siquiera?
¡Yo ya cumplí con mi hijo! respondió ofendida la suegra, sacando pecho. Siempre lo llevaba a todas partes y no pasó nada, aquí estoy. Pero a vosotros sólo os importa la comodidad. Hay que pensar más en los demás, y no solo en uno mismo.
¡Justo! casi gritó Alicia. ¡En los demás! En los que se subirán en el avión y aguantarán el berrinche de su nieto durante horas. O los que vayan de excursión y quieran escuchar al guía, no me canso, tengo sed, me duele la pierna, cuándo nos vamos a casa. Viajar con un niño de tres años no es descansar, doña Carmen. Es una tortura. Y también para Mateo.
Su suegra hizo un mohín de desaprobación y desvió la mirada.
Ya veo, jugasteis lo suficiente a ser padres. Os queréis librar de él cuanto antes. Si quisierais, podríais adaptar el viaje al niño…
Alicia cerró los ojos, respiró y empezó a contar mentalmente hasta cien. Si doña Carmen supiera el infierno que fue el último viaje, tal vez mediría mejor sus palabras. Pero, claro, ella nunca participaba de verdad en la crianza de Mateo.
Alicia lo recordaba muy bien: desde ese viaje le temblaba el párpado izquierdo durante un mes.
…Fue el verano anterior. Inocentes ellos, decidieron ir a la finca de unos amigos a las afueras de Toledo, apenas cien kilómetros. Los amigos tenían también una niña, columpios, y un jardín grande. Sonaba prometedor.
Pero desde el principio, todo torcido.
El coche no arrancó. Los amigos esperando, el cordero ya marinado Tuvieron que correr a comprar billetes de tren de cercanías.
Y como si no fuera suficiente, el tiempo les jugó una mala pasada. Treinta y cinco grados a la sombra. Los aires acondicionados del recuerdo, rotos. Las ventanas abiertas no servían de nada y el vagón iba tan lleno que no cabía un alfiler.
Mateo aguantó diez minutos. Luego empezó a lloriquear, después se quejaba de calor y aburrimiento, y al rato quiso recorrer todo el vagón.
¡Déjame bajar! gritaba arqueando la espalda mientras Javier lo sujetaba. ¡Quiero ir allí!
Cálmate, Mateo, no puedes. Allí hay señores sentados, contestaba Javier, rojo del esfuerzo y la vergüenza, intentando sujetar a su hijo.
¡No quiero estar sentado! ¡Aaah!
El grito de Mateo podía con el traqueteo del tren e incluso con la voz del revisor. Los pasajeros primero miraban con lástima, luego con fastidio, y tras media hora, con abierta inquina. Una señora de blusa blanca les hizo una observación, y Mateo, en un arrebato, sopló el zumo que llevaba en la mano, salpicando a Javier, a Alicia y, por supuesto, a la señora.
El escándalo fue de categoría. Gritos, disculpas llorosas de Alicia, quien casi suplicó que aceptaran unos euros de los que llevaba de sobra como compensación. Mateo llorando a grito pelado, Javier rechinando los dientes.
Hora y media de calvario. Y cuando al fin llegaron a la estación, ya no quedaban fuerzas para nada. Mateo, tenso por todo, no durmió la siesta, estuvo de mal humor hasta la cena y casi tumba el brasero. La vuelta fue igual o peor.
Todo para apenas hora y media de camino. ¿Una semana de excursiones dice doña Carmen? Ni pensarlo. Era un suplicio para todos.
Es que no lo educáis, solía sentenciar su suegra, cada vez que Alicia trataba de justificar algo.
Doña Carmen era pedagoga teórica: venía una vez cada dos semanas, traía galletas o chocolate (al que Mateo era alérgico, aunque se lo habían repetido mil veces), se encariñaba veinte minutos y luego desaparecía. Quizá una foto para el Facebook y listo.
¿Pero a usted qué más le da, doña Carmen, con quién esté Mateo? llegó a preguntar Alicia una vez. Si ni siquiera se va con usted.
¡Y tampoco tengo por qué! Bastante tiene con sus padres. Si fuera por un hospital o una emergencia, ayudaba. Pero así… Lo soltáis como si fuera un gatito, porque no sabéis qué hacer con él.
Aquellas discusiones minaban la paciencia de Alicia y Javier, pero iban remando. La suegra, convencida de su razón, nunca escuchaba nada.
La vida, como siempre, acabó enseñando.
Cuatro años pasaron volando. Mateo cumplió siete: ya era un crío hecho y derecho, hablaba de todo, iba al cole, hacía extraescolares
En la vida de doña Carmen también cambió todo, aunque para peor. Se quedó viuda. La casa, antes llena del ruido de la tele y del paso cansado de su marido, se volvió silenciosa. Tal vez por esa soledad, o por orgullo, doña Carmen se animó a un acto de generosidad inaudita.
Traedme al niño, anunció magnánima. Ya no es un bebé, seguro que nos entendemos.
¿De verdad está segura, Carmen? preguntó Alicia con cautela. Mateo es muy inquieto, demanda mucha atención. Bueno, o algún ordenador, al menos.
¡Anda, no vengas a enseñarme! bufó la suegra. Yo crié a mi hijo, ¿no voy a superar esto? Leeremos juntos, jugamos a la oca, no nos hace falta un ordenador para divertirnos. Traédmelo.
Con el alma en vilo y los dedos cruzados, se lo llevaron. Dos semanas enteras. Ellos, mientras, aprovecharon para ir un fin de semana a un balneario: Alicia sentía que no duraría mucho su paz.
No se equivocó.
Doña Carmen soñó con la estampa: el nieto, impecable, hojeando una enciclopedia de animales, ella calcetando a su lado y soltando alguna reflexión sabia de vez en cuando. Luego, comerían sopa y saldrían cogidos de la mano de paseo.
Media hora después de irse los padres, esa fantasía se vino abajo.
Abuela, me aburro, anunció Mateo. ¿Tienes tablet?
No, hijo, ¿de dónde voy a sacar una?
Pues juguemos a apocalipsis zombi. Tú eres el zombi, yo el superviviente.
¿Qué apocalipsis ni qué niño muerto? Siéntate y colorea, que te compré un cuaderno.
No quiero pintar, eso es para niños pequeños, Mateo empezó a dar vueltas alrededor del sofá. ¡Venga, abuela, juega! ¡Mira lo que hago! ¡Mira! ¡Estás sin mirar!
No paraba quieto ni un segundo. Igual era un avión, que hacía ruido con las tapas de las ollas, o intentaba implicar a la abuela en otro plan incomprensible. Ni cuentos de animales ni el Mecano antiguo le hacían gracia. Quería público, compañero de juegos y animador particular, todo en uno. Cada tres minutos: Abuela, ¿por qué…?, Abuela, ¿y si jugamos a…?, ¡Abuela, mira!
A la hora de comer, doña Carmen sentía que la había atropellado un tranvía.
Y lo peor estaba por llegar. Doña Carmen se esmeró y preparó sopa de ternera, un lujo para ella.
Pero Mateo miró la sopa como si viera sapos y frunció la nariz.
Eso no me gusta.
¿Y eso por qué?
Tiene cebolla cocida, y no me gusta.
¡Pero si es buenísima! Venga, come.
Que no quiero.
¿Y qué quieres entonces?
Macarrones con queso y una salchicha cortada en forma de pulpo.
La suegra lo miró ojiplática. Eso no lo había aprendido nunca.
¡Esto no es un restaurante! replicó.
Mateo se encogió de hombros y se fue a montar una cabaña con los cojines, las sillas y la lámpara de pie.
Al oscurecer, los altibajos de tensión de doña Carmen eran una montaña rusa. No podía sentarse ni un momento que Mateo se le subía encima a saltar, gritando ¡Arriba, que vienen los enemigos! No podía poner las noticias porque el nieto exigía dibujos (que aburrido argumentaba), y lejos de calmarlo, se revolucionaba más.
Mientras, Javier y Alicia se relajaban en la terraza del bungalow, mirando el atardecer y escuchando las brasas crepitar.
Qué silencio más dulce, suspiró Alicia, cerrando los ojos. Casi parece un sueño Igual no deberíamos criticar tanto a tu madre.
En ese momento sonó el móvil de Javier.
¿Mamá?
¡Venid ahora mismo! chilló doña Carmen nada más responder. ¡Llevároslo! ¡Ya!
Mamá, ¿qué pasa? ¿Estáis bien?
¡Una pesadilla! ¡Vuestro hijo es insufrible! ¡Me ha destrozado media casa! ¡No come! ¡Salta encima de mí! ¡De aquí a una hora me da algo, o llamo a urgencias y a la policía a que se lo lleven! ¡Se acabó!
Colgó.
Alicia dejó la copa de vino. Se quedó el vaso a medias y la carne sin asar.
Bueno, recoge, murmuró Javier con resignación. Se acabó lo bueno…
Viajaron callados, llenos de rabia e impotencia: fue idea de doña Carmen y ahora se rendía.
Al llegar, la puerta se abrió al primer toque. Doña Carmen, pálida, olía a valeriana y parecía haber sobrevivido a una guerra. Mateo, en cambio, salió alegre y sonriente.
Menos mal, suspiró su abuela, prácticamente empujando al nieto. Llevároslo. No me pidáis esto nada más. ¿Qué habéis criado? ¡Un monstruo! ¡Que si no le gusta la cebolla, que si se aburre, que si hay que saltar encima de la abuela!
Es sólo un niño, mamá, contestó Javier, seco, cogiendo a Mateo de la mano. Niño sano y movido, ya te lo advertimos. Dijiste que podías con él.
¡Pensé que era un niño normal! ¡Le hace falta el médico! Doña Carmen se llevó la mano al pecho. Idos de una vez, necesito reposo, que me va a dar un patatús.
Ya en el coche, Mateo preguntó acomodándose:
Mamá, ¿cuándo iremos a ver al abuelo José y la abuela Luisa?
Pronto, hijo. Seguro que pronto.
Menos mal musitó soñoliento. Porque la abuela Carmen es rara. Grita mucho y no juega nada, y su sopa está malísima.
Desde aquella tarde doña Carmen dejó de preguntar con quién se quedaba el niño ni se opuso cuando se iban de vacaciones. Solo les deseaba buen viaje.
Y Mateo siguió pasando los veranos en casa de los padres de Alicia, buscando gusanos con el abuelo, jugando a guerritas, y comiendo la sopa de su abuela, sin cebolla, porque la abuela Luisa sí conocía los gustos de su nieto.
La relación con su suegra no mejoró, pero eso a Alicia ya no le rondaba la cabeza. Al menos, nadie volvió a educarla a ella. Y doña Carmen se quedó con su razón y las enciclopedias intactas, que a nadie interesaban.