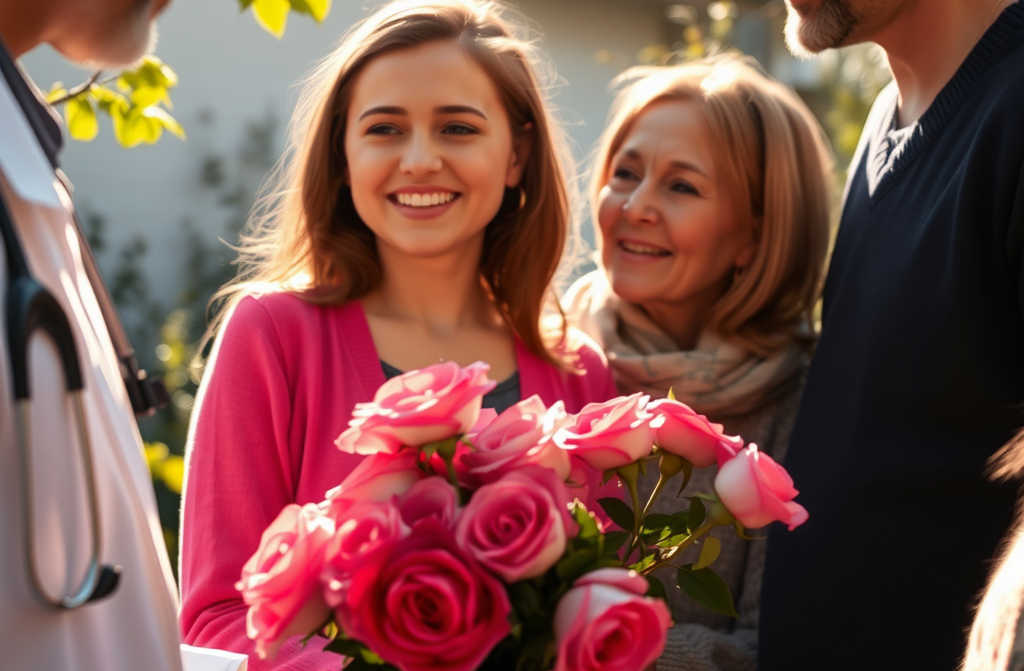Verlo con mis propios ojos
Tras una terrible tragedia, la pérdida de mi esposa y de mi hija de seis años en un accidente, mi vida se detuvo. Recuperarme me llevó mucho tiempo; estuve casi medio año ingresado en una clínica y no quería ver a nadie. Solo mi madre, siempre paciente, se mantuvo a mi lado y poco a poco me hablaba para sacarme del pozo. Hasta que un día me dijo:
Hijo, el negocio de tu esposa está al borde del abismo. Ramón apenas puede mantenerlo a flote. Me llamó para que te dijera algo. Por suerte, él es buena persona, pero…
Esa conversación me dio el empujón que necesitaba para reaccionar un poco después de meses en barbecho.
Es verdad, mamá. Necesito ocuparme, seguro que a mi Lucía le gustaría que siguiese adelante con su proyecto. Menos mal que aprendí algo de ella, como si presintiese que lo necesitaría.
Volví a trabajar y conseguí mantener el negocio familiar, pero si bien el trabajo ocupaba mi mente, el hueco que dejó mi pequeña hija era imposible de llenar.
Un día, mi madre me aconsejó algo que al principio me sorprendió:
Hijo, deberías considerar acoger a una niña de algún centro de menores. Busca a una que lo haya pasado todavía peor que tú. Si la ayudas, quizá encuentres también la redención que buscas.
Le di muchas vueltas y, al final, comprendí que tenía razón. Así que me planté en un centro de acogida, aunque soy consciente de que jamás nadie podría llenar el vacío de mi hija de sangre.
Allí conocí a Inés, que había llegado al mundo casi ciega. Sus padres, pese a ser ambos universitarios y personas cultas, no soportaron la noticia del diagnóstico y la abandonaron. El miedo y la cobardía no entienden de títulos ni de familias.
Inés, a la que llamaron así en el hospicio, apenas distinguía sombras. Creció en el centro, se aprendió a leer al tacto, se enamoró de las historias de hadas y soñaba con que algún día una hada buena la rescatase.
Casi al cumplir los siete años, apareció su hada. Bella, resuelta y elegante, pero tremendamente marcada por la tristeza. Inés, aunque no pudo verla del todo, supo que era buena. Cuando llegué, la directora del centro se extrañó de que quisiera adoptar a una niña con discapacidad. No quise entrar en detalles; simplemente contesté que tenía recursos y voluntad para ayudar a una niña que lo necesitase.
Cuando me presentaron a Inés, la sentí mía al instante. Tenía cabello rubio como el trigo y unos ojos azules enormes, profundos, pero perdidos en la penumbra.
¿Quién es? pregunté, sin poder apartar los ojos de la niña.
Esta es nuestra Inés, es pura bondad y dulzura respondió la educadora.
Es la mía, lo sé seguro, decidí en ese momento.
Inés y yo nos convertimos en el uno para el otro. Su llegada cambió mi vida y me devolvió la esperanza. Consulté con médicos y, tras varias pruebas, nos dieron una pequeña esperanza: una operación antes de que empezase el colegio podría mejorarle la visión, aunque tendría que llevar gafas de por vida.
Tomé la decisión y la operaron, pero el resultado fue modesto; la vista seguía siendo muy limitada. Había otra posibilidad, pero tocaría esperar a que creciese un poco más. El tiempo pasó mientras yo le dedicaba todo mi amor y energías. El negocio prosperaba, pero mi vida giraba por completo en torno a mi hija adoptiva.
Inés creció con una belleza que parecía de otro mundo. Acabó la universidad y, pese a nunca haber sido mimada, era agradecida y ya trabajaba conmigo en la empresa. Era inevitable sentir cierto recelo con quien la rodeaba; temía que algún oportunista quisiera aprovecharse de su bondad y, por supuesto, de su dote. Si veía alguna sombra de interés sospechoso, lo dejaba claro para que nadie se hiciese ilusiones fáciles.
Y así llegó el amor a la vida de Inés. Tuve ocasión de conocer a Martín, el afortunado joven, y no le vi segundas intenciones, así que di mi bendición. Poco después él le propuso matrimonio. Preparaban la boda y, medio año después, Inés se sometería a la gran operación definitiva para recuperar la vista.
Martín era atento y cariñoso, pero a veces intuí algo artificial en su trato. Sin embargo, apartaba esos pensamientos de mi cabeza. Un día fueron juntos a un restaurante a las afueras de Madrid a cerrar los detalles de la celebración. Allí, mientras esperaban, Martín dejó el móvil sobre la mesa y tuvo que salir por la alarma del coche.
En ese rato, el móvil comenzó a sonar insistentemente. Inés dudó en cogerlo, pero al final contestó. Al otro lado, la madre de Martín, Mercedes, sin saber quién la escuchaba, lanzó la bomba:
Martín, hijo, ya tengo el plan para quitarnos de encima a la ciega de Inés. Una amiga tiene dos plazas para un viaje a los Picos de Europa. Id tras la boda, y en una de las rutas haz que tu mujercita “tropiece”. Luego acude a la Guardia Civil y di que se ha perdido. Pon cara de dolorido viudo y pide ayuda. Seguro que se lo tragan. Si la dejáis aquí, luego no podrán operarla y tendrás toda la herencia para ti. No dejes pasar una fortuna así, hijo.
La conversación acabó de repente y Inés dejó el teléfono como si ardiera.
“Así que su madre quiere matarme… ¿y él también?,” se le heló la sangre. Hace un momento era la novia más feliz y, de golpe, se derrumbaba todo. Martín no había escuchado la conversación, así que ella intentó no perder los nervios. En ese momento volvió:
Raro, no he visto nada en el coche. Igual fue un gato o algo. ¿Ha pasado algo aquí?
En ese momento le llamaron al móvil y, tras colgar rápido, me dijo:
Tengo que ir al despacho, asuntos urgentes. ¿Te quedas aquí hasta que venga tu madre?
Sí, prefiero esperar a que llegue mi madre le contestó Inés, controlando el temblor en la voz.
Martín se marchó y ella, sola, no pudo aguantar más y rompió a llorar. Una camarera, familiar de la familia, se acercó a preocuparse por ella.
Al cabo de un rato, llegué yo al restaurante. Me alarmó la angustia en la voz de mi hija cuando me llamó y llegué todo lo rápido que pude.
Inés, me tienes preocupado, ¿qué ha pasado?
Mamá… quieren matarme logró decir por fin, rota en lágrimas.
Le costó articular palabra, pero me lo contó todo: la llamada de Mercedes, el plan infame, y cómo pensaba que ni siquiera se han dado cuenta de que no hablaban con Martín sino con ella. Tras recomponernos, el propio Martín llamó a Inés.
¿Qué tal? ¿Ya ha llegado tu madre? ¿Todo bien para la boda?
Cogí el teléfono.
Hola, Martín. Qué casualidad que hayamos descubierto tus planes y los de tu madre justo a tiempo. Sé lo de las plazas para el viaje… y sé lo que tramaba Mercedes.
Intentó negar todo, primero sorprendido, luego acorralado.
¿De qué hablas? ¿Un viaje…? No sé nada…
De convertirte en viudo, de fortuna rápida y de la “torpeza accidental” en la montaña. Espero que sepas que si ese móvil llega a la policía, podrán recuperar esa llamada.
Martín no supo qué responder durante unos segundos.
No era yo… fue idea de mi madre…
Eres un miserable, y encima te excusas detrás de tu madre. Adiós, Martín.
Al día siguiente, Martín abandonó Madrid precipitadamente. Reprochó a su madre que la llamada arruinó todo e incluso se llevó el dinero de ella para huir, temiendo acabar ante la policía. Mercedes se refugió en casa de una amiga en Zaragoza.
La operación a ojos vista
Poco después, por fin le hicieron la operación a Inés en una prestigiosa clínica oftalmológica de Madrid. Yo no me separé de su lado. El cirujano, Javier Ortiz, era joven y atento, y no ocultaba su admiración por mi hija. Lo vi enseguida; se sonrojaba cada vez que trataba con ella y, el día de retirar la venda, llegó con un gran ramo de rosas.
Inés apenas pudo creer lo que veía: por primera vez vio el mundo con claridad, el ramo y al apuesto médico de ojos grises. Lloró de alegría y Javier se apresuró a consolarla.
Desde entonces, aunque Inés necesitó seguir usando gafas, todo aquello ya no importaba.
Al año siguiente celebramos una hermosa boda. Poco después, nació una niña preciosa, con los ojos grises de su padre. Inés al fin encontró la felicidad junto a un hombre bueno y protector.
Hoy sé que, incluso en la profundidad del dolor y la traición, hay segundas oportunidades que devuelven la luz. Aprendí que solo viendo con el corazón y la verdad se puede volver a creer.