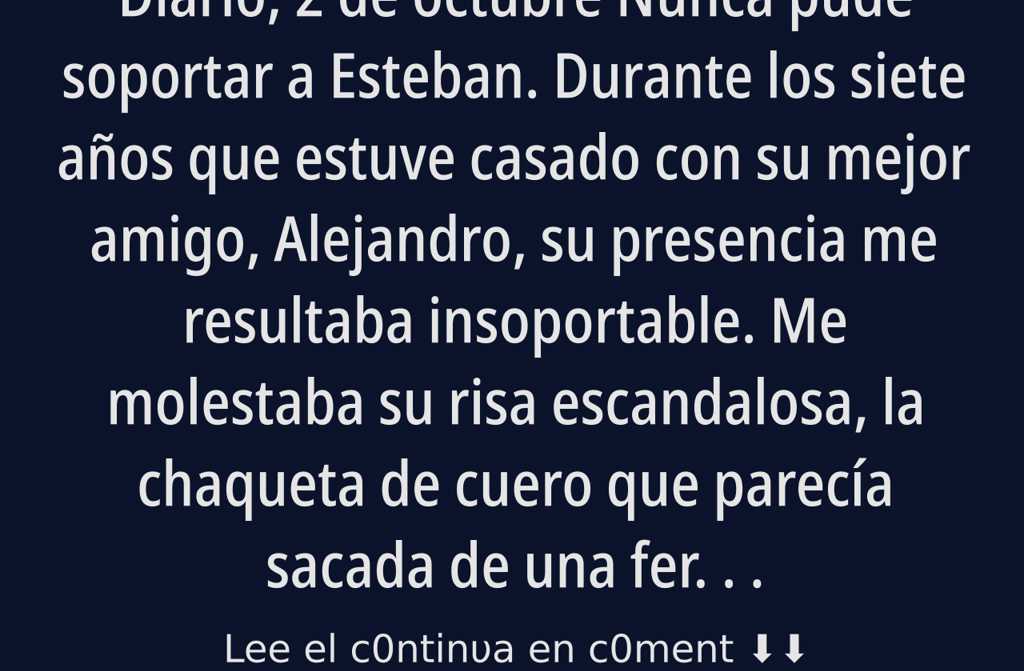Diario, 2 de octubre
Nunca pude soportar a Esteban. Durante los siete años que estuve casado con su mejor amigo, Alejandro, su presencia me resultaba insoportable.
Me molestaba su risa escandalosa, la chaqueta de cuero que parecía sacada de una feria, y especialmente esa costumbre de darle una palmada a Álex en la espalda mientras gritaba: ¡Tío, adivino, tu señora otra vez con la mosca detrás de la oreja! Eso me hacía hervir la sangre.
Alejandro solía quitarle importancia: Es un caso, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho, de oro puro. Y entonces me enfadaba más aún con mi marido, porque un buen corazón no es excusa para amargarme la velada.
Cuando Alejandro falleció resbaló, cayó, así de absurdo , Esteban se presentó en el funeral con esa chaquetilla ridícula, apartándose de todos. Quieto, callado, mirando al horizonte, como si viera algo que nadie más veía.
Yo, al verle, solo podía pensar: Por fin. Ya dejará de aparecerse. Menos mal.
Pero no se despegó. Una semana después, fue a mi apartamento, que parecía aún más silencioso y vacío desde que nos quedamos solos.
Clotilde balbuceó, incómodo, déjame pelar unas patatas o, no sé, lo que necesites…
No hace falta le respondí con esa voz hueca de quien ya no siente nada.
Sí hace insistió, colándose como si tal cosa hasta la entrada.
Así empezó todo.
Esteban reparaba cualquier cosa que se estropeara. A veces me preguntaba si no las rompía él mismo solo para tener excusa para venir. Traía la compra con bolsas enormes, como si esperara un asedio, y se llevaba a mi hijo Tomás al parque, de donde volvía el niño charlatán y rojo como una amapola, cosa que dolía porque con Alejandro siempre volvía circunspecto y tranquilo.
El dolor era mi único compañero. Feroz cuando encontraba un viejo calcetín de Álex. Sordo y persistente mientras preparaba dos tazas de té por costumbre. Y punzante, casi divertido, cuando veía a Esteban poner la vajilla en cualquier sitio menos donde debía.
Era un recordatorio viviente de Alejandro, como un espejo torcido. Yo sufría con su presencia, pero pronto comprendí que me daba pánico que también se fuera: solo quedaría el vacío absoluto.
Las amigas murmuraban: Clotilde, ese hombre lleva años pillado por ti, ¡aprovecha!. Mamá recalcaba: Es buen hombre. Cuídalo. No lo eches. Pero yo solo podía enfadarme, convencida de que Esteban estaba robándome el duelo y pretendía sustituirlo con sus atenciones intrusas.
Un día, cuando apareció con otra bolsa repleta de patatas (¡están de oferta!), exploté:
¡Basta, Esteban! Nos apañamos bien. Me doy cuenta de que te empeñas en cuidarnos, pero yo no estoy preparada. Ni lo estaré. Tú eres el amigo de Álex. Quédate en ese papel, por favor.
Esperaba que se molestara, que buscara alguna excusa. Pero simplemente enrojeció, bajó la mirada y dijo:
Entiendo. Perdón.
Y se fue. Su ausencia resonó más que todas sus palabras.
Tomás me preguntaba: ¿Y el tío Esteban? ¿Por qué ya no viene?. Yo, abrazando a mi hijo, solo podía pensar: Porque he sido idiota. He echado fuera al único que venía a dar, no a pedir.
Dos semanas después regresó. Llamó al timbre en plena noche. Olía a lluvia y a orujo. Los ojos turbios, pero tozudos:
¿Puedo pasar? Un minuto solo. Quiero decirte algo y me iré.
Le dejé pasar.
Se sentó en el taburete de la entrada, sin quitarse la chaqueta mojada.
No debería dijo con la voz rota, nervioso, pero ya no puedo guardar esto. Es verdad, me he comportado como un idiota. Pero le di mi palabra.
Me quedé helado junto a la pared.
¿Qué palabra?
Alzó la mirada. Dolía solo verlo.
Lo sabía, Clotilde. No con certeza, pero se lo imaginaba. Tenía una bomba en la cabeza, ¿lo entiendes? Un aneurisma. Los médicos le dieron uno, quizás dos años. No quiso asustarte, pero a mí sí me lo contó. Un mes antes de la caída.
El suelo bajo mis pies se vino abajo. Me deslicé por la pared hasta el suelo, con el corazón a punto de salírseme por la boca.
¿Y qué te dijo?
Me pidió: Esteban, eres el único en quien confío plenamente. Si pasa algo cuida de los míos. Tomás es pequeño, Clotilde parece fuerte pero por dentro se puede romper. No la dejes, Esteban. Y yo le dije: Venga, Álex, vivirás cien años. Me miró tranquilo y me soltó: Haz que Clotilde se enamore de ti. No quiero que se quede sola. Siempre la has tratado bien. Será lo correcto.
Guardó silencio.
¿Eso es todo? pregunté, sin aire.
Añadió prosiguió, pasándose una mano por la cara, que al principio me odiarías, porque te recordaría a él. Pero que aguantara. Que te diese tiempo. Luego ya veríamos.
Se levantó pesadamente.
Ya está. Lo he intentado como he sabido. Tenía la esperanza pero cuando vi cómo me mirabas lo entendí. No va a ser posible. Siempre seré Esteban, el amigo de tu marido. Así que he fallado a Álex. No he cumplido mi promesa. Perdón.
Tocó el picaporte.
En ese momento, por fin acepté la verdad enorme y dolorosa. Acepté el amor escandaloso de Alejandro, que pensó en nosotros hasta al borde de la muerte. Acepté la absurda y santa caballerosidad de Esteban, que llevó dos años su cruz, sin esperar ni siquiera gratitud.
Esteban dije, bajito.
Se dio la vuelta, sin rastro de esperanza. Solo agotamiento.
Arreglaste el grifo que Alejandro prometió arreglar durante años.
Sí.
Te llevaste a Tomás al pueblo el día que estuve llorando en el baño.
Bueno
Te acordaste del cumpleaños de mi madre, cuando yo ni lo recordaba.
Asintió.
¿Y todo solo por su encargo?
Suspiró.
Al principio sí. Luego Lo hacía porque era necesario. Porque ya no sabía hacerlo de otra manera.
Me levanté. Me acerqué. Miré esa chaqueta que tanto odiaba. A su cara cansada, ya con arrugas. Y por primera vez en dos años no vi la sombra de Alejandro. Vi a Esteban. El hombre que fue amigo de mi marido y que ahora asumía la misión de amar a su familia.
Quédate le dije, muy segura de mí. Tómate un té. Estás calado
Él me miró sin creérselo.
Como amigo añadí. Y por primera vez mis palabras llevaron algo cálido, no hielo. Como el mejor amigo de Álex. Hasta que te canses.
Sonrió con esa vieja sonrisa tan suya.
¿Té? ¿No tienes una cerveza por ahí?
Me reí. Por primera vez en mucho tiempo. Y sentí, de verdad, que no volvería a apartar nunca más una mano que, aunque temblando de cansancio, se ofrecía para ayudarme. Incluso si esa mano lleva el guante de esa chaqueta absurda.
Hoy he entendido que, a veces, lo más valiente es dejarse ayudar y aceptar el amor, aunque venga disfrazado de cuero y torpeza.