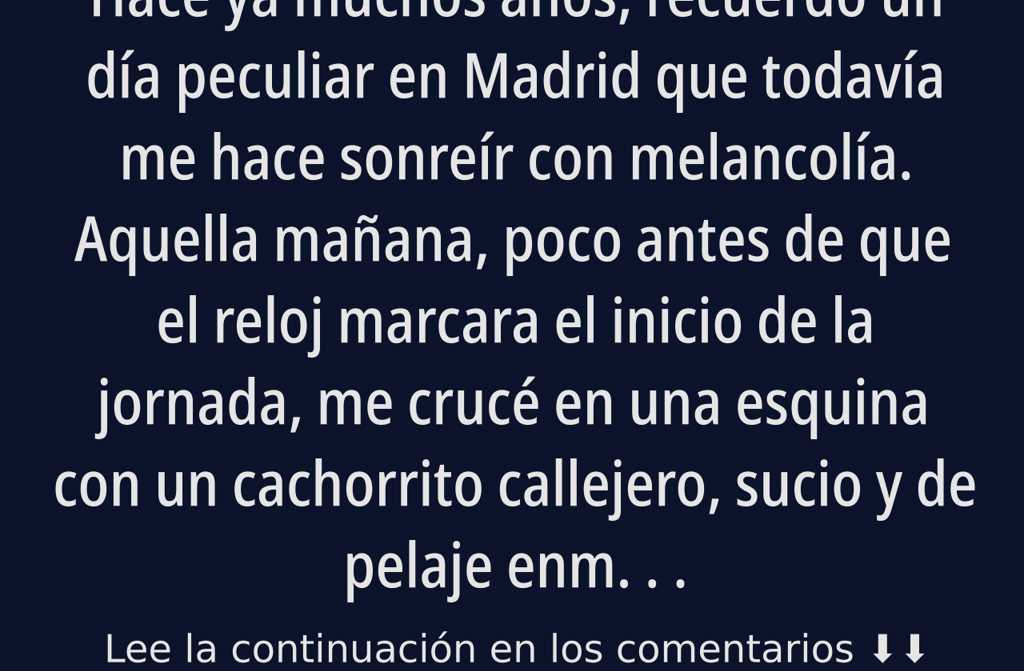Hace ya muchos años, recuerdo un día peculiar en Madrid que todavía me hace sonreír con melancolía. Aquella mañana, poco antes de que el reloj marcara el inicio de la jornada, me crucé en una esquina con un cachorrito callejero, sucio y de pelaje enmarañado, hijo de ninguna casta reconocible. No tuve corazón para dejarlo solo, así que lo llevé conmigo a la oficina y lo escondí con cuidado en un rincón del despacho. Sin embargo, el cachorro no era nada discreto: escapaba de su improvisado refugio y lloriqueaba buscando compañía.
No tardó en suceder lo inevitable: todos mis compañeros descubrieron al pequeño intruso.
Primero apareció la siempre simpática y dicharachera secretaria, Carmen Valdivieso. Jovial y charlatana, solía acudir a mi mesa con una sonrisa impecable y el lápiz de labios perfectamente aplicado. Pero al ver al cachorro mugriento, su rostro, que normalmente irradiaba amabilidad, se transformó en una mueca de repugnancia. ¡Don Íñigo Fernández! ¿De verdad no le repugna tener esto aquí? ¡A saber qué porquería trae…! Su máscara festiva se hizo añicos a los pies del cachorro, que no dejaba de mover el rabo, ajeno al espectáculo.
Luego fue el turno de doña Pilar Alcázar, la mujer de la limpieza. Una señora mayor, siempre cansada, refunfuñona, y con fama de tener mal café. Sin embargo, al ver al cachorro, su cara surcada de arrugas se iluminó de alegría. ¡Ay, pero mírale qué salao! ¿Es visita de empresa, don Íñigo, o se lo ha encontrado por el camino?, bromeó. A mis pies había quedado arrugada su máscara de amargura, y por primera vez vi su verdadero rostro: afable y maternal.
El siguiente fue mi compañero y amigo, Luis Gutiérrez. Siempre servicial y bonachón, el alma de las reuniones. Sabía contar un chiste como nadie y sonreír hasta cuando no le hacía gracia. Sin embargo, aquel día ni siquiera cruzó el umbral de mi despacho. Con cara de disgusto, murmuró que los animales callejeros solo traían suciedad y enfermedades. Y allí, en la puerta, quedó tirada su máscara de falsa simpatía.
Pero el mayor asombro me lo llevé con mi jefe, don Mauro Serrano. Un hombre recto y distante, impenetrable como una muralla de Ávila. Ese día, simplemente dijo: Ajá, don Íñigo Creo que hoy deberías tomarte el día libre. Anda, llévate al chiquillo a casa Hay cosas más importantes que el trabajo. Eso sí, no lo abandones: es un ser vivo, no lo olvides. Y tras quitarse tembloroso la máscara de jefe severo, nos dedicó a mí y al cachorro una tímida y casi infantil sonrisa antes de marcharse.
Aquella mañana, a mis pies, yacían esparcidas las máscaras de quienes creía conocer desde hacía años. Y solo entonces, al recogerlas con la mirada, comprendí que en realidad, apenas sabía nada sobre la gente que me rodeaba.