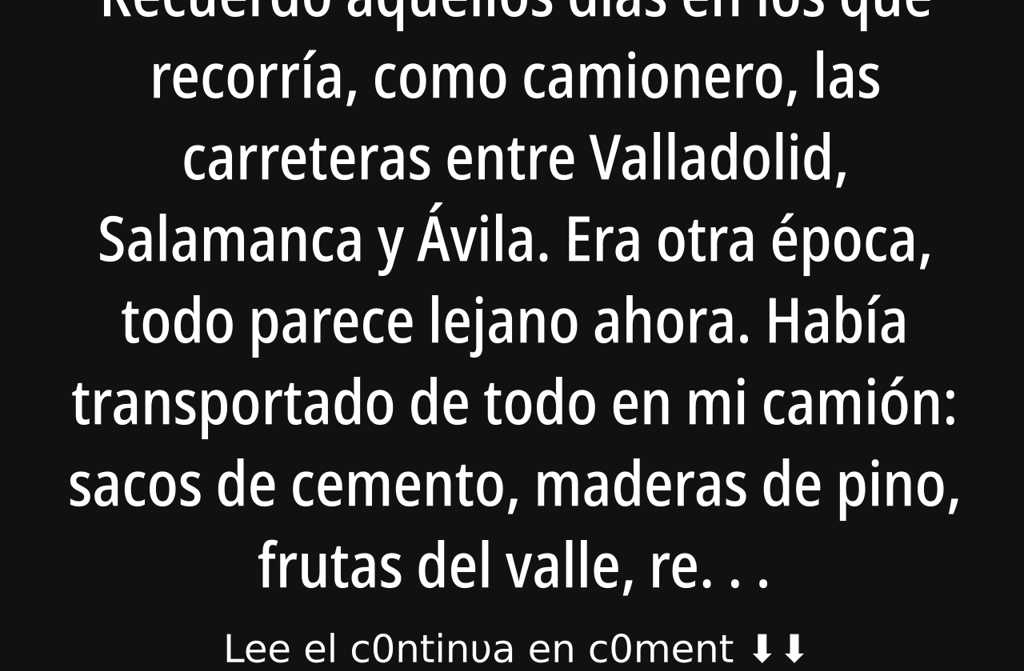Recuerdo aquellos días en los que recorría, como camionero, las carreteras entre Valladolid, Salamanca y Ávila. Era otra época, todo parece lejano ahora. Había transportado de todo en mi camión: sacos de cemento, maderas de pino, frutas del valle, recambios de coche… Pero nunca imaginé que una vez transportaría una historia capaz de helarme la sangre.
Aquel día recogí a la abuela Carmen.
La vi caminar despacio al borde de la carretera, pegada al quitamiedos, envuelta en un abrigo oscuro, con zapatos gastados y un pequeño maletín viejo atado con un cordel de esparto.
Hijo… ¿Vas para la ciudad? me preguntó, con ese tono suave y dulce, típico de las madres castellanas que han callado más de lo que han contado.
Sube, abuela, le respondí te llevo donde necesites.
Se sentó rígida, las manos entrelazadas en el regazo. Apretaba un rosario y miraba a lo lejos por la ventana, como quien se despide de una vida entera.
No había pasado mucho tiempo cuando susurró, directa:
Me han echado de casa, hijo.
No lloraba.
No gritaba.
Solo flotaba una tristeza cansada en el aire.
La nuera, según me contó, le soltó sin apenas mirarla:
“Ya no pintas nada aquí. Molestas.”
Habían dejado sus maletas junto a la puerta.
Y el hijo… su propio hijo…
permaneció, en silencio. Sin defenderla siquiera.
¿Te imaginas criar sola a un hijo?
Curarle la fiebre, repartir media barra de pan, caminar kilómetros bajo la lluvia porque no hay para el billete de autobús…
Y que un día ese, al que lo has dado todo, te vea como una extraña.
La abuela Carmen no discutió.
Se puso su abrigo, agarró el maletín y salió sin hacer ruido.
Viajábamos callados.
En un momento, me ofreció unas galletas secas, envueltas en una bolsa de plástico de supermercado.
A mi nieto le encantaban… cuando todavía venía a verme musitó.
Entonces lo supe:
no llevaba pasajera.
Transportaba la pena de madre, un peso mayor que cualquier carga que hubiese llevado nunca.
Al parar a tomar algo de aire, vi que bajo su asiento había varias bolsas de plástico arrugadas.
No pude resistir la curiosidad.
¿Qué llevas ahí, abuela?
Dudó un momento, y luego abrió su maleta.
Bajo unas ropas dobladas, guardaba un fajo de billetes de euros,
ahorrados durante años.
Mis ahorros, hijo. La pensión, algo que tejí, lo que me daba la vecina… todo para los nietos.
¿Y tu hijo lo sabe?
No. Y mejor que no lo sepa.
No había ira, solo honda tristeza.
¿Por qué no los gastaste en ti?
Porque pensé que envejecería rodeada de ellos. Ahora ni me dejan ver al niño. Le han dicho que me fui lejos.
La emoción apagaba su voz y a mí me dolía el pecho.
Le dije que no podía andar con tanto dinero encima.
En España también roban, y por mucho menos.
La llevé al banco de la ciudad más cercana.
No era para comprar casa.
Solo para que estuviese a salvo.
Cuando salió después de ingresar el dinero, respiró hondo,
como quien se quita de encima una losa que le ha oprimido el corazón durante media vida.
¿Y ahora, adónde vas? pregunté.
A casa de una conocida del pueblo. Me deja una habitación, algo provisional… hasta que me apañe.
La dejé allí.
Quiso darme dinero.
Me negué en redondo.
Ya has dado demasiado, abuela.
Ahora solo procura vivir.
A veces, la vida nos cruza con quienes ya nadie recuerda,
para recordarnos lo fácil que es echar a una madre,
y lo difícil que es dormir tranquilo después.