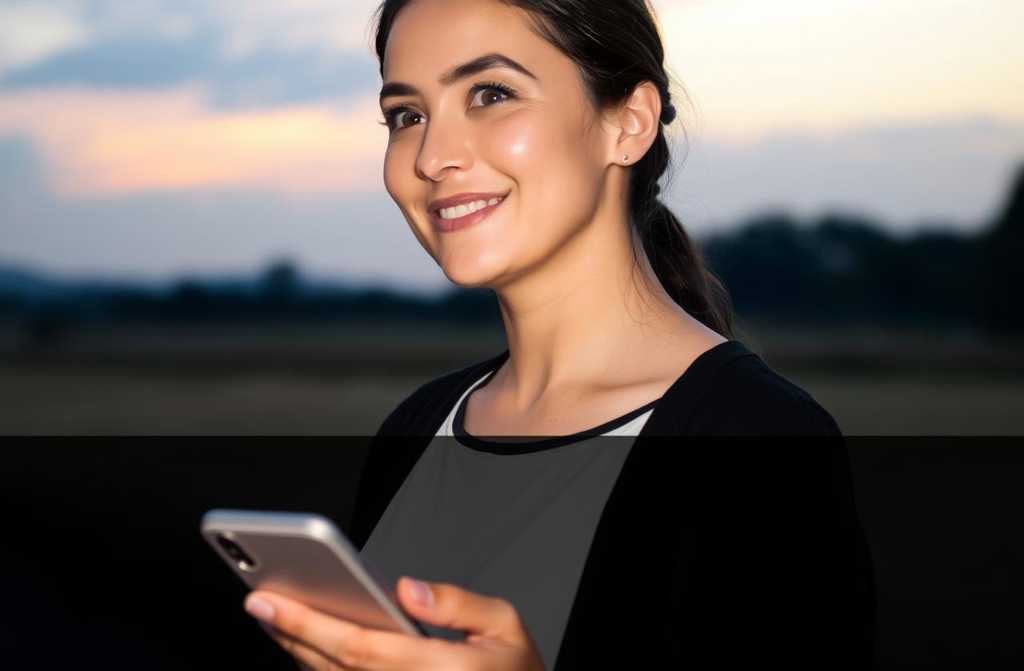—Solo haz tu trabajo —la voz de Diego sonaba rutinaria. Ni siquiera levantó la vista del móvil—. Tu misión es mantener el hogar. Yo traigo el dinero, tú te ocupas de la casa. Es justo.
Me quedé paralizada con el plato en la mano. Después de veintitrés años de matrimonio, creía haberlo visto todo, pero esa frase…
Natalia, mi mejor amiga, sentada frente a mí, soltó un bufido en su copa de vino:
—¿Y qué tiene de malo lo que ha dicho? Muchas matarían por estar en tu lugar, Elena.
Mi mirada se desvió hacia mi hijo. Adrián estaba cabizbajo, su móvil vibró.
—Diego —dejé el plato sobre la mesa—. ¿Nunca has pensado que podría ser algo más que tu criada?
—Ahí vamos otra vez —hizo un gesto de fastidio—. Lo hablamos cuando dejaste tu trabajo.
—¿O me convenciste de que era lo mejor para todos?
Algo en mi tono lo obligó a apartar los ojos de la pantalla. Nuestras miradas se cruzaron, y vi un destello de miedo en la suya. ¿En serio creía que no notaba sus miraditas, sus “toques sin querer”?
Adrián se levantó de golpe:
—¿Puedo irme? Tengo un proyecto de programación.
—Claro, cariño —contesté sin apartar los ojos de mi marido.
El portazo resonó en el piso. Natalia desapareció. Diego recogía los platos en silencio.
—Déjalos. Siéntate.
—¿A qué viene esto? —se quedó petrificado junto al fregadero.
—A que no soy tu esclava. ¿Recuerdas quién era antes de que me convencieras de que “los niños necesitan a su madre en casa”?
—Otra vez con lo mismo.
—No. Tú decidiste. Como siempre.
El móvil de Diego vibró. Un mensaje.
—¿No vas a contestar? ¿Es de Natalia?
—Para ya. Estás siendo irracional.
—¿Irracional? Hablemos de racionalidad. Cuéntame del “proyecto” con mi mejor amiga.
Un sonido seco cortó el aire. Pero no fue Diego quien me pegó. Fui yo quien le dio una bofetada.
—¿Mamá? —la voz de Adrián desde el pasillo nos sobresaltó—. ¿Puedo ir a casa de Pablo?
—Sí, cielo.
A las tres de la madrugada, desperté con otro portazo. ¿Adrián?
—¿Dónde has estado? —me quedé helada en la puerta de la cocina.
Mi hijo se sobresaltó, escondiendo algo en el bolsillo.
—Adrián, ¿qué pasa?
—Yo… dejé la universidad. Hace dos meses. No quiero ser programador. Es el sueño de papá, no el mío.
—¿Y el dinero? ¿A quién le debes algo?
—Pedí un préstamo. Quince mil euros. Para un curso de fotografía. Ahora me amenazan con decírselo a papá.
—Mañana solucionamos lo del dinero —dije.
No pude terminar. La llave giró en la cerradura. Diego.
—¿No podéis dormir? —su voz sonaba ronca. Olía a whisky.
—Papá, puedo explicártelo —Adrián se interpuso.
—¿Qué? ¿Que mi hijo es un mentiroso? Natalia me lo contó todo. Lo de la universidad.
Me quedé tiesa:
—¿Natalia?
—Sí, imagínate. Al menos alguien en esta casa me dice la verdad.
—Basta —le espeté a Diego.
—¿”Basta” qué? ¿Así lo has criado? —se volvió hacia mí—. A propósito de mentiras… ¿qué tal Natalia? ¿No se cansa de vuestras “reuniones de trabajo”?
—Cállate —le escupió Diego.
—¿O qué? ¿Me pegarás? ¿Delante de tu hijo?
Entonces Adrián se dirigió a la puerta:
—Me voy. Los dos… os merecéis.
Otro portazo.
—¿ContentAl día siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, recogí mis cosas, miré por última vez aquel piso que fue mi hogar y supe que, por fin, era libre.