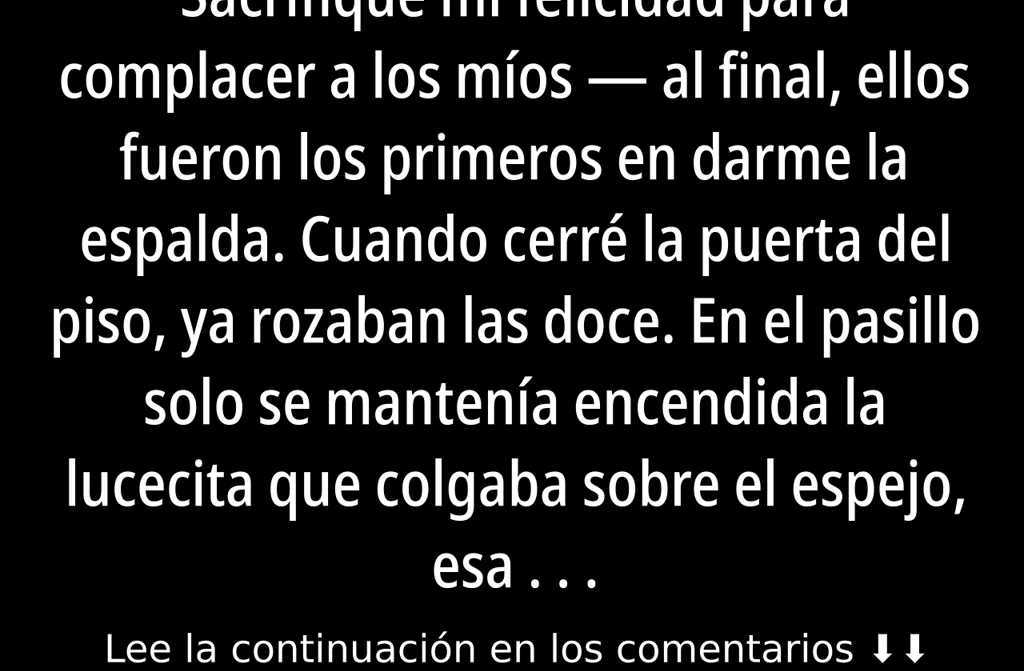Sacrifiqué mi felicidad para complacer a los míos al final, ellos fueron los primeros en darme la espalda.
Cuando cerré la puerta del piso, ya rozaban las doce. En el pasillo solo se mantenía encendida la lucecita que colgaba sobre el espejo, esa que mi madre siempre me pedía que no cambiase porque todavía funciona bien. Me quité los zapatos despacio y el peso en el pecho, tan conocido, volvió a apoderarse de mí como cada noche.
En la cocina, me aguardaba un papel doblado sobre la mesa.
Llámame. Es urgente.
Firma: mamá.
Ni siquiera suspiré. Me senté y tecleé su número. Así era siempre: mi vida podía esperar.
¿Dónde estabas otra vez a estas horas? fue lo primero que dijo, sin molestarse en preguntarme si estaba bien.
En el trabajo.
Ya sabes que mañana tienes que venir a casa. Tu padre no se encuentra bien. Y tu hermana, como siempre, no puede.
Por supuesto que no podía. Mi hermana nunca podía. Y yo, siempre debía.
Hace años me ofrecieron un empleo en otra ciudad. Un buen sueldo, empezar de cero, la oportunidad de ser algo más que la hija de la que dependen. Entonces mi madre lloró. Mi padre guardó silencio. Y mi hermana se limitó a decir:
¿No podrías pensar un poco en nosotros?
Pensé.
Y renuncié.
Después me casé. No por amor, sino porque todos decían que ya era hora. Mi marido era apropiado exactamente como le gustaba describirlo a mi familia. Apropiado, pero distante. Con el tiempo, nos convertimos en simples compañeros de piso que solo hablaban de facturas y deberes.
Cuando me divorcié, nadie salió en mi defensa.
Tú te lo has buscado sentenció mi madre.
Tenías que haber aguantado añadió mi padre.
Y otra vez bajé la cabeza.
El verdadero golpe llegó cuando enfermé. Nada de película: desmayos, agotamiento, dolores que no desaparecían. El médico me dijo que frenara, que me cuidara, que no soportara tanto yo sola.
Aquella noche lo conté en casa.
¿Entonces mañana no vas a venir? preguntó mi madre.
No puedo. No me encuentro bien.
El silencio se apoderó del teléfono. Luego su voz se volvió áspera.
Así que tú también has empezado a pensar solo en ti
Y ya no me llamaron durante días.
Semanas, después.
Cuando al fin fui a verles, me abrió la puerta mi hermana. Su sonrisa era forzada e incómoda.
No sabíamos si vendrías
Entré y sentí, por primera vez, que era una invitada. Ya no era parte del hogar, ni el pilar simplemente alguien que había osado dejar de estar siempre disponible.
Entonces lo comprendí de golpe.
Mientras renunciaba a mí misma, era necesaria.
En el momento en que pedí cuidados, me volví incómoda.
Salí de esa casa sin bronca. Sin lágrimas.
Pero con una decisión.
Jamás volveré a vivir una vida que no sea mía solo para acomodar a otros.
A veces, perder a las personas por las que te has sacrificado no es una tragedia.
A veces es la única manera de sobrevivir.