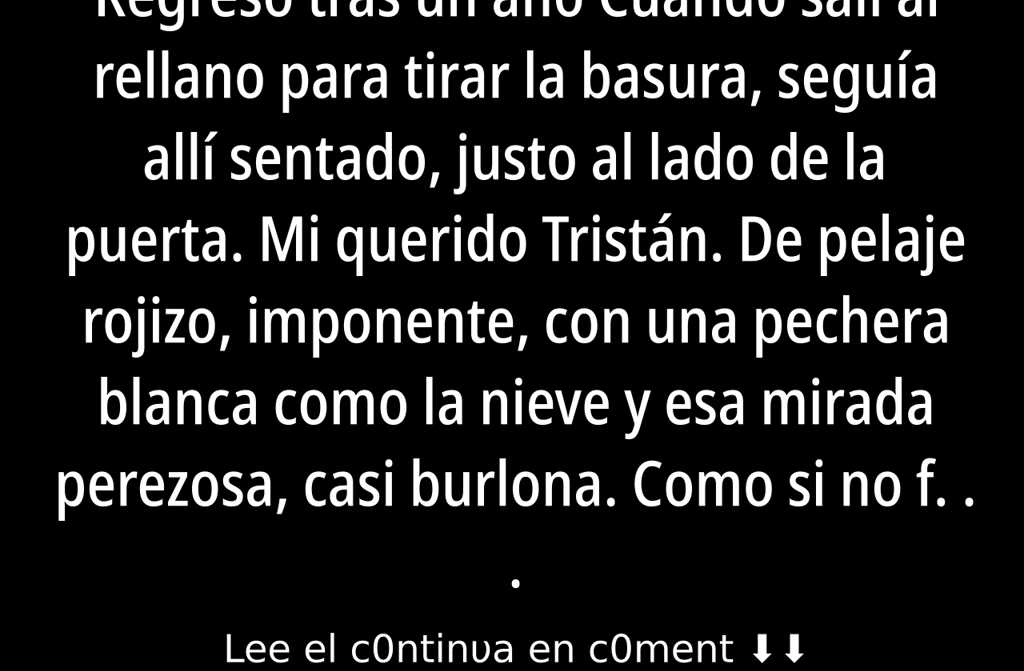Regresó tras un año
Cuando salí al rellano para tirar la basura, seguía allí sentado, justo al lado de la puerta. Mi querido Tristán. De pelaje rojizo, imponente, con una pechera blanca como la nieve y esa mirada perezosa, casi burlona. Como si no fuera él quien, hacía solo unas horas, entró corriendo en la cocina y tiró la tapadera de la olla. Asentí con la cabeza; ni se dignó a mover una oreja.
Al regresar, el felpudo estaba vacío.
Por aquel entonces no me alarmé. Seguro que se habría bajado un piso y estaba durmiendo en la puerta de algún vecino, como ya le había visto hacer antes. Le llamé. Recorrí las plantas. Subí y bajé los tramos de escaleras. Salí al patio. Nada.
Tristán nunca se alejaba mucho. Tenía su recorrido: el portal, el banco de la entrada, el arbusto de menta para gatos, y de vuelta a casa. No le interesaban los coches, ni las palomas, ni otros felinos. Era un observador. Y, de pronto, desapareció.
Al caer la tarde, ya había dado vueltas a todo el patio de la urbanización. Le llamé, silbé, sacudí la bolsa del pienso, sintiéndome un poco ridículo. Nadie respondió, solo los vecinos mayores me miraban con pena:
¿Todavía no ha vuelto?
Lleva ya un día fuera, ¿no?
Ya sabes cómo son los gatos… independientes…
No. No era un gato cualquiera. Era de casa, de los de verdad. En los siete años que vivió conmigo, jamás se perdió.
Al tercer día, empecé a poner carteles. En cada uno, una foto: Tristán en la ventana, Tristán hecho un ovillo, Tristán mirando a la cámara con esa expresión de desdén. Me llamaron. Preguntaron. Un hombre insistía en que había visto uno igual en el mercadillo del otro barrio. Fui. Perdí una hora. Era un perro. Rojizo. Pero no era Tristán.
Una semana después, me contaron que últimamente se veía a unos chavales por el portal. Uno incluso preguntó de quién era el gato que estaba en la quinta planta. Decía: “Manso, tranquilo, seguro que es de buena casa…”
¿Tú crees que se lo llevaron?
Todo apunta a que sí respondí, y por primera vez no pude contener las lágrimas.
Pasó un mes. Luego otro. Procuré distraerme, llenando los días de tareas, yendo al trabajo, escuchando los zapatos y portazos al otro lado de la puerta. Cada vez mi corazón daba un vuelco: ¿sería él? Pero nunca era.
Con el tiempo, guardé el comedero. Pero la manta la dejé. La lavaba, la secaba, y volvía a ponerla en su sitio. Por si acaso. Por si un día…
Un día, una amiga apareció con un gatito. Gris, revoltoso, todo el día maullando.
No puedes seguir así, solo, como si estuvieras de luto me dijo.
Me quedé con el chiquitín. Le puse Mauro. Era travieso, cariñoso, muy gracioso. Pero no era Tristán. Cada vez que le acariciaba, sentía un vacío en el pecho. No porque Mauro no fuera suficiente, sino porque el corazón seguía recordando al que faltaba.
Casi pasó un año. Invierno. Nieve hasta las rodillas, el suelo helado. Volvía del trabajo, cargado de bolsas, maldiciendo los escalones resbaladizos y pensando que se me había olvidado otra vez comprar té. De repente, oí un rasguño suave en la puerta. Apenas perceptible, casi un susurro.
Me quedé inmóvil. Me acerqué. Abrí la puerta.
Era él.
Sentado en el felpudo estaba Tristán. Demacrado, sucio, con las orejas congeladas y las patas temblorosas. Pero en la mirada… esa misma expresión de siempre. Como reprochándome: “¿Dónde has estado todo este tiempo?”
No lo creí al principio. Me arrodillé. Extendí la mano.
¿Tristán?
No maulló. Sólo se levantó despacio, vino hasta mí y apoyó su cabeza en mi palma.
Lloré ahí, en el portal, con el abrigo puesto y el pan en la bolsa. Las lágrimas salían solas. Él se frotaba contra mí, como dudando aún de que estuviera por fin en casa.
Lo metí dentro. Agua templada. Baño. Comida. Comía como si jamás hubiera probado bocado. Después, se acurrucó en el sillón y se quedó dormido. Enseguida. Enroscado.
Más tarde fuimos al veterinario. La cola, congelada, hubo que amputar la punta. Dos dientes rotos. El cuerpo extenuado. Cicatrices, moratones. Pero vivo. ¡Vivo!
Seguro que alguien le tuvo retenido dijo el veterinario. Es muy manso y está demasiado machacado. Probablemente lo robaron. Luego, o lo soltaron o se escapó. Pero ha logrado volver.
Ha vuelto solo…
Sucede muy rara vez, pero ocurre. Tienen olfato, memoria. Nos sorprenden.
Desde entonces sólo duerme conmigo. Ya no toca la manta de antes. No quiere salir a la calle. Al principio le costó aceptar a Mauro, pero, al final, le toleró. Ahora comparten plato, se acicalan como hermanos.
A veces pienso: ¿y si no hubiera abierto la puerta aquel día? ¿Y si hubiera llegado después?
Pero él esperó. Solo. Después de casi un año. Débil, flaco, pero vivo.
Ahora, cada vez que salgo aunque sea un minuto al rellano, reviso dos veces que la puerta esté cerrada.
Siempre.
Si a ti también te ha pasado algo así, cuéntalo en los comentarios. Vuestras historias importan.