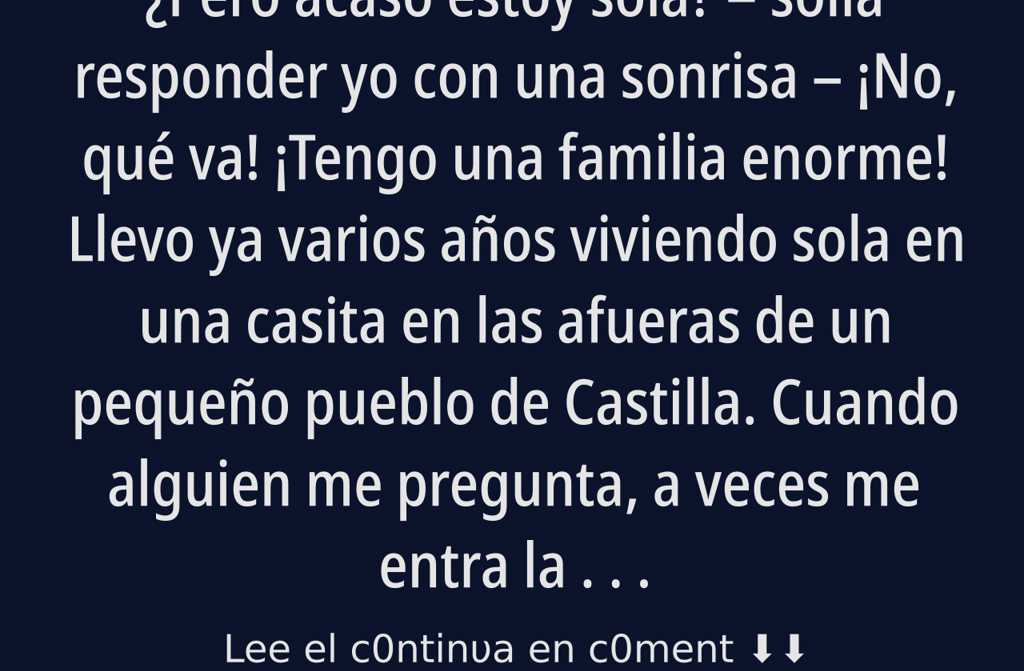¿Pero acaso estoy sola? solía responder yo con una sonrisa ¡No, qué va! ¡Tengo una familia enorme!
Llevo ya varios años viviendo sola en una casita en las afueras de un pequeño pueblo de Castilla. Cuando alguien me pregunta, a veces me entra la risa, pensando en la inocencia de quienes lo creen. Aunque en la plaza las vecinas se sonríen y asienten, por la espalda se cruzan miradas y hacen gestos como girarse el dedo en la sien, murmurando: ¿Familia dice? Si no tiene marido ni hijos, ni siquiera un sobrino
Mi familia, por supuesto, son mis animales. Y me da igual lo que piensen en el pueblo, donde la gente solo concibe tener animales para sacarles provecho: vacas, gallinas, quizá un perro para vigilar la casa y un gato para los ratones.
En mi casa viven cinco gatos y cuatro perros. No en el patio, no en la cuadra, sino dentro de casa, donde el calor es para todos, por mucho que murmuren los vecinos.
A veces las abuelas hablan entre ellas, porque saben que a esa chiflada no merece la pena decirle nada: me limito a reírme cada vez que lo intentan. Bastante tienen mis criaturas con la calle, en casa estamos todos mejor.
Hace cinco años perdí a mi marido y a mi hijo el mismo día. Volvían de pescar y un camión les arrebató el futuro en la carretera.
Cuando volví a reunir algo de sentido, supe que no podía seguir en aquel piso en la ciudad, rodeada de recuerdos. Cada rincón me los traía de vuelta, hasta el saludo de los vecinos me aplastaba. A los seis meses vendí el piso y, junto a mi gata Rosario, nos marchamos al pueblo. Compré una casita donde poder rehacerme: en verano atiendo el huerto, y en invierno conseguí un puesto en el comedor de la residencia comarcal.
Todos mis animales han llegado en diferentes momentos. Unos los recogí en la estación, otros venían hambrientos a la puerta del comedor buscando algo que echarse a la boca.
Así fue como, yo, que en apariencia vivía sola, construí una familia grande, de almas heridas y solitarias. Ellos también venían de la desgracia, pero entre todos nos curamos y nos damos cariño cada día.
Aquí nunca falta amor ni calor. Y, aunque con esfuerzo, nunca falta pan: yo sé que no puedo traerme más animales, y me lo prometo a mí misma cada vez que recojo uno más.
Aquel marzo que parecía ya primavera, de repente regresó el crudo invierno: nevisca cortante, ráfagas heladas y hasta la carretera desapareció. Tenía yo la cabeza llena de preocupaciones: saliendo tarde del trabajo, con las bolsas de la compra para el fin de semana, productos para la casa y comida suficiente para todos. Apenas podía con el peso de las bolsas.
Intentaba mirar al suelo, no a los lados, repitiéndome que ya no puedo, que nadie más, por favor. Pensaba en los animales esperándome junto al brasero Y entonces, sentí algo, como una punzada.
Lo que importa sólo se ve con el corazón. A diez pasos del autobús, mi corazón me obligó a mirar. Bajo un banco de la estación, hecha un ovillo, una perra: me miraba fijo, la mirada vacía, casi de cristal. Llevaba allí mucho, cubierta ya por la nieve. Unos pasaban de largo, con el cuello hundido en bufandas, mirando su móvil. ¿De verdad nadie la veía?
Sentí un nudo en la garganta y olvidé mis propias promesas. Corrí hasta el banco, solté las bolsas y estiré la mano. Ella pestañeó despacio.
¡Menos mal, sigues viva! susurré. Ven, pequeña, levántate, vámonos a casa
La perra no se movía, pero tampoco se resistía cuando la arrastré despacio fuera de la nieve. Tampoco protestó cuando la cogí en brazos: ni fuerzas le quedaban.
Nunca supe cómo, pero llegué hasta la sala de espera de la estación cargada con mis bolsas y aquella perrita famélica. Me senté en un rincón con ella en las rodillas, frotando sus patas para devolverle algo de calor.
Venga, despierta, aún tenemos que volver a casa. Serás la quinta, para que tengamos número redondo, le decía casi en broma.
Saqué una croqueta de la bolsa y se la acerqué a la nariz: primero no quiso, pero cuando entró en calor, olisqueó y al fin comió un poco. Su mirada cobró luz otra vez.
Una hora más tarde, como ya no quedaban autobuses, salimos a la carretera a pedir un aventón. Le fabriqué un collar y una correa con mi cinturón, aunque enseguida la bauticé como Dulcinea, fiel a mi lado, pegándose a mis piernas.
Y de repente, la suerte. Un coche se detuvo y el conductor, tras mi disculpa apresurada porque la perra no mancharía nada, me dijo:
No se preocupe, mujer, que suba al asiento. No está para viajes incómodos.
Dulcinea, sin embargo, se acurrucó en mi regazo, temblorosa.
Así vamos más calentitas, le aseguré con una sonrisa.
El hombre sólo asintió, echó un vistazo al cinturón atado al cuello de la perra y encendió la calefacción. Solo se oía el motor y, a través del cristal, la nieve batiendo con furia. Yo sentía el cuerpo de Dulcinea relajarse a mi lado y pensaba, de golpe, en todo y en nada.
El conductor me llevó hasta la puerta y hasta me ayudó con las bolsas, abriéndose paso entre la nieve. Tanta había caído que la verja cedió al forzarla.
No se preocupe, estaba vieja. Hace tiempo que necesita arreglos, suspiré.
Desde dentro sonaba un coro de ladridos y maullidos. Abrí deprisa: todos salieron a mi encuentro.
¡Pero bueno! ¿Ya pensabais que os había dejado tirados? Venga, un poco de calma: os presento a Dulcinea, la nueva de la familia.
Dulcinea se escondía tras mis piernas, mientras los otros olisqueaban a la recién llegada y las bolsas.
Pase, hombre, no se quede ahí. Si no le asustan los animales, tómese un té, ¿le apetece?
El hombre dejó las bolsas, pero rehusó:
Ya es tarde, me marcho. Alimente a sus fieras, que la han echado mucho de menos
Al día siguiente, algo pasado el mediodía, sonó un martilleo en el patio. Salí con la rebeca puesta y allí estaba el conductor, colocando unos goznes nuevos en la verja y rodeado de herramientas.
Al verme, sonrió:
¡Buenos días! Vine a arreglarle la verja de ayer. Por cierto, soy Javier, ¿y usted?
Me llamo Carmen dije, algo avergonzada ante tanto alboroto peludo.
Los perros y gatos se acercaban curiosos, rodeando a Javier. Él se agachó y empezó a acariciarles, uno a uno.
No se quede fuera, Carmen. Entre en casa, yo terminaré enseguida Y no le digo que no a ese té. Traje, por cierto, una tarta en el coche, y algunos detalles para tu familia tan especial.
Quién me iba a decir, hace unos años, que en lugar de silencio acabaría cada tarde rodeada de ronquidos y maullidos, y que haría sitio a toda la bondad del mundo dentro de una casita en Castilla.
Si has leído hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si quieres compartir tus propias historias, me encantará leerte.