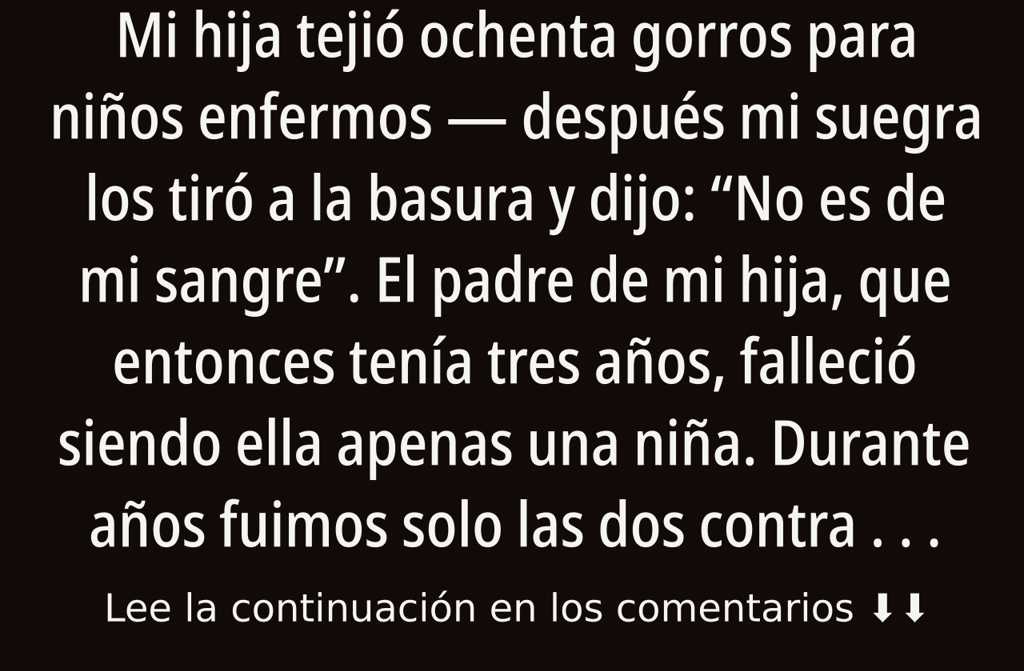Mi hija tejió ochenta gorros para niños enfermos después mi suegra los tiró a la basura y dijo: No es de mi sangre.
El padre de mi hija, que entonces tenía tres años, falleció siendo ella apenas una niña. Durante años fuimos solo las dos contra el mundo.
Tiempo después conocí a Daniel y nos casamos. Él trata a Lucía como si fuese su propia hija: prepara su merienda, la ayuda con los deberes, le lee cuentos cada noche antes de dormir.
Es su padre en todos los sentidos, pero su madre, Teresa, nunca quiso verlo así.
Es muy bonito que finjas que es tu verdadera hija, llegó a decirle a Daniel.
Otra vez soltó: Los hijastros nunca se sienten familia de verdad.
Y lo que más me helaba por dentro: Tu hija debe recordarte a su difunto padre. Debe de ser duro.
Daniel siempre la frenaba, pero las críticas seguían.
Aprendimos a sobrellevarlo evitando largas visitas y limitándonos a charlas amables. Solo buscábamos mantener la paz.
Hasta que Teresa pasó de los comentarios crueles al más absoluto desprecio.
Lucía siempre ha tenido un corazón generoso. Al acercarse diciembre, se propuso tejer ochenta gorros para niños hospitalizados que pasarían las fiestas lejos de casa.
Aprendió lo básico de vídeos en YouTube y compró el primer ovillo de lana con sus propios ahorros.
Cada tarde, tras la merienda y los deberes, la encontraba sentada en su habitación, con el ganchillo avanzando suave y constante.
Yo me sentía orgullosa de su entrega y su empatía. Jamás imaginé lo que sucedería.
El día que terminó el gorro número ochenta, Daniel estaba de viaje por trabajo. Solo quedaba dar la última puntada.
Pero la ausencia de Daniel dio a Teresa el momento perfecto para intervenir.
Siempre que Daniel está fuera, a Teresa le gusta pasarse a supervisar. Tal vez para asegurarse de que todo sigue como debe ser o para fiscalizarme sin su hijo delante. A estas alturas ya ni analizo sus motivaciones.
Aquel día Lucía y yo volvimos a casa tras hacer la compra. Enseguida subió a su habitación, entusiasmada por elegir colores para el siguiente gorro.
Apenas cinco segundos después, su grito resonó en la casa.
¡Mamá mamá!
Corrí dejando todo tirado. La encontré en el suelo de su cuarto, llorando desconsolada. El espacio donde guardaba la bolsa con los gorros estaba vacío.
Me arrodillé y la abracé, tratando de calmar sus sollozos para entender lo que pasaba. Entonces oí un ruido a mi espalda.
Allí estaba Teresa, tomando té en una de mis mejores tazas, como si participara en una serie de la BBC haciendo de villana.
Si buscas los gorros, los he tirado soltó sin más. Era una tontería. ¿Por qué iba a gastar su dinero en extraños?
¿Has tirado ochenta gorros destinados a niños enfermos? No podía creer lo que oía, y eso no era lo peor.
Teresa se encogió de hombros de forma teatral. Eran feos, malos colores y las costuras estaban mal hechas. Lucía no es de mi sangre, no representa a mi familia. Y no veo por qué se la anima a perder el tiempo con esas cosas inútiles.
No eran inútiles susurró Lucía entre lágrimas, que empaparon mi camisa al abrazarla más fuerte.
Teresa salió suspirando como una mártir. Lucía rompió entonces en sollozos incontenibles, el corazón destrozado por la crueldad de su abuela.
Deseé seguir a Teresa y gritarle, pero Lucía me necesitaba. La sostuve cuanto pude.
Cuando al fin se calmó, salí a la calle decidida a intentar salvar lo que se pudiera.
Rebusqué en nuestro contenedor y en los de los vecinos, pero no quedaba rastro de los gorros.
Aquella noche, Lucía se quedó dormida entre lágrimas. Me quedé a su lado hasta que se tranquilizó y después, sola en el salón, dejé salir mi propio llanto. Varias veces acaricié la idea de llamar a Daniel, pero decidí no distraerle en pleno trabajo.
Lo que había hecho Teresa pronto desataría una tormenta que cambiaría nuestra familia para siempre.
Cuando Daniel por fin regresó, supe al instante que debí haberle contado antes lo ocurrido.
¿Dónde está mi niña? preguntó, sonriente. ¿Terminaste el último gorro mientras estaba fuera?
Lucía estaba viendo la tele, pero al oír gorros, rompió a llorar.
Daniel se agachó preocupado. ¿Qué ha pasado, cariño?
Le llevé a la cocina para poder hablar a solas y le conté todo.
Su expresión cambió del cansancio del viajero al espanto y luego a una ira temblorosa que nunca le había visto.
Ni siquiera sé dónde los tiró dije, terminando. Los busqué por todas partes, no estaban en la basura. Se los llevó a saber dónde.
Daniel fue directo con Lucía, la abrazó y le dijo al oído:
Lo siento, amor. A partir de ahora, te prometo que la abuela no volverá a hacerte daño. Nunca.
Le dio un beso en la frente, recogió sus llaves y musitó: Voy a hacer lo posible por arreglar esto. Vuelvo pronto.
Al cabo de casi dos horas, regresó. Bajé corriendo para saber qué había pasado. Le pillé en la cocina, hablando por teléfono.
Mamá, vuelve a casa decía muy calmado, aunque la rabia se le notaba en la mirada. Quiero enseñarte algo, te va a sorprender.
Teresa llegó media hora después, pavoneándose y quejándose de que había cambiado sus planes por mi sorpresa.
Daniel levantó entonces una bolsa grande de basura, la abrió y, ante mi asombro, estaba llena de los gorros de Lucía.
Me ha costado una hora revisar todo el cuarto de basuras de tu edificio, pero al final los encontré le dijo a su madre, sacando uno de color amarillo, de los primeros que hizo Lucía. Esto no es solo un pasatiempo de una niña. Son horas de cariño para darle alegría a niños que sufren. Y tú intentaste borrar todo eso.
Teresa se rió con desprecio. ¿De verdad has rebuscado en la basura, Daniel? Qué drama por unos gorros feos.
No son feos, y lo peor no fue insultar su trabajo replicó él. Lo peor fue herir a MI hija, romperle el corazón…
Por favor interrumpió Teresa. ¡No es tu hija!
Daniel quedó helado. La miró como si, por fin, viera la verdad de lo que era.
Vete le dijo con firmeza. Se acabó.
¿Cómo? acertó a balbucear Teresa.
Ya lo has oído. No volverás a ver ni a hablar con Lucía. Nunca más.
El rostro de Teresa enrojeció de furia. ¡Soy tu madre! ¿Me haces esto por una simple lana?
Y yo soy padre respondió Daniel. De una niña que necesita mi protección de ti.
Teresa se giró hacia mí, escandalizada:
¿Tú permites esto?
Por supuesto. Elegiste ser tóxica, Teresa. Esto es lo mínimo que mereces.
Teresa se marchó furiosa, dando un portazo que hizo vibrar los cuadros del pasillo.
Pero no acabaría ahí.
Los siguientes días fueron en silencio. Lucía no mencionó los gorros ni tocó la lana. Teresa le rompió el ánimo y yo no sabía cómo animarla.
Hasta que Daniel volvió una tarde con una enorme caja. Lucía desayunaba y él la dejó delante de ella.
¿Qué es? preguntó extrañada.
Daniel sacó ovillos nuevos, agujas y lazos de envolver.
Si quieres volver a empezar, yo te ayudo. No soy muy bueno en esto, pero aprenderé contigo.
Cogió una aguja con torpeza y preguntó: ¿Me enseñará usted a hacer punto, señorita Lucía?
Por fin Lucía se echó a reír.
A las dos semanas, entre los dos, habían tejido ochenta gorros nuevos. Los enviamos a una organización infantil de Madrid.
Dos días después recibí un correo de la directora del hospital agradeciendo el donativo. Nos contaba lo felices que estaban los niños con sus gorros.
Pidió permiso para publicar fotos en las redes de la Fundación, y Lucía, tímida pero sonriente, asintió.
La publicación pronto se hizo viral.
Cientos de personas comentaban preguntando por la niña de los gorros. Dejé que Lucía respondiera desde mi móvil.
Me alegro mucho de que los niños tengan gorros, escribió. Mi abuela tiró el primer lote, pero papá me ayudó a rehacerlos.
Aquel mismo día, Teresa llamó a Daniel, llorando desconsolada.
Me llaman monstruo, están todos contra mí, ¡que quiten esa publicación de internet!
Daniel, tranquilo, contestó:
Nosotros no hemos publicado nada, mamá. Lo hizo el hospital. Y si no te gusta que la gente sepa lo que hiciste, deberías haberte comportado mejor.
Me están acosando, esto es lo peor que he vivido…
Daniel fue rotundo:
Te lo has ganado.
Desde entonces, Lucía y Daniel tejen juntos cada sábado. Nuestra casa volvió a llenarse del suave zumbido de dos agujas destinadas a hacer el bien.
Teresa sigue enviando mensajes en Navidades y cumpleaños, pero jamás ha pedido perdón. Solo pregunta si podemos arreglarlo.
Y Daniel siempre le responde: No.
En la vida, hay familias que se construyen con amor, no solo con sangre. Y hay lazos que sanan, aunque haya quienes solo sepan romper. La verdadera familia es la que te elige cada día.