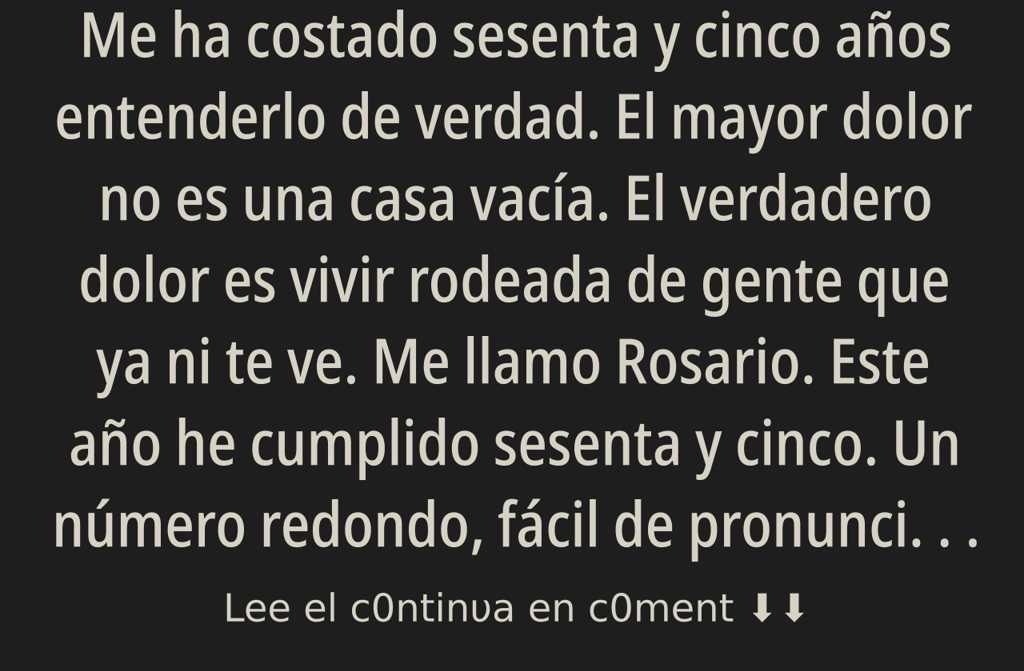Me ha costado sesenta y cinco años entenderlo de verdad.
El mayor dolor no es una casa vacía.
El verdadero dolor es vivir rodeada de gente que ya ni te ve.
Me llamo Rosario. Este año he cumplido sesenta y cinco.
Un número redondo, fácil de pronunciar, pero que no me ha dado ninguna alegría.
Ni siquiera el roscón que mi nuera me preparó me supo a nada.
Quizá simplemente haya perdido el gusto, tanto por el dulce como por la atención.
Durante la mayor parte de mi vida creí que envejecer era sinónimo de soledad.
Habitaciones en silencio, un teléfono silente, fines de semana mudos.
Pensaba que eso era lo más triste que podía haber.
Ahora sé que hay algo peor.
Peor que la soledad es un hogar lleno de gente en el que tú te haces transparente poco a poco.
Mi marido falleció hace ocho años.
Estuvimos casados treinta y cinco.
Él era tranquilo, equilibrado, de pocas palabras pero de mucho consuelo.
Sabía arreglar una silla coja, encender la estufa en pleno enero y con una sola mirada apaciguar mi corazón.
El día que se fue, el mundo perdió el centro para mí.
Me quedé cerca de mis hijos: Tomás y Lucía.
Les di todo lo que tenía.
No porque creyese que era mi deber, sino porque quererles era mi única forma de entender la vida.
Estuve allí en las gripes, en los exámenes y en cada pesadilla nocturna.
Soñaba con que algún día ese cariño volvería exactamente igual.
Con el tiempo, sus visitas empezaron a espaciarse.
Mamá, ahora no.
Otro día.
Este finde tenemos planes.
Y yo esperaba.
Una tarde Tomás me dijo:
Mamá, ven a vivir con nosotros. Así tendrás compañía.
Así que metí mi vida en unas cuantas cajas.
Regalé la colcha que había bordado, pasé el puchero a la vecina, vendí el acordeón que cogía polvo, y me planté en su flamante piso de la Castellana.
Al principio todo era calidez.
Mi nieta me achuchaba y Patricia, mi nuera, me ofrecía café cada mañana.
Luego el tono cambió.
Mamá, baja la tele.
Quédate en tu cuarto, que tenemos visita.
Por favor, no mezcles tu ropa con la nuestra.
Y llegaron esas frases que son como piedras en el estómago:
Nos alegra que estés aquí, pero tampoco te pases.
Mamá, recuerda que esta casa no es tuya.
Intenté ser útil.
Cocinaba, doblaba ropa, jugaba con mi nieta.
Pero parecía invisible.
O peor, una presencia incómoda alrededor de la cual todos caminaban de puntillas.
Una noche escuché a Patricia por teléfono:
Mi suegra es como un jarrón en una esquina. Está, pero como si no estuviera. Así es más fácil.
Esa noche no pegué ojo.
Miraba las sombras en el techo y pensé en algo devastador: rodeada de mi familia, estaba más sola que nunca.
Un mes después les anuncié que había encontrado un pisito en un pueblo cerca de Salamanca, ofrecido por una amiga.
Tomás soltó una sonrisa tan aliviada que ni intentó disimular.
Ahora vivo en un modesto apartamento junto a Ávila.
Me preparo el café por las mañanas.
Leo novelas viejas.
Escribo cartas que nunca envío.
Sin interrupciones.
Sin reproches.
Sesenta y cinco años.
Ya no espero grandes cosas.
Solo deseo sentirme persona otra vez.
No un peso muerto.
No un susurro de fondo.
He aprendido lo siguiente:
La verdadera soledad no es el silencio de una casa.
Es el silencio dentro de los corazones que más amas.
Es ser tolerada, pero nunca escuchada.
Existir, pero no ser vista.
La vejez no está en la cara.
La vejez es ese amor que diste un día
y el instante en que te das cuenta de que ya nadie lo busca.