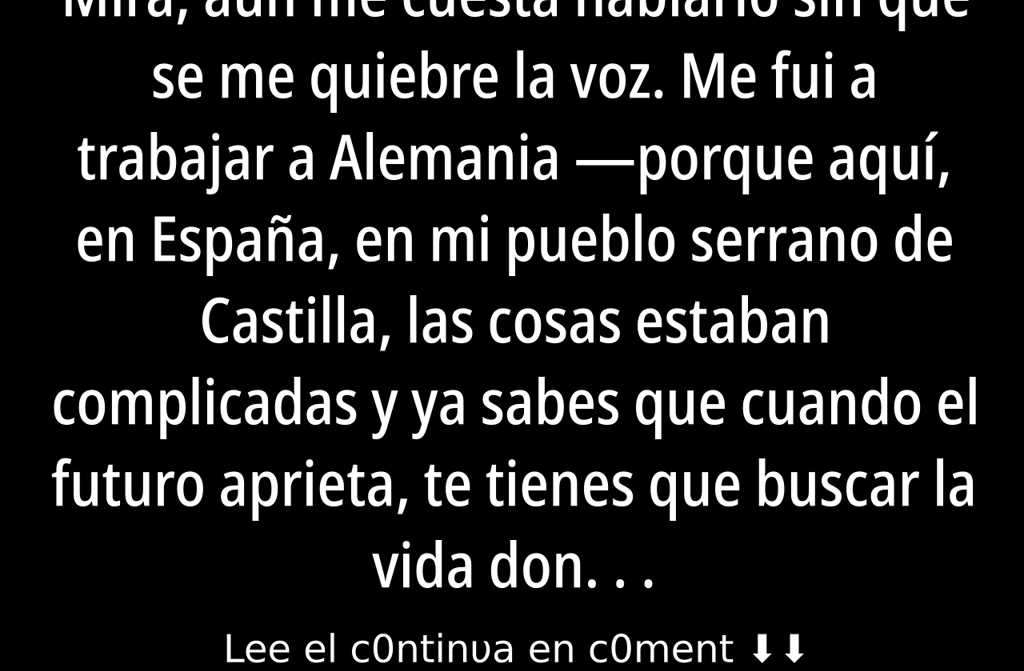Mira, aún me cuesta hablarlo sin que se me quiebre la voz. Me fui a trabajar a Alemania porque aquí, en España, en mi pueblo serrano de Castilla, las cosas estaban complicadas y ya sabes que cuando el futuro aprieta, te tienes que buscar la vida donde sea. Me llevé sólo una maleta chica y la nostalgia pegada al pecho. Lo que menos quería era dejar mi casa, mis calles, la gente de toda la vida… pero llega un momento en que la vida no te pregunta, sólo te empuja.
Mi madre se quedó en casa. Ya era mayor, y la salud no la acompañaba. Yo ya lo intuía, aunque siempre que hablábamos por teléfono, me decía: No te preocupes, hija, aquí estoy bien… Cuida de ti por allí. Siempre igual. Yo la creía porque necesitaba creerle.
Con mi hermana Carmen hicimos un trato muy sencillo: yo mandaba dinero todos los meses; ella se encargaba de cuidar a mamá, de ir a verla, de llevarle los medicamentos, pagarle el gas, la luz, todas esas cosas de las que depende el día a día. En mi cabeza era un plan justo, de familia que se quiere.
Curraba de sol a sol, mis manos agrietadas, la espalda hecha polvo; pero todo merecía la pena porque era por ella. Cada mes, sin quejarme, le mandaba a Carmen el dinero. Me imaginaba que mamá estaba calentita, que tenía qué comer, que estaba tranquila. Pensaba que ese dinero no era solo dinero, sino cariño enviado en forma de euros, una manera de recordarle que, aunque estuviera lejos, nunca me olvidaba de ella.
Pasaron los meses… luego un par de años. Y un día, el echárla de menos se me hizo tan grande que ya no lo pude soportar. Ese tipo de saudade que te dice: vuelve a casa, ya.
Pillé un billete a Madrid sin avisar a nadie. Ni a mamá ni a Carmen. Quería darles una sorpresa. Quería entrar por la puerta, verla sonreír, que me regañara porque no he comido, que me dijera: Ay, hija, cómo has adelgazado, anda, acércate que te dé un beso.
Ese día llegué en tren con el corazón encogido, pero alegre como un niño. Fui directo a casa, subí corriendo las escaleras como si el tiempo me persiguiera, con la llave vieja en la mano, la de toda la vida, la que no solo abría la puerta sino todo mi pasado.
Abrí la puerta… y enseguida lo noté. Ese olor fuerte, a cerrado, a soledad. Se me revolvió el estómago. Entré… y me quedé helada. No porque no pudiera hablar, sino porque lo que vi no cabía en ningún pensamiento que hubiese tenido jamás.
Mamá estaba en cama, pero no en la cama de siempre, sino en esa donde la gente se tumba porque ya no tiene fuerzas ni para levantarse. Tapada con una manta antigua, fea, con las orillas sucias. El pelo blanco, totalmente, como si de repente los años se le hubieran caído encima a la vez. La cara delgada, los ojos apagados… Mis ojos no daban crédito: bolsas tiradas, ropa sucia, platos sin lavar, cajas de medicinas vacías, polvo, todo tirado. Un abandono total. Como si la hubieran dejado sola mucho tiempo.
No pude reprimir, se me heló la sangre. Donde esperaba encontrar ‘hogar’… hallé una herida.
Mamá… susurré, con la voz hecha polvo.
Ella se giró despacio y por un segundo vi una chispa, un destello.
¿Eres tú?
Me acerqué tambaleando, sintiendo que las piernas me fallaban.
¿Qué ha pasado aquí?
¿Por qué estás así?
Si yo he mandado dinero todos los meses…
No grité, pero dentro de mí tenía un grito mudo.
Mamá suspiró hondo, le costaba hasta hablar:
Carmen venía poco…
Decía que estaba cansada, que tenía mucho que hacer…
Y yo… no quería preocuparte…
Y en ese momento sentí vergüenza. Vergüenza por creer que el amor se puede mandar en un sobre. Vergüenza por pensar que el dinero suple la presencia, por dar por hecho que desde la distancia todo estaba bien solo porque yo hacía lo que debía.
Me senté junto a ella, le cogí la mano tan fría, tan frágil, esa misma mano que me enseñó a andar, que me secó las lágrimas, que me persignaba cada vez que salía de casa. Y ahora temblaba.
Perdóname, mamá… le balbuceé. Perdón por no ver. Perdón por pensar que era suficiente mandar dinero.
Ella intentó regalarme una sonrisa.
Hija, tú has hecho lo que has podido…
Has trabajado…
Sólo que… he estado sola.
Y esas palabras me dolieron más que nada: He estado sola.
Aquella noche limpié la casa entera; froté hasta que las yemas se me reventaron, abrí ventanas, lavé mantas, cambié sábanas, la arropé con una manta limpia. Y, por primera vez en mucho tiempo, mi madre durmió tranquila. No porque hubiera más pastillas, sino porque, por fin, tenía a alguien a su lado.
Al día siguiente fui a ver a mi hermana. Sin odio, pero con la verdad por delante y con la pena que ya no necesita escándalo porque pesa demasiado.
¿Dónde ha ido el dinero?
¿Dónde estabas tú, cuando mamá se nos iba mientras yo hablaba desde Alemania y tú vivías en el mismo pueblo?
Carmen intentó justificarse, decir algo, pero yo ya no era la que se fue con las ilusiones a Alemania. Ya era quien había vuelto y había visto la verdad. Y cuando ves, ya no puedes engañarte.
Me quedé en casa, porque aprendí algo que no se enseña: a veces, tu mayor ayuda no es el dinero, es estar. Es decir aquí estoy. Es que no se sienta sola.
Y mi madre… mi madre nunca necesitó lujos. Sólo quería una persona, sólo quería a su hija.
Ahora, verla en la mesa, con el té caliente entre las manos tremblorosas pero la mirada tranquila, sé que los años pasados ya no se pueden recuperar. Pero sí los que quedan, esos puedo dárselos con el cariño real del que nunca más me iré.
Si escuchas esto no esperes a que sea tarde. Llama a tu madre, ve a visitarla. Pregúntale cómo está de verdad y escucha su respuesta. Porque muchas madres te dicen estoy bien mientras se apagan en silencio.
Y un día, puedes volver y no quedar palabras.
No esperes ese día. No te engañes como yo. A veces no piden ayuda, porque hasta eso les da pudor. Y se van en silencio.
Por favor, pásale esto a quien sepas que tiene a sus padres solos. Hoy quizá, le salvas el corazón a alguien.