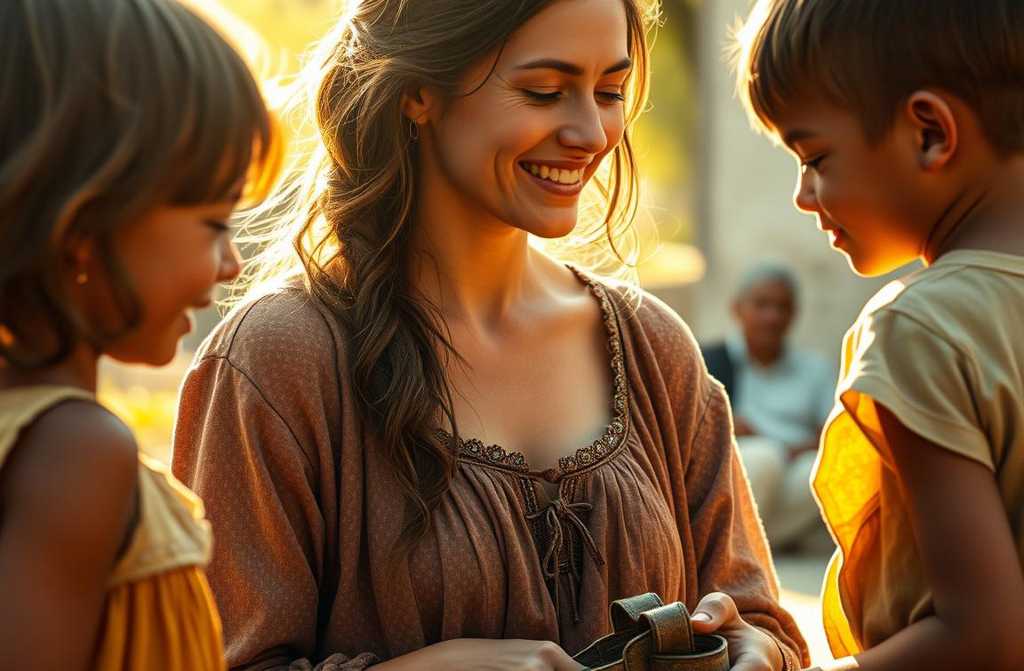Me abandonó con tres hijos y unos padres mayores para escaparse con su amante.
No fui capaz de retenerlo.
Todo empezó el día de mi cumpleaños.
En aquel entonces, vivía en un pueblo pequeño, apenas tenía dinero, y en los escaparates de las tiendas de la ciudad había tantas cosas bonitas que no sabía dónde mirar.
Me habían enamorado especialmente unas sandalias.
Me quedé allí, mirándolas, imaginándomelas puestas, caminando por la calle principal con todo el mundo volviéndose a mirarme
De repente, alguien me rozó con el codo.
Al girarme, vi a un hombre sonriendo frente a mí.
Bonitas, ¿verdad? dijo, señalando las sandalias con un gesto.
Sí susurré, sin apartar los ojos del escaparate.
Tomemos un café. Si te compro esas sandalias, ¿aceptarías salir conmigo?
Sabía que debía parecer ingenua y ridícula a sus ojos, pero en ese momento me daba igual.
Vale contesté.
Quería ese regalo. Quería sentirme especial, aunque fuera solo por una noche.
Nos sentamos en una cafetería, me pidió un trozo de tarta, y empecé a contarle mi historia.
Le dije que mis padres habían fallecido.
Era una media verdad.
A mi padre lo había enterrado de verdad, pero a mi madre
A mi madre la había “enterrado” en mi mente desde niña, porque me abandonó siendo un bebé.
Se lo conté de una manera que despertara su compasión.
Y funcionó.
Así empezó todo.
Iba cada vez más a la ciudad y nos veíamos.
Se llamaba Adrián. Me acogió en su casa, dándome atención.
Primero fueron las sandalias, luego vestidos, joyas, perfumes caros.
Pero no, no me convertí en su amante por los regalos.
Yo lo amaba.
Creí que él también me amaba a mí.
Pero fui ingenua.
Cometí un error, quedé embarazada.
Y esperaba escuchar de todo, menos:
Tenemos que separarnos.
Arréglatelas sola.
Hazte un aborto.
Pero dijo otra cosa:
Vas a mudarte conmigo. Cuidaremos a este niño juntos.
No podía creer mi suerte.
Nos casamos.
Pensé que al fin el destino me sonreía.
Hasta que un día llamaron a la puerta.
Abrí y casi me desmayo.
En el umbral estaba mi madre.
Con una bolsa de cocido, como si nos hubiéramos visto el día anterior.
Un vecino le había dicho dónde vivía ahora.
Quería reconciliarse.
Y Adrián descubrió la verdad.
Supe que había mentido.
Y de inmediato, su amor desapareció.
Gritó, me llamó mentirosa de pueblo, preguntó si mi padre iba a salir de la tumba, ya que borraba a la gente de mi vida tan fácilmente.
Y nos echó.
A mí, a mi madre y a su cocido.
Volví a creer en él y otra vez me equivoqué.
Regresé con mis abuelos.
Mandé a mi madre lejos.
Y me quedé sola con mi hijo.
Pero Adrián volvió.
Vuelve conmigo dijo. Tenemos un hijo.
Y confié en él.
Ingenua, pensé que el amor lo superaría todo.
Pero no me llevó de vuelta a su piso.
Nos mudamos a la antigua casa de sus padres, personas mayores que necesitaban cuidados.
Acepté.
Lo hacía todo por él, por sus padres, por nuestro hijo.
Luego volví a quedarme embarazada.
Un día discutimos y, furioso, me recordó:
¡No olvides que aquí solo eres una invitada!
Esas palabras fueron como un cuchillo.
Y aun así, me quedé.
Creí que el amor vencería las pruebas.
Cuando nació el segundo, dijo que el dinero escaseaba, que su negocio había quebrado.
Ahora éramos iguales: yo no tenía nada, él tampoco.
Llegó el tercero.
Pensé que nada cambiaría ya, que estaríamos juntos pase lo que pase.
Empezó a trabajar más. Salía temprano y volvía tarde.
Creí que se esforzaba por la familia.
No vi cómo todo se derrumbaba.
Un día anunció:
No puedo seguir así. Aquí no hay futuro. Me voy al extranjero.
Le creí.
Estaba agotado, derrotado, acabado.
Hasta acepté que se fuera, que intentara triunfar fuera.
Pero luego descubrí la verdad por casualidad.
En el aeropuerto, había dos billetes para Italia.
Uno a su nombre.
Y otro a nombre de una mujer con quien llevaba años liado.
Lo entendí.
Pero no pude detenerlo.
Se fue.
Y yo me quedé.
Con tres hijos.
Con sus padres, que ya no eran extraños para mí.
En una casa vacía y un alma llena de dolor.
No sé cómo seguir ahora.
Solo espero que algún día duela menos.