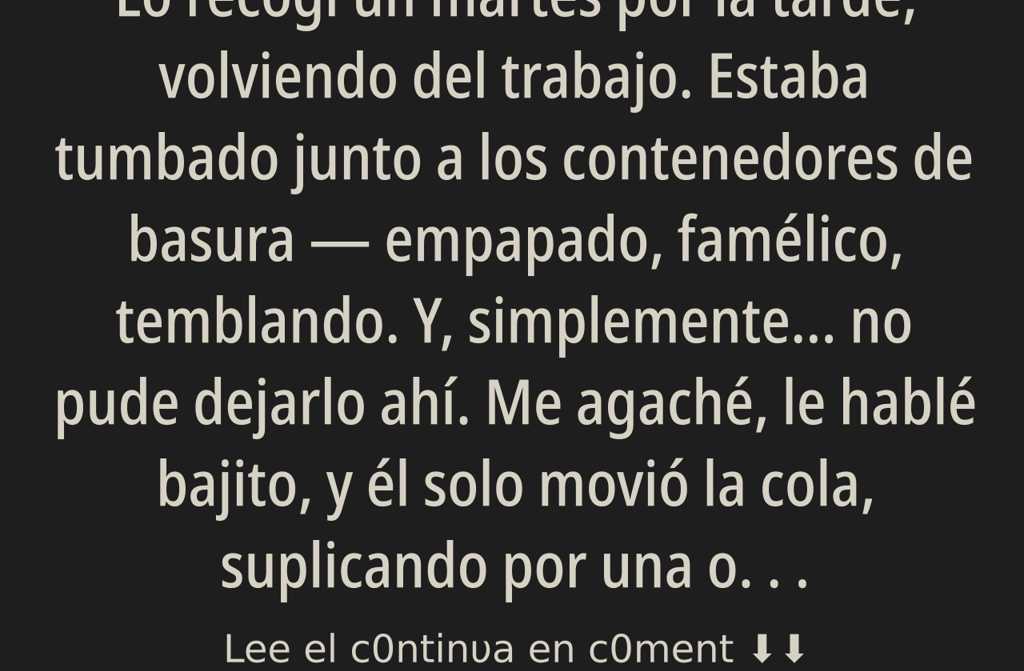Lo recogí un martes por la tarde, volviendo del trabajo. Estaba tumbado junto a los contenedores de basura empapado, famélico, temblando. Y, simplemente no pude dejarlo ahí. Me agaché, le hablé bajito, y él solo movió la cola, suplicando por una oportunidad. Lo cogí en brazos, lo llevé a casa y lo sequé con una toalla vieja. Jamás imaginé que aquello desataría una tormenta.
Al día siguiente, comenzaron los comentarios. Una vecina me dijo:
Espero que ese perro no sea agresivo.
Otra comentó bien alto:
Ahora la gente ya recoge cualquier cosa.
Pero lo peor vino cuando el presidente de la comunidad llamó a mi puerta para avisarme de que varios vecinos estaban preocupados porque el perro destroza la estética del edificio. Me reí de pura rabia. ¿Estética? Aquello era un ser vivo, no una lámpara.
Luego, otro vecino pasó y soltó:
No me extraña que el barrio esté cada vez peor.
Dos más se quejaron porque el perro una vez ladró cuando un ciclomotor pasó demasiado cerca. Y cada vez que salía de paseo, las ventanas se cerraban de golpe. Como si llevase la peste pegada.
Un día, de paseo, una señora se acercó para decirme que el perro traería pulgas y que mejor lo devolviera a donde estaba. Le pregunté exactamente qué quería decir con donde estaba, y ella encogió los hombros, como si la vida de un animal fuera simplemente una molestia que eliminar.
La cosa empeoró cuando empezaron a aparecer notas anónimas en mi puerta:
No queremos ese perro aquí.
Piensa en los demás.
Esto es una zona tranquila.
Incluso decían que quería montar un refugio en casa.
Y el perro no molestaba a nadie. Comía, dormía y me miraba con esos ojos agradecidos que ningún otro parecía notar. Lo llevé al veterinario, lo bañé, lo alimenté. Cada día ganaba peso, se volvía más guapo, más tranquilo, más seguro. Pero los vecinos seguían haciendo de mí el villano del edificio.
Uno llegó a decir que yo perturbaba la calma del barrio. Lo curioso es que cuando vio a mi hija, Lucía, jugando con el perro, de repente dijo: Ah, bueno, entonces no pasa nada.
Ahí lo entendí: el problema no era el perro. El problema eran las personas que creen que todo lo que no encaja en su idea de perfección debe desaparecer. Doble moral en estado puro.
Hoy el perro sigue conmigo. Se llama Coco. Ya está gordito, tiene los ojos brillantes y ha aprendido a dormir sin miedo. Los vecinos no dicen nada, pero siguen frunciendo el ceño cada vez que nos ven.
Pero yo me mantengo firme:
Prefiero mil veces aguantar sus miradas torcidas que dejar que un ser inocente muera en la calle.
Porque a veces el verdadero problema no es lo que recogemos del suelo, sino lo que algunos han perdido en el corazón: compasión.