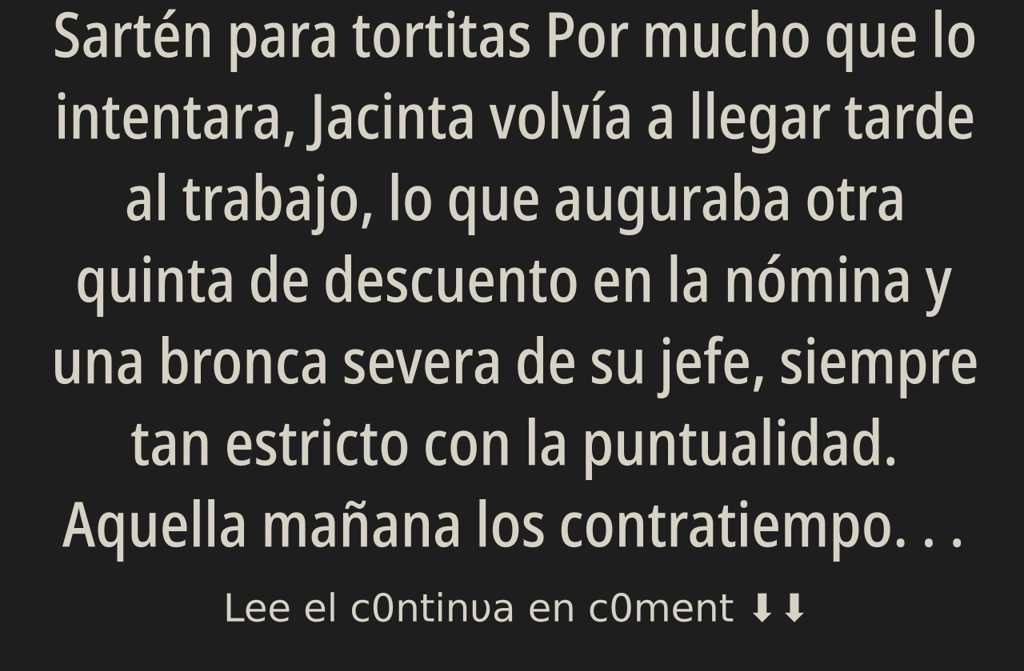Sartén para tortitas
Por mucho que lo intentara, Jacinta volvía a llegar tarde al trabajo, lo que auguraba otra quinta de descuento en la nómina y una bronca severa de su jefe, siempre tan estricto con la puntualidad. Aquella mañana los contratiempos se habían sucedido sin tregua. Su hija pequeña, Leonor, de siete años, se negaba a desayunar su taza de chocolate y tartineaba con un hilo de voz que le dolía la garganta. Jacinta, poniéndose las gafas de cerca, se dedicó a examinarle la boca buscando algún enrojecimiento sospechoso. Al ver que todo era teatro, amenazó con un azote y le ayudó a colgarse la mochila al hombro. Entretanto, el mayor, Iñigo, corría agitado de una habitación a otra buscando su cuaderno de tareas. Las carreras del muchacho hacían que a Jacinta la cabeza le diera vueltas, así que le soltó un par de gritos e, impaciente, tomó la mano de la pequeña embustera y se lanzaron juntas hacia el portal.
Tampoco lograron subirse al coche a la primera, pues su marido, Ernesto, se había entretenido en limpiar los cristales y aún estaba en ello. Al fin, cuando la familia al completo atracó en la Avenida de los Rosales, la caravana interminable de coches consumó el desastre. La esperanza de llegar a la oficina a tiempo ya había desaparecido.
Al pisar a la carrera la acera de su trabajo un despacho de venta anticipada de billetes de tren en pleno centro de Valladolid, Jacinta estuvo a punto de caer de bruces en el suelo mojado. Solo la salvó un maletón enorme al que se aferró por puro instinto, logrando así no derrapar del todo. Jadeando por el susto y con perdón, devolvió la maleta a su anciana propietaria y entró al despacho.
Al enterarse por las compañeras de que el jefe aún no estaba, soltó el aire, se bebió de un trago un vaso de agua del botijo y se sentó en su escritorio, lista para afrontar la jornada.
No había pasado ni media hora cuando el trajín del trabajo dejó en un rincón las tribulaciones de la mañana. En el descanso, Jacinta se asomó a la ventana. Allí seguía la anciana de la maleta descomunal, con el billete apretado en la mano. Su mirada, perdida en algún punto lejano, desprendía resignación y una tristeza honda. El billete vibraba, a punto de volar como una hoja seca con el viento de otoño, pero ella no se daba cuenta. Era como una estatua, inmóvil bajo la lluvia y el cierzo, al margen de frío o incomodidad.
¿Desde cuándo está ahí la señora esa? le preguntó Jacinta a su compañera.
Lleva anteayer y hoy, dicen
¿Sabes a dónde viaja?
A León.
Qué raro… Hay varios trenes diarios ¿Por qué no se ha marchado aún?
Jacinta preparó una taza de café de su termo, rescató un trozo de bizcocho y salió a sentarse con la mujer solitaria, tendiéndole la merienda.
Seguro que me recuerda, esta mañana su maleta me libró de llevarme un buen trompazo. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige?
A León dijo sin emoción, sorbiendo el café.
Jacinta miró el billete y añadió:
Pero su tren salió hace dos días. ¿Por qué no viajó?
La anciana, atusando su sombrero de fieltro antiguo, tragó saliva y respondió con voz ronca:
Aquí tampoco tengo sitio. Pero no se preocupe, ahora mismo me cambio de banco.
Dejó el café a medio tomar, se trató de incorporar, pero Jacinta, suave, la invitó a quedarse.
No, por favor Quédese donde esté Es que aquí hace mucho frío.
Créame, hija, ni lo noto Como si me hubieran arrancado la piel la voz sonó como hojas secas. Sacó un pañuelo bordado y se secó unas lagrimitas. La cosa es, verá no tengo a donde ir. Una historia familiar como tantas. No tuve suerte con mi hijo O mejor dicho, con su mujer, lista pero mala y pedigüeña. A mi hijo lo enredó bien, todo le parecía mal de mí, y quiso mandarme lejos para complacerla. Me compró este billete, empaquetó mis cosas y me llevó a la estación… Él, pobre, no sabía que mi hermana de León murió hace tres años y su casa ya ni existe. No pude decirle la verdad. Pensé: mejor veo si su vida mejora sin mí. Así que me quedé aquí sentada, esperando ¿Qué? No sé, si la vergüenza me lleva al otro barrio o alguna ambulancia me recoge y me lleva a un asilo. Gracias, hija, por el café. Ahora me doy cuenta de que tenía hambre.
“Hija…” Aquella palabra, tan sencilla y maternal, llevó a Jacinta de golpe a los días oscuros de su orfandad, donde la soledad pesaba más que el hambre y, hasta de niña, la envidia por los niños adoptados le carcomía el alma. Nadie quiso nunca adoptar a la pequeña Jacinta, de cabello rizado y versos torpes. Tras el hospicio, la destinaron de aprendiz a una fábrica de paños y le cedieron un cuartito en una vieja corrala, donde sobrevivió hasta conocer a Ernesto y, por fin, llamar a algún lugar hogar.
“Hija…” Ese calor soñado, que nunca obtuvo de los suyos, recorrió sus mejillas y, como la savia, se le coló por dentro, templando el corazón y arrancando de su interior una compasión largamente guardada.
Tocando el abrigo de la anciana, Jacinta susurró:
Le ruego que no se marche. Al terminar mi turno, vendrá a casa con nosotros. Hay espacio de sobra, ya verá. Y si no le gusta, puede volver aquí. ¿De acuerdo? Leyó en la cara arrugada la emoción contenida y agradecida, las lágrimas brillando con pudor.
En el coche, de regreso, la anciana musitó su nombre:
Llámame abuela Pura dijo, ya subida la calefacción, al calor del asiento.
Al despertar al día siguiente, festivo, Jacinta percibió un aroma delicioso que subía desde la cocina. Se puso una bata y encontró en la galería una montaña de tortitas finísimas. Abuela Pura manejaba la sartén con destreza, dando la vuelta a las tortitas y repartiendo alegría entre Iñigo, Leonor y Ernesto.
Al ver entrar a Jacinta, la anciana sonrió, algo avergonzada:
No te enfades, hija. Encontré una sartén en el horno con la que no se pegan, y pensé que podía ser útil. Siéntate y pruébalas.
Después del desayuno, toda la familia se dedicó a barrer hojas secas en el patio, les prendieron fuego y asaron patatas entre las brasas. Jacinta observó, entre sorprendida y conmovida, la vitalidad inagotable de Pura. La anciana incluso tarareaba una canción desconocida.
No te asustes de mi energía, hija. En la guerra me llamaban “la mulilla”, porque sacaba a los heridos a rastras del frente, y tenían todos los tamaños y formas. Hasta que a mí me dieron, me destinaron a la retaguardia Allí conocí a mi marido y tuve al niño. Él murió pronto, los pulmones tocados. Nos quedamos solos el chico y yo. Pero tiramos adelante.
Aquel lunes todo volvió a su caos habitual: Leonor protestaba arrepentida, Iñigo buscaba cuadernos entre sillas y Ernesto preparaba el coche. Cuando Jacinta salió con los niños, vio a Pura ya vestida, con la maleta junto a la puerta.
Gracias por estos días, hija. Hay que saber marcharse a tiempo.
¡Abuela Pura! ¿No le ha gustado estar aquí?
Sí Pero ¿quién quiere en casa a una vieja extraña?
¡Abuela, no se vaya! Nadie hará tortitas tan ricas como tú Nunca me han salido igual Por favor Quédate Ya eres parte de nuestra familia
Jacinta, ligera, cogió la maleta que ya no pesaba nada, y apoyando el brazo de la anciana en el suyo, ambas entraron de nuevo en la casa.
La familia ya se apretaba en el coche cuando oyeron la voz de Pura:
Hija, ¿puedes comprar otra sartén? Dos son aún mejor para hacer tortitas rápido
Y Jacinta, apenas audible, le respondió, sólo para ella:
Por supuesto, madre PuraJacinta asintió, divertida.
Prometido, abuela. Pero esta vez la eliges tú respondió.
Pura rió por lo bajo, con una chispa que rejuveneció sus ojos cansados. Subió al coche entre los niños, que la rodeaban de preguntas, y Ernesto arrancó en dirección al mercado, mientras el sol bañaba Valladolid con una luz inesperadamente cálida para la estación.
En mitad del camino, Pura sorprendió a todos:
¿Sabéis hacer tortillas con patatas y cebolla? Si no, hoy os enseño el truco definitivo. Pero, aviso: sólo con sartén nueva.
Leonor aplaudió y Jacinta, por primera vez en mucho tiempo, sintió un sosiego pleno. La vida seguía caótica como siempre, pero aquel asiento trasero, ocupado por Pura, estaba ahora tan lleno como su propio corazón. Iñigo agarró la mano arrugada de su nueva abuela y, por la ventanilla, el viento barrió hojas y miedos, llevándose lejos la soledad, como quien limpia de recuerdos la sartén más antigua.
Ese lunes, por fin, pareció domingo.