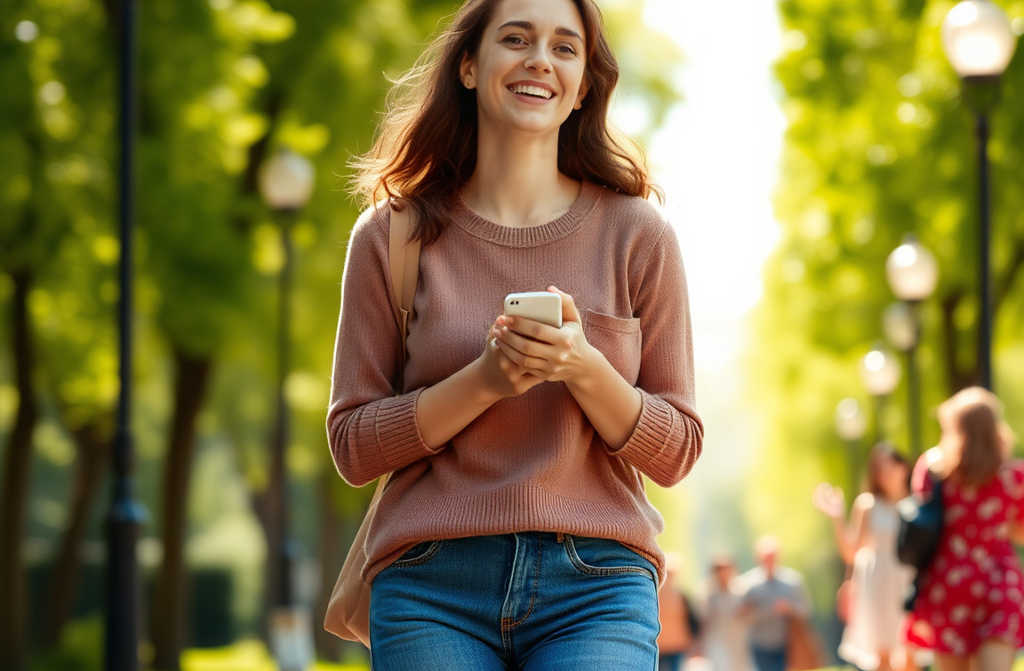Querido diario,
¿Gemelos? soltó de pronto Carmen Ortega, mi suegra.
Noté en su mirada la lucha por reprimir el enfado; nunca había sido buena fingiendo, así que lo percibí al instante. Ya sabía yo que de ella no podía esperar ni una pizca de sinceridad o afecto. Nunca le gusté y siempre pensó que era una pareja inadecuada para su hijo Jorge. Sin embargo, la gente de nuestro entorno, al contrario, señalaba que Jorge era demasiado sencillo para una chica como yo.
A mis veintitrés años, siendo ya licenciada en Económicas y con un puesto decente en una cadena de clínicas privadas en Madrid, nadie podría decir que soy inculta o maleducada. Mis padres, aunque de Ávila, me educaron bien: papá dirigía una empresa y mamá era profesora de literatura en la universidad. Sin embargo, para Carmen Ortega yo seguía siendo “la de pueblo sin más”.
Vaya, enhorabuena. ¡Doble felicidad! murmuró, con una sonrisa forzada.
Pero involucrarse en ese “felicidad” no entraba en sus planes. Mi embarazo fue complicado: primero peligro de aborto, después de parto prematuro. Ingresada varias veces, y si Jorge venía a verme a diario, su madre que vive a dos paradas de autobús, jamás puso un pie en el hospital.
Ni el día del alta fue a recoger a sus nietas. Jorge la llamó muchas veces, pero ni siquiera se dejó ver durante los primeros cuarenta días.
No se debe, hija. ¡Y si les llevo un virus! Cuando estén más fuertes, ya haré de abuela.
Cuando las niñas cumplían tres meses, coincidí con Carmen Ortega en el mercado. Forzó una sonrisa y, entre dientes, preguntó:
¿Qué tal estáis todos?
Respondí con naturalidad:
Aquí estoy, paseando. El carrito es grande, pero necesito que tomen aire.
Mi suegra asintió y parecía dispuesta a irse, pero de repente la llamó una vieja amiga. Saludó a Carmen y se acercó a nosotras.
¡Carmencita! ¿Son tus nietas?
Sí, Mariluz, son mi tesoro.
Recordaba a Mariluz, la antigua profesora de historia. Le dediqué un saludo tímido.
¡Dos de golpe! ¿Cómo lo haces, Isabelita? ¡Tan delgadita!
Isabel es una heroína añadió mi suegra enseguida, cambiando completamente su actitud.
No podía creerme el teatro: hacía segundos que intentaba huir de nosotras, y ante una conocida se ponía el disfraz de super abuela. Ellas charlaban y yo, sorprendida, oía de fondo cómo Carmen falseaba la realidad: que me ayudaba mucho, que las gemelas eran su alegría… Yo no daba crédito a tantas mentiras sobre mi vida.
Cuando Mariluz se fue, la sonrisa de mi suegra se esfumó y se despidió con sequedad, apurando el paso. Aquella tarde se lo conté a Jorge, que solo soltó un suspiro:
Eso es típico de mi madre. Siempre cuenta historias de lo buena que fue con nosotros, que si se desvelaba ayudándome con los deberes y en realidad veía la tele que si paseaba a mi hermana Clara tres horas diarias… Ya sabes cómo es. No le des importancia, Isa.
He escuchado mil veces este tipo de cosas, pero aún me sorprendo cuando me convierto en protagonista.
***
Con los años, las cosas no cambiaban. Carmen Ortega seguía igual de distante. Hasta que un día, bajándose de un taxi, se torció el tobillo y acabó con una pierna escayolada.
Voy a quedarme a vivir con vosotros, hijos nos anunció, sin rodeos.
Jorge y yo nos miramos. Sabíamos en qué acabaría aquello, pero sentíamos que no podíamos negarnos.
Fue el principio de un infierno. Tuvimos que mudarnos al cuarto de las niñas ellas tenían entonces dos años y medio y cederle nuestra habitación a la “inválida” Carmen Ortega, que se comportaba como una hija más: había que cocinar para ella, recoger, ayudarla a bañarse, salir a comprarle lo que quisiera…
Intenté reincorporarme al trabajo a media jornada, así que las niñas empezaron la guardería. Cada mañana era una batalla: lágrimas, protestas, gritos porque les separábamos de las sábanas calentitas… y todo con Carmen quejándose desde el cuarto.
Una mañana, justo cuando salíamos, a Jorge le sonó el móvil:
¿Mamá? ¿Para qué llamas si estamos al lado?
No puedo levantarme, tengo la pierna rota…
Pero tienes muletas…
¡Calla, Jorge! Para lo que quiero decir, no necesito levantarme.
Vale mamá, habla rápido.
Me tenéis harta con tanto ruido por la mañana. No hay quien duerma. Y tus hijas no paran de chillar.
Jorge se puso rojo de rabia, fue a su cuarto, abrió de golpe la puerta y le gritó:
¿Quieres dormir? Pues podemos dejarte a las niñas toda la mañana. ¿A ver qué tal?
Ella enmudeció. Pocos días después, se marchó a su piso sin ni siquiera esperar al traumatólogo para que le quitara la escayola. Jorge no lo lamentó un ápice; yo en cambio sentía una mezcla de alivio y culpa. No quería malos rollos, pero, ¿qué más podía hacer?
***
Los viernes suelo salir antes de la oficina, recojo a las niñas, compramos palmeritas en la pastelería y vemos películas tiradas entre cojines en el salón. Ese viernes preparamos todo como siempre, cuando sonó el timbre.
Abrí la puerta: era Carmen Ortega con el pequeño Pablo hijo de mi cuñada Clara.
Isabel, tengo que hacer un recado. Clara me dejó al niño hasta la cena. Cuídale tú una horita y media, ¿vale?
No me dio tiempo ni a protestar; desapareció antes de que pudiera preguntar nada.
Pablo, ¿quieres quedarte conmigo y tus primas?
Él asintió tímido, y enseguida se puso a jugar.
Jorge no llegó hasta las siete. Al ver al crío, preguntó:
Hola campeón, ¿de visita? ¿Dónde está tu madre?
Le conté lo ocurrido. Mi voz titubeó:
Tu madre lo dejó a eso de las dos…
¿Y Clara lo sabe?
No le he escrito. No quería dejar mal a tu madre delante de ella. Al fin y al cabo, Clara confió en tu madre, no en mí.
Jorge se enfadó:
Isa, eres demasiado buena. Mi madre ni avisa ni pregunta. Es increíble. ¿Clara sabe siquiera dónde está su hijo?
Negué con la cabeza. Jorge llamó a su hermana, que vino a recoger enseguida al pequeño.
***
Era casi media noche. Los críos jugaban ya adormilados. Clara, Jorge y yo estábamos en la cocina.
¿Vamos a esperar mucho más? Los niños se caen de sueño.
Un día se acuestan más tarde, Isa. Pero con mamá hay que aclarar las cosas dijo Jorge.
En ese instante, volvió a sonar el timbre. Fui yo quien abrió.
¡Venga, que me llevo a Pablo! dijo la abuela con aire de mando.
Yo no respondí. Clara y Jorge salieron conmigo al pasillo.
Mamá, ¿se puede saber en qué estabas pensando? espetó Clara.
¡Y así me habláis, después de cuidaros toda la vida! se quejó Carmen.
¡Mamá! Dejaste a Pablo aquí y te fuiste, ni preguntaste si podíamos. ¿Tanto te costaba preguntarnos? dijo Jorge, indignado.
Carmen se revolvía, altiva y colorada de vergüenza.
¡Da igual, mujer! Isa tiene mano con los niños. Y yo tenía cosas que hacer.
¿Qué cosas? insistió Jorge.
Clara esbozó una sonrisa irónica:
Primero la peluquería, el flequillo no lo llevaba así esta mañana. Luego el salón de uñas El esmalte ya no es rojo, mamá, lo llevas rosa.
Carmen bajó la mirada. Jorge la miró severo:
¿No te da vergüenza? ¿Dejas así a tu nieto y ni avisas? ¿O es que Isa no tiene derecho también a ir a la peluquería cuando quiera?
Mi suegra explotó de rabia para arremeter contra mí:
¡Por favor, Jorge! ¿Qué va a hacer Isa en una peluquería? ¡Si siempre ha sido una mindundi de pueblo!
Se hizo un silencio helado. La voz de Jorge tronó:
¡Fuera de mi casa!
La cogió del brazo y la sacó al portal. Cerró la puerta y se derrumbó en la silla al verme llorar. Él y Clara me consolaron en seguida.
Me dolía el desprecio, pero también sentí, de repente, que el problema nunca fui yo; Carmen Ortega menospreciaba a todos por igual, incluso a sus propios nietos. Por mucho que una quiera ser buena, hay personas para las que nunca lo seremos.
A partir de entonces, el contacto con la suegra fue casi nulo. De vez en cuando, Jorge y Clara echaban una mano para cualquier cosa urgente, pero en lo cotidiano, Carmen estaba fuera de la familia. Ella se ofendió meses, pero al final, el deseo de estar “en familia” hizo que volviera a sonreír para la galería, aunque con los nietos seguía sin implicarse.
Un día, vi en su estado de WhatsApp una foto de los tres pequeños y la frase: “Feliz Día de las Abuelas a todas las que han criado a sus nietos”. No pude evitar soltar una risa amarga. No es correcto reírse de los demás pero a veces la vida tiene ironías imposibles de ignorar.