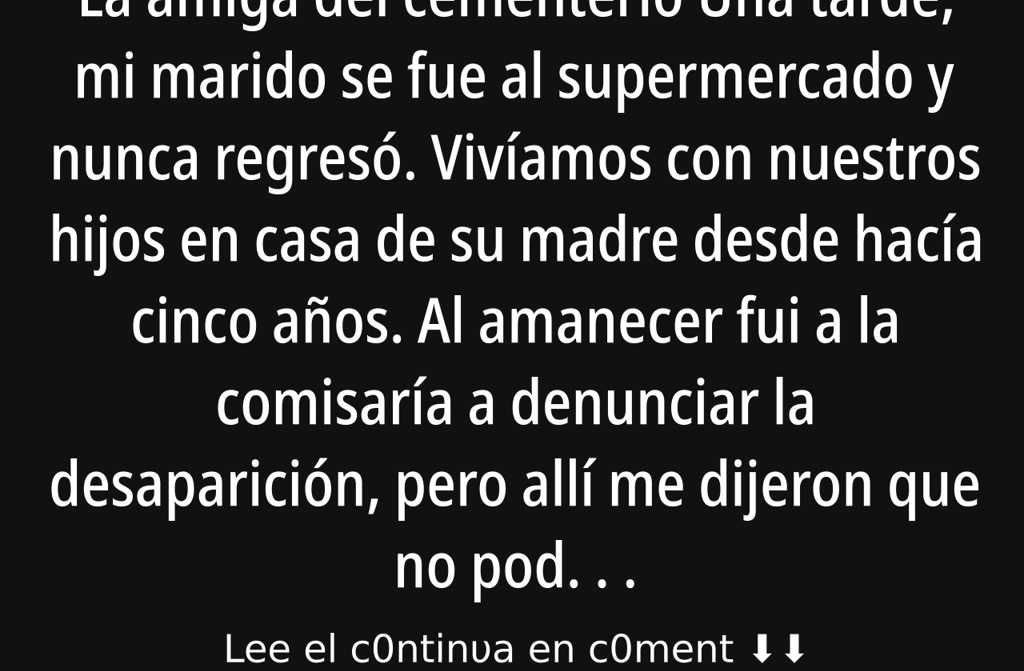La amiga del cementerio
Una tarde, mi marido se fue al supermercado y nunca regresó. Vivíamos con nuestros hijos en casa de su madre desde hacía cinco años.
Al amanecer fui a la comisaría a denunciar la desaparición, pero allí me dijeron que no podían aceptar la denuncia hasta pasadas setenta y dos horas.
Presenté el escrito
Y así pasaron tres años
Cada día rezaba para que la puerta se abriera y él entrara. Vivíamos antes de su marcha con su madre, quien nunca me había tenido mucho aprecio, más bien parecía odiarme en silencio. Tras la desaparición de su hijo, terminó perdiendo la cabeza del todo. Empezó a contarles a los vecinos que había sido asesinando por mis supuestos amantes y arrojado a una cantera.
Aguanté sus historias por mis hijos y por la esperanza de que mi suegra finalmente recapacitara, pero fue inútil. Sí, detrás del barrio hay canteras profundas, de más de cien metros, y sí, algunos hombres me miraban, pero nunca se me ocurrió tener un lío. Para mí, la familia siempre ha sido sagrada.
Sin embargo, nuestra convivencia con la suegra empeoraba día a día. Discutíamos por cualquier detalle absurdo: una cuchara fuera de sitio, una taza en el sitio incorrecto
Mi paciencia terminó por agotarse y empecé a buscar opciones para cambiar de vivienda.
Ella me repitió:
¡No te voy a dejar mudarte a un piso bueno! ¡Ni lo sueñes, asesina!
Cualquier piso resultaba inadecuado para ella. Si era en un tercero, que las piernas le dolían; en un primero, que los jóvenes harían ruido; en un segundo, ese barrio no es el nuestro, está lejos del súper.
Al fin, apareció un piso en el edificio de enfrente: segundo, agradable, cerca de todo y en un entorno conocido.
Pero entonces, otra excusa:
Desde la ventana voy a ver mi viejo piso, el lugar de donde desapareció mi hijo.
Su obstinación me llevó al límite. Estaba dispuesta a mudarme adonde fuera, con tal de poner fin a los gritos, para que mis hijos dejaran de vivir aquel infierno. Acabamos yendo a un primer piso de un antiguo bloque en las afueras, justo en el límite del cementerio.
Mi suegra y yo dejamos de hablarnos, tras años compartiendo techo. A sus nietos ni los quería; le daba igual que, día tras día, oyeran marchas fúnebres o los lamentos de los deudos entre las lápidas. Y donde debería estar el parque infantil, sólo veían cruces y monumentos de piedra.
De venganza se trataba, sin duda, pero yo no tenía culpa alguna de la desaparición de mi marido.
No quedaba más remedio que habituarse. Lo primero que hice fue comprar tela tupida para coser cortinas y no ver más coches fúnebres. Esa misma tarde, colgamos las cortinas y el piso quedó en tinieblas, apenas sin luz natural.
Pasó un mes desde la mudanza. Una mañana, mientras preparaba gachas para los niños, escuché un estruendo en la escalera. Salí corriendo y vi a mi vecina tirada en el suelo, retorciéndose del dolor: se había torcido el tobillo, y la compra se le había caído. Ayudé a que se levantara y la llevé a su sofá; recogí sus cosas, y al volver la encontré llorando.
Le ofrecí llamar al médico, pero negó con la cabeza, asegurando que las lágrimas no eran por el dolor.
Este sitio está maldito sollozaba. No pasa un solo día sin un disgusto. A todos los que vivimos junto al cementerio nos ocurren cosas malas.
Intenté calmarla, diciéndole que exageraba, que ya me había acostumbrado tras un mes viviendo allí. Desde luego, no era grato escuchar marchas fúnebres, pero todo se supera.
Tras una pausa, respondió:
No te diré nada más. Pronto lo comprenderás por ti misma.
Y vaya si tenía razón. Desde ese día, las desgracias cayeron sobre nosotros sin piedad.
Primero mi hijo pequeño soltó una pesa en su pie y acabó con escayola. Luego, a mi hija le descubrieron gastritis tras varios días con dolor de estómago.
Pero lo peor llegó una semana después.
Aquella noche, me despertó un ruido extraño, como uñas rasgando el cristal. Miré el reloj; eran las dos en punto. No sé por qué, sentí que tenía que mirar por la ventana. Corrí la cortina y me helé de terror.
Frente a mí, apenas a un metro, estaba una mujer de mi edad con el rostro azulado bajo la pálida luz de la luna: era como una máscara mortuoria, con una mueca burlona y cruel.
El frío miedo me inmovilizó. Sequé la garganta, incapaz de gritar. Me quedé pegada a la cortina, presa del pánico.
Ella se giró en silencio y se alejó despacio hacia el cementerio. No me moví hasta que la vi perderse entre las tumbas.
Sólo pude dormir al rayar el alba. Aquel día no logré pensar en otra cosa. A nadie me atrevía a contarle mi visión, por miedo a que pensaran que me había vuelto loca.
Pero, dándole vueltas, busqué explicaciones absurdas: que quizá mi suegra había contratado a una mujer para asustarme y hacerme huir, o tal vez era obra de una funeraria con intereses en mi piso.
Las desgracias siguieron y ya era obvio que no eran casualidades.
A los dos días, me comunicaron en el trabajo que iba a ser despedida por un ERE inminente. Lo de tener hijos pequeños no le importaba a nadie: me dieron a elegir entre la baja voluntaria y el despido disciplinario.
Firmé la renuncia.
Al poco, después de cobrar mi finiquito, me fui a casa en autobús. Al abrir la bolsa, no encontré el monedero con mis últimos ahorros.
Seguro que me lo han robado en el bus. Lloré desconsolada.
Cogí al final nuestras alianzas, repaso sus nombres una vez más, y fui al Monte de Piedad.
Allí me ofrecieron un precio irrisorio por las alianzas, así que decidí ir a ver qué me daban fuera. Salí a la calle y vi a un hombre sosteniendo un cartón: Compro oro. Me acerqué, le enseñé los anillos y él, tras examinarlos, me ofreció 1500 euros más que en el Monte de Piedad. Acepté, guardé el dinero y me dirigí a la parada.
De repente un chaval pasó corriendo. Al pasar junto a mí, dejó caer un fajo envuelto en papel y desapareció tras la esquina. Dudé un segundo, pero cuando grité ya no estaba.
Recogí el paquete y lo abrí. Dentro había una montaña de billetes de cincuenta euros.
En ese instante, apareció una gitana.
¡Mira qué suerte, hemos encontrado dinero juntas! gritó, arrancándome el fajo de las manos. Nada de llevarlo a la Guardia Civil, que allí te lo quitan. ¡Lo repartimos!
Sacó más o menos la mitad para ella, me devolvió el resto y desapareció.
Sin saber bien por qué, me guardé los billetes restantes. Lo cierto es que, aunque me avergüenza admitirlo, en ese instante sentí un alivio enorme.
Pero la alegría duró muy poco. Cuando giré la esquina, allí estaba el chaval, acompañado ahora de un tipo calvo, enorme, con un bate de béisbol.
Se plantaron ante mí. El chico, agresivo, me soltó:
¡Dicen que has recogido mi paquete!
No me quedó otra que devolverle los billetes.
¡Aquí faltan!
Ni se molestaron en escuchar mi historia de la gitana, y me acusaban de ladrona y de repartir el botín con mis socios. Me quitaron incluso el dinero de los anillos.
Tan grande fue mi desconsuelo que ni recuerdo cómo llegué a casa. Lloré hasta quedarme seca, pensando en las palabras de la vecina: Este piso sólo trae mala suerte. Jamás me había sentido peor.
Esa noche, otra vez, el sonido de uñas en el vidrio me despertó. Temblando, me acerqué a la ventana.
Tras la cortina, de nuevo aquella mujer inexplicable.
Si no hubiera temido asustar a mis hijos, habría gritado. Me tapé la boca, luchando por no soltar un alarido. En silencio, nos observamos durante quién sabe cuánto tiempo. Diría incluso que su rostro cadavérico parecía un poco más humano esa vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el cementerio. No me moví hasta que la vi desvanecerse entre las lápidas. Luego, caí al suelo y permanecí en la esquina, temblando hasta el alba.
No podía creer que todo aquello me estuviera sucediendo.
Al día siguiente, sonó el timbre. Era mi vecina, que me trajo el recibo de la luz. Lo tomé, al borde del llanto. Ella dijo que iba al ayuntamiento y se ofreció a pagármelo. No aguanté: estallé en llanto.
Recordé toda mi vida: las peleas con la suegra, la enfermedad de mis hijos, mi marido ausente, el despido, la falta de dinero La vecina no dijo nada, sólo me abrazó muy fuerte.
Me calmé un poco y al final le conté lo de la visitante nocturna, la mujer del cristal.
Está bien dijo. Lávate la cara y ven, quiero mostrarte algo.
Diez minutos después íbamos por el cementerio. Me llevó hasta una tumba. En la foto de la lápida, reconocí a la mujer que había venido dos noches a mi ventana.
¿Es ella? preguntó.
Asentí, sin poder articular palabra.
Cogida de mi mano, me sacó de allí.
Ya en su casa, me relató que ella también había visto el fantasma de esa mujer. Poco después perdió a su hijo en un accidente, luego la abandonó su marido. Ella misma enfermó de diabetes y encadenó desgracias.
Pasaron días tranquilos. El espectro ya no volvió a aparecer.
Pero entonces sentí la creciente necesidad, casi obsesiva, de visitar la tumba de aquella mujer. Día a día, la urgencia crecía.
Acabé rindiéndome. Era pleno día y lucía el sol, así que no sentía miedo.
Al encontrar la sepultura, la rodeé tímidamente. Estaba cubierta de maleza, descuidada. Seguramente nadie la visitaba, o quizá nunca tuvo familia.
Arranqué la hierba, recogí hojas secas sin apenas atreverme a mirar la foto.
Al terminar, levanté la vista y por primera vez estudié el retrato. A la luz del día, ya no parecía tan temible. Era guapa, con cejas elegantes como alas de gaviota, nariz fina, rostro delicado. El vestido, de escote generoso, resaltaba su figura.
Sentí la necesidad de hablarle: ¿Por qué me visitas? ¿Qué he hecho mal? le pregunté. ¡Inés! (leí el nombre en la lápida) ¿Qué quieres? ¿Crees que soy feliz?
Y me solté a contarle mis penas y desgracias. Si alguien me hubiera visto, me habría tomado por loca, hablando sola junto a una tumba.
Pero según hablaba, me sentía liberada, como si se quitara un peso de encima.
Al despedirme, sentí que lo hacía con una vieja amiga, unidas por el dolor: el suyo, por haberle sido arrebatada la vida y la felicidad; el mío, por haber caído en la desesperanza sin estar muerta.
Esa misma noche tuve un sueño muy vívido. Apareció Inés, ya no como un espectro horroroso, sino como la mujer hermosa de la foto. Se sentó en mi cama:
Escúchame y toma nota. No arrastras pecados. Sigue mis indicaciones y todo irá bien. Tu marido desapareció por deudas de juego, lo vendieron como esclavo en el suren Andalucía, lo drogaron y lo sacaron de Madrid en coche. Sigue vivo, a base de narcóticos. Trabaja entre otros desdichados, poco a poco perdiendo la razón. No volverás a verle; morirá allí. Vende tu piso a la funeraria y compra uno lejos de aquí. Yo te ayudaré. Pronto habrá otro hombre para ti, que amará a tus hijos como propios. Adiós.
Dicho esto, se esfumó, como humo.
Me desperté entre sollozos. El sueño era tan nítido que hasta recuerdo el tono de su voz, el vestido con encaje y un broche de piedra verde, y el aroma de tierra húmeda y hojas secas. Aquel olor permaneció en mi cuarto hasta media mañana.
A los tres días, empleados de la funeraria llamaron a mi puerta, interesados en comprar el piso para instalar su oficina.
Me sorprendió lo rápido que se cumplió el mensaje de mi amiga nocturna.
Acepté la propuesta y fui a una inmobiliaria. En menos de una semana ya tenía piso nuevo en un barrio bueno, por casi el mismo dinero.
Ahora vivimos bien, en una zona acogedora.
Poco después conocí a un hombre honesto, que quiere mucho a mis hijos.
Todo resultó como me predijo mi amiga del cementerio.
Y nunca la olvidoA veces, llevo flores a la tumba de Inés. Nadie más la visita. Me siento en el banco de piedra y le hablo, no de desgracias, sino de mi nueva vida, de cómo los niños ríen de camino al colegio, de la paz en nuestro hogar. Son pequeños instantes de gratitud, silencios compartidos entre dos mujeres que conocieron la pérdida y comprendieron, al fin, que el alivio llega cuando logramos soltar.
He aprendido a mirar atrás sin rencor, como quien observa una tormenta lejana sabiendo que ya no mojará sus pasos. Hay noches en que creo adivinar una sombra junto a la ventana, pero no siento miedo: un suave aroma a tierra húmeda y hojas secas me hace sonreír bajo las sábanas, cobijada en la certeza de que algunas amistades nacen en los lugares menos esperados.
Y cuando sopla el viento y las campanas del cementerio tañen a lo lejos, no pienso en la muerte ni en el pasado. Pienso en Inés, en su advertencia, su consuelo y su promesa cumpliday doy gracias, porque a veces, es la mano de un fantasma la que nos entrega la llave para abrir de nuevo la puerta hacia la vida.