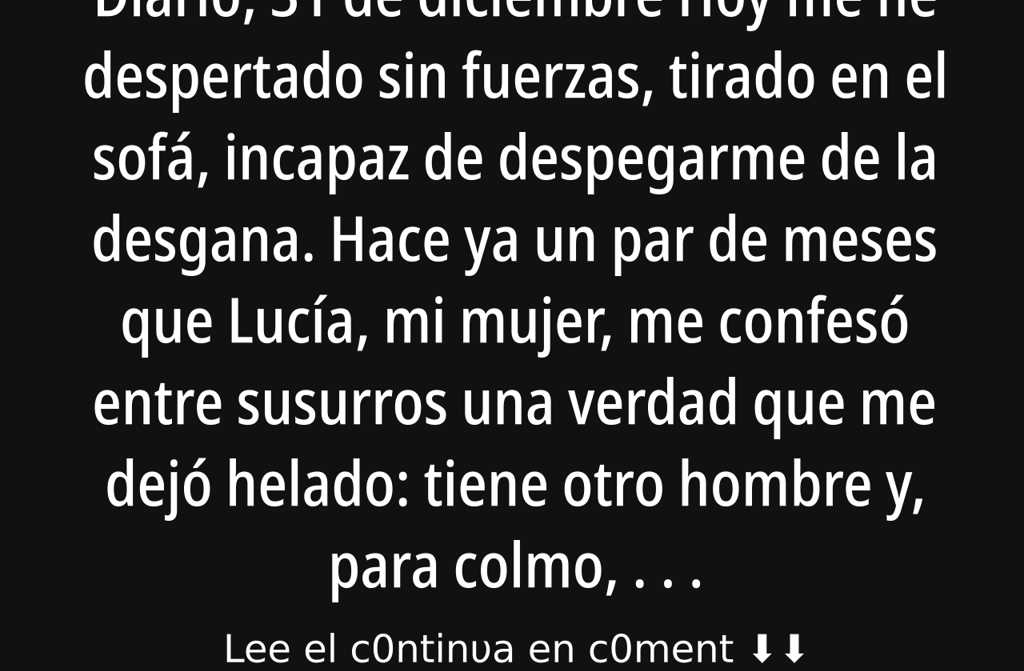Diario, 31 de diciembre
Hoy me he despertado sin fuerzas, tirado en el sofá, incapaz de despegarme de la desgana. Hace ya un par de meses que Lucía, mi mujer, me confesó entre susurros una verdad que me dejó helado: tiene otro hombre y, para colmo, espera un hijo de él.
Lo siento, Luis, me explicó casi sin mirarme llevamos dos años juntos y no hemos tenido hijos, empecé a dudar de mí… Y bueno, ha pasado… Estoy embarazada.
La amante, pensé. Pero ella solo murmuró: Llama a este hombre como quieras, pero yo me voy. En un par de meses seré madre.
No le pregunté más. Se largó en pleno diciembre, justo antes de Navidad, y me dejó tirado entre recuerdos, sin ánimos ni lágrimas. En la quietud del salón, con media botella de Rioja a medias, de pronto he recordado un Año Nuevo lejano de mi infancia en Valladolid.
Yo iba por entonces a quinto de EGB. Tras clase, mis amigas Marisa y Carmen solían acompañarme a la tienda de segunda mano de la calle Santiago. Ni la ropa ni los zapatos nos interesaban, pero siempre íbamos directos a la sección de juguetes y cachivaches. ¿Quién podía resistirse a ese escaparate repleto de tesoros?
Ese día la ví: una cajita de música celeste con incrustaciones doradas, pequeña y mágica como un pedacito del cielo. Pedí al dependiente que la abriera y en cuanto la melodía empezó a sonar, asomó una delicada bailarina blanca sobre terciopelo azul. No podía apartar la vista, ni respirar. Aún recuerdo el pequeño cajoncito secreto perfecto para guardar anillos o pendientes que el hombre me mostró con una sonrisa.
Marisa enseguida preguntó cuánto costaba. El dependiente nos lo dijo cinco mil pesetas. Los ojos se nos salieron de las órbitas. Era una fortuna. En aquellos años, nuestros padres nos daban apenas cincuenta pesetas para un bocata o alguna chuchería. Mentir para decir que ibas al cine apenas te sacaba cien.
Pensé en mi padre, siempre viajando por trabajo. Si estuviera aquí, me lo compraría seguro. Pero mi madre mejor ni sugerírselo. Podía oír su voz nasal: ¿Estás loca? ¿Bailarina de cinco mil pesetas? Mejor compro dos kilos de solomillo y tenemos comida para toda la semana.
Así que esperé a papá, entrando cada tarde en la tienda solo para contemplar la cajita y la bailarina hasta aprenderme cada rasguño y cada desconchón. A la bailarina le faltaba una zapatilla de punta y el tutú tenía una microscópica mancha. Yo, sin embargo, la encontraba perfecta.
Por fin llegó papá y lo arrastré a la tienda con el corazón volcándoseme. El dependiente, apenado, nos miró: Se la han llevado ya. Solo hace unas horas…
Lloré sin vergüenza, allí mismo. Papá intentó animarme:
Venga, Luisito, no llores. Te invito a una tarta de trufa en la pastelería de la esquina, ¿quieres? Con esos champiñones de chocolate que te gustan.
Acepté, pero seguí llorando. Era la bailarina la que me dolía.
Al día siguiente, Carmen apareció en el colegio con la dichosa cajita. Su abuela que venía a pasar el Año Nuevo en Valladolid se la había comprado. Ella también llevaba semanas suspirando tras el escaparate.
Al ver la cajita en sus manos, el corazón se me rompió de nuevo. Marisa también estaba dolida. No aguanté y me eché a llorar frente a todos.
Manolo, el chico grandullón de la clase, se me acercó:
Oye, Luis, ¿por qué lloras?
Nada solté antes de salir corriendo, empujándole.
Manolo, todo el mundo lo sabía, estaba coladito por mí. Mis amigas decían que le tenía en el bote, pero yo apenas le hacía caso.
Me refugié junto a la ventana del colegio, la frente pegada al frío cristal.
No te preocupes oí la voz de Manolo a mi espalda Te buscaré otra igual, lo prometo.
¡Qué vas a encontrar tú! le bufé. Tonto.
Corrí hasta la calle, y allí lloré aún más fuerte. Me pasé media hora tiritando en el patio, hasta que, ¿cómo no?, me puse con fiebre.
Manolo vino a verme aquel mismo día.
Todavía no he dado con la bailarina, pero la encontraré. Palabra.
Deja de decir tonterías. Esa caja era extranjera, de Alemania del Este. Ahí abajo lo ponía: “Made in DDR”. ¿Sabes tú dónde encontrar una así? le repliqué.
¿DDR es la RDA, no? preguntó esperanzado.
Pues sí suspiré.
Pues hasta allí iré, si hace falta.
Desde aquel día, Manolo y yo comenzamos a ser amigos de verdad. Primero de niños, luego, en octavo, me besó y todo. Le correspondí. Éramos inseparables.
Al terminar el instituto, a Manolo se lo llevaron al servicio militar. Ironías de la vida: su destino fue Alemania.
Durante su mili me escribía cartas a veces danzando la broma: Todavía sin rastro de la bailarina, pero no me rindo. Pero yo no esperé. Medio año antes de su vuelta, conocí a Lucía. Me cautivó en la primera cita, dedicándome una canción improvisada a la guitarra. Me derretí. A los dos meses estábamos casados.
Manolo volvió y, al enterarse de mi boda, se embarcó en un pesquero noruego. Apenas regresaba, y ya no nos vimos más.
******
Hoy, 31 de diciembre, he respirado hondo, intentado levantarme del sofá. He calentado un café y al beberlo me he dado cuenta de que, en estos días, lloro menos por Lucía y más por lo que no pudo ser con Manolo. ¿Dónde andará? ¿Estará casado?
Todas mis amigas celebran la Nochevieja con sus familias. Me parece mal caer como invitado inesperado. Así que me acerqué al Mercado Central, compré cuatro cosas y, de regreso, entré en el portal justo cuando del ascensor salía ¡Papá Noel! Más bien un hombre disfrazado, pero con panza y barba postiza.
Al verme llorar, medio en bromamedio en serio, me habló con voz de anciano:
Pero hombre, ¿por qué esas lágrimas el día de fiesta? Venga, toma esto me tendió una caja y desapareció, perdiéndose entre las sombras.
No llegué ni a darle las gracias. Subí al piso, dejé las bolsas, me senté en la cocina y abrí con cuidado el paquete.
Dentro, una cajita nueva, azul celeste y dorada, igual a aquella que me quitó el sueño de pequeño. Tembloroso, la abrí: la música sonó dulce, la bailarina emergió, perfecta, con sus dos zapatillas relucientes.
Me fijé en el doble fondo. Allí, un anillo de compromiso.
Me precipité a la ventana. Abajo, la silueta de Papá Noel se alejaba. Salí corriendo, en zapatillas, al portal. Dudé un segundo, hasta que el hombre se giró y nuestros ojos se cruzaron.
Corrí hacia él y, abrazándole, murmuré casi sin voz:
Eres un cabezota. Al final, la encontraste.
Ya te lo prometí dijo Manolo, sonriendo . Lo prometido es deuda. La encontré en Alemania y he tardado, pero aquí está. Y aquí estoy yo, si me quieres.
Esta Nochevieja he aprendido que a veces la vida te devuelve lo que creíste perdido. Y que, aunque se cierren muchas puertas, hay regalos y personas que siempre acaban regresando, justo cuando los necesitas.