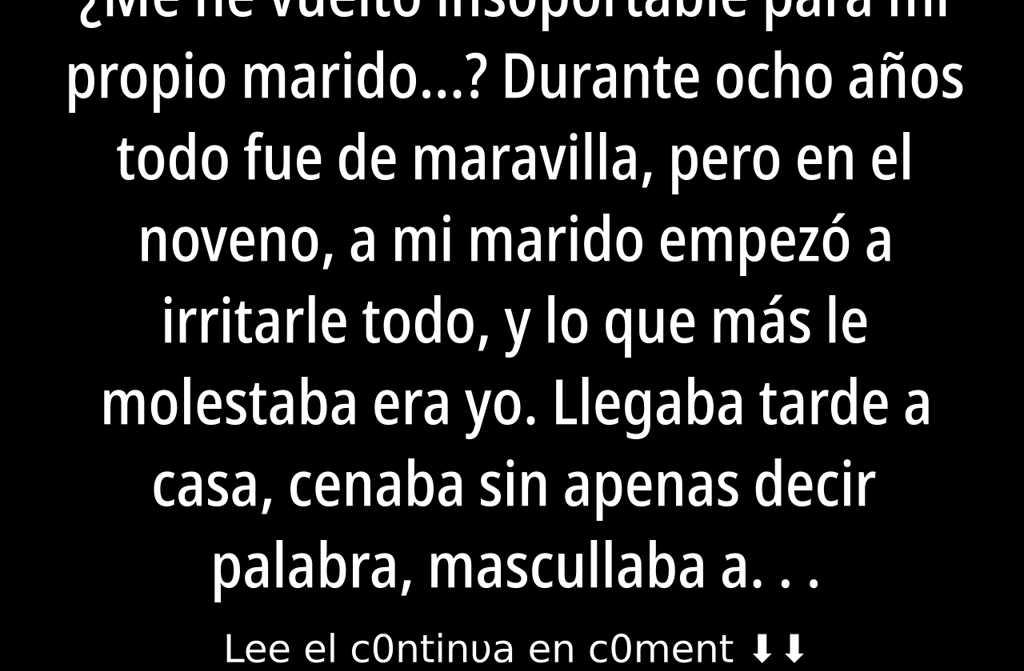¿Me he vuelto insoportable para mi propio marido?
Durante ocho años todo fue de maravilla, pero en el noveno, a mi marido empezó a irritarle todo, y lo que más le molestaba era yo. Llegaba tarde a casa, cenaba sin apenas decir palabra, mascullaba algo incomprensible, luego abría el portátil y se pasaba la noche entera pegado a videojuegos de disparos. Si acaso me miraba, lo hacía con una cara de dolor, como si llevase una muela infectada desde la coronilla hasta los pies. Cada vez con más frecuencia soltaba, seco, que esa noche se quedaba a dormir en casa de su madre.
Un día ya no pude más y llamé a mi suegra:
Señora Mercedes, ¿está Luis ahora mismo en su casa?
A lo que Mercedes, con voz dulcísima, contestó:
Una buena esposa, Carmen, siempre sabe dónde está su marido.
Incluso llegué a comprar un libro que se llamaba Cómo mantener el matrimonio, y me dio por explicarle a la cajera, sin venir a cuento, que era para una amiga. La chica me miró con una pena y un asco indisimulados.
Pero pronto me di cuenta de que ahí había gato encerrado. Para escribir un libro así, ¿cuántos maridos hay que retener como para poder dar consejos? ¿Y de dónde salen tantos maridos reclamando ser retenidos, si los anteriores ya lo están?
Había ciento cincuenta páginas de consejos útiles: que al marido le debe apetecer volver al calor del hogar, que si la lencería sexy, que si debes interesarte por su trabajo Incluso aprendí a preparar una masa de pan que antes nunca me salía, pero ni con esas a Luis le apetecía volver a casa. Quizás habría que amasar la masa en lencería. O aparecer en casa de mi suegra así vestida, que, según la leyenda, es donde se refugia mi marido.
Intenté vivir según sus intereses: me puse a jugar a su dichoso videojuego de tiros y pasé en el primer intento un nivel donde él llevaba una semana atascado. Lejos de mejorar la relación, acabó más enfadado conmigo.
Fui a comprar unas botas de invierno y acabé volviendo a casa, por el mismo precio, con un cachorro gordote bajo el brazo. Al mirarle, sentí que toda mi vida había soñado con tener un perro. No cualquier perrillo de esos chillones, sino uno de verdad.
La señora que se presentó como criadora me dijo:
¿Entiendes algo de perros, chica? ¿No? Pues esto es un golden retriever.
Cuando pregunté por qué no era muy dorado, me explicó con aire condescendiente:
Ya se pondrá dorado, es una raza muy de moda, campeón de padres, ¡será un bellezón! Y tengo todos los papeles. Te lo dejo tirado de precio.
Me pidió una cifra que no tenía encima, pero la buena mujer accedió a lo que llevaba.
Al menos alguien alegraría mi llegada a casa. Unas botas no te saludan con rabillo, ni te miran con devoción, ni te traen las zapatillas en la boca.
Mi marido, que esa noche vino a amarrar su barco a nuestro puerto, preguntó:
¿Y esto qué es?
Un golden retriever, de pura raza le dije, y barato, aquí tienes los papeles.
Según los papeles, el cachorro era un bulldog alano español de pura sangre. El teléfono de la criadora resultó ser de una empresa de reformas, donde respondían con grosería a preguntas sobre bulldogs y retrievers.
¿Pero tienes ojos? ¡Dímelo, en qué parte ves aquí un retriever o un bulldog! ¿Cuánto has pagado? ¿¡Cuánto!? ¡No se puede ser tan tonta!
Al cachorro no le gustaron los gritos de Luis y le gruñó. Pero en vez de gruñir de verdad, lo que le salió fue un buen charco.
¡Dios mío, con quién me he casado! exclamó dirigiéndose al techo, antes de volver a su ordenador. Y me miró como si no disparase a monstruos virtuales, sino a mí. Y encima, disfrutando.
Por la mañana, resultó que el cachorro ya había cogido confianza: destrozó sus zapatillas deportivas y mordió sus zapatos.
Ahí fue cuando explotó todo.
Todo en mí le resultaba insoportable: la cara, la ropa, el alma, los pensamientos. Incluso le molestaba que yo ganase el doble que él, como si quisiera humillarle con ello. Y lo de los hijos: que no los tenemos.
Luis, si tú mismo decías que no querías hijos musité.
¿Cómo iba a querer tener hijos con una imbécil? ¡Tendrían que salir tan tontos como tú! ¡Mírate, quién va a querer a una idiota así!
El cachorro, al oírle, fue rodando hasta él y trató de morderle el tobillo.
A mí se me hizo un nudo en la garganta del dolor por aquellos hijos que no iban a existir, y solo me quedé mirando cómo él echaba sus cosas en la maleta.
Treinta años. Fin de trayecto. Se acabó. Punto.
Ya no tenía sentido seguir, pero a un cachorro no se le pueden explicar esas cosas. Ahí estaba, con cara de hambre y tristeza, masticando uno de mis calcetines sin importar sus penas ni mis pensamientos suicidas. Él solo quería comer, beber, oír que era el mejor perro del mundo y que le rascasen la barriga.
El cachorro, que yo llamé León, crecía a ojos vista, pero de protector nada, aunque parecía salido de los Baskerville. Su instinto mordedor era casi nulo. En vez de morder, se dedicaba a dar lametones y buscar caricias.
Por las noches me iba a pasear con él hasta tarde. Y claro, al final pasó lo que tenía que pasar: en diciembre empezaron unas obras en el barrio, el suelo lleno de barro entre lluvia y nieve y León se cayó en una zanja recién abierta. Empezó a gimotear, y yo, del susto, me tiré detrás casi sin pensarlo. Por suerte, no me rompí las piernas. Aquello era un pozo profundo y estrecho, con los bordes resbaladizos de barro, y el móvil me lo había dejado en casa, casi medianoche.
Al principio me daba apuro pedir ayuda, pero después de varios intentos por salir grité: ¡Socorro! A los pocos minutos aparecieron dos chavales góticos, que bajo la luz pobre de la farola parecían sacados de una novela negra. Pero en vez de sacrificarnos o enterrarnos vivos, llamaron a los bomberos y se quedaron por allí de charla.
Sacaron primero a León, que agradecido les llenó de babas y lametazos, incluso a los góticos. Luego me sacaron a mí, que temblaba de frío y vergüenza.
El jefe de bomberos se despachó a gusto: que si el perro era un descerebrado, que si yo era más tonta aún, que si los del Ayuntamiento nunca hacían nada bien, que menudo gobierno León nunca había oído tantas palabrotas juntas y, lejos de asustarse, no paraba de saltar alrededor, hasta que consiguió darle un cabezazo en la nariz al jefe, que le dejó un buen chichón y la cara manchada de sangre.
Así, a la una de la madrugada, el cuadro era más bien cómico: León, feliz aunque churretoso; yo temblando de barro; los bomberos y góticos embadurnados hasta las cejas y el jefe sangrando.
Señora, al menos eduque a su monstruo dijo el jefe.
Lo intento, pero es difícil, ¿sabe usted?
Pues igualito que yo le dijo uno de los góticos al otro antes de echarse a reír.
Vivo en ese portal. Si quieren, pueden entrar a lavarse les ofrecí, mientras rechinaban mis dientes de frío.
Venga, jefe, entra tú, que pareces Hannibal Lecter le animaron los bomberos.
Al final me voy a cavar yo misma una zanja de aquí a que los del Ayuntamiento la arreglen, y me hago vieja esperando diría después mi amiga.
P.D. Mis hijos no son unos genios, son niños normales: graciosos e inteligentes a su modo. Sergio y Lucía. En primero de primaria tenían que hablar de su familia.
¡Nuestro papá salva el mundo! ¡Y nuestra mamá trabaja con ordenadores! afirmó el avispado Sergio.
Y la callada Lucía añadió:
¡Y nuestro perro sabe ver la tele!