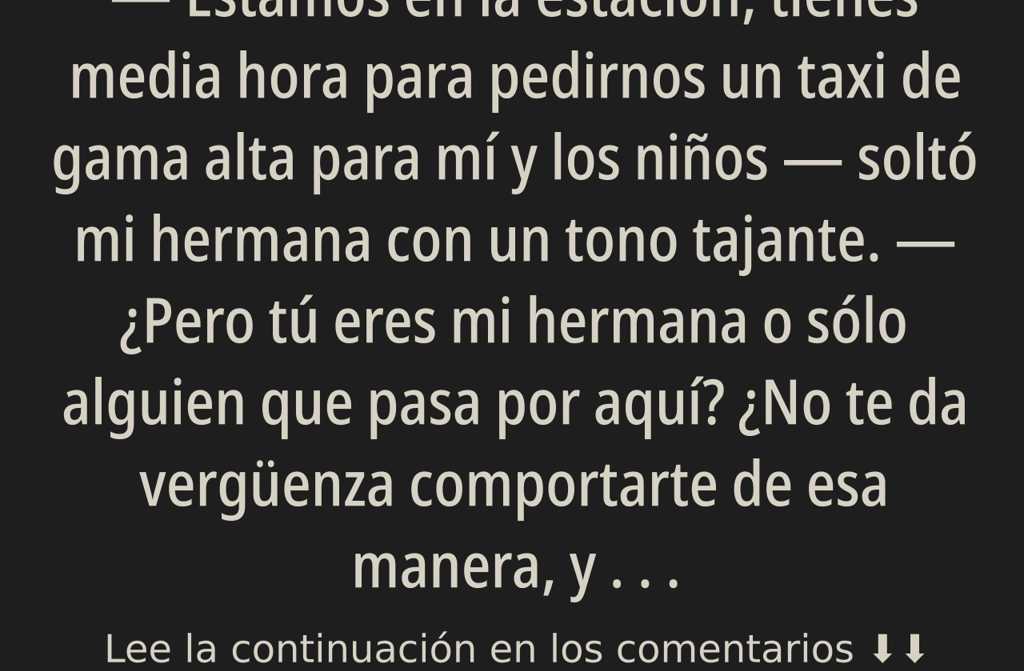Estamos en la estación, tienes media hora para pedirnos un taxi de gama alta para mí y los niños soltó mi hermana con un tono tajante.
¿Pero tú eres mi hermana o sólo alguien que pasa por aquí? ¿No te da vergüenza comportarte de esa manera, y encima delante de los niños? ¿Te cuesta tanto comprarles ropa a tus sobrinos queridos? ¿Por qué tengo que pedirte yo que se lo compres? Debería salirte de dentro ofrecerlo tú sola. ¡Y ayudarme económicamente también! ¡Tú que ni pudiste tener hijos, ni seguramente los tendrás jamás! ¡Mientras que yo soy madre soltera! Leticia me lanzaba palabra tras palabra como si fueran dardos, intentando herirme y meterse en mis asuntos más íntimos.
Yo, Inés, nunca fui la hija predilecta en casa. Mi madre me tuvo sola, sin marido, y cuando se casó, de pronto la hija mayor se convirtió en un estorbo. Mi padrastro no paraba de echarme en cara cada bocadillo que comía, y mi madre descargaba en mí su rabia por haber tenido que casarse con el primero que se le cruzó, sólo para no quedarse siendo madre soltera. El nacimiento de mi hermana menor me dio al menos un respiro; por fin tenía un propósito: los padres decidieron que fuera yo quien cuidase de Leticia.
Apenas tuve tiempo para mí, pasaba los días cuidando de Leticia, dándole de comer, jugando y estimulándola, dejando de lado mis deberes y amistades. Si no la vestía o alimentaba a tiempo, me prohibían salir o ir a cumpleaños. Al crecer, Leticia adoptó esa misma actitud y empezó a verme como una criada más.
A los dieciocho años, tras terminar el bachillerato, tomé la decisión de dar un giro radical a mi vida. Elegí la universidad más lejana que pude de Madrid, recogí mis cosas y partí, decidida a no regresar jamás. Poco o nada me interesó cómo fue la vida de mis padres y mi hermana durante la década siguiente, y si me llamaban, era siempre para pedirme dinero que, por supuesto, jamás devolvían.
No me apetecía visitarles, pero supe que Leticia fue madre a los diecisiete, se casó precipitadamente a los dieciocho y, por miedo a que su marido fuera llamado a la mili, decidió tener un segundo hijo. Por casualidad vinieron gemelos, pero el joven padre, tras palpar de cerca la paternidad, salió corriendo y puso fin al matrimonio.
A partir de ahí, las llamadas aumentaron. Yo, por mi parte, había conseguido mucho más en esos años. Logré acabar la carrera, encontrar trabajo en una empresa donde pronto destacaron mi potencial, y tras años de esfuerzo, me atreví a firmar una hipoteca modesta en Madrid. Por fin, tenía mi propio espacio.
Sabiendo que no me iba mal, mis padres no tardaron en llamarme casi cada semana. Nunca interesándose por mí, siempre era para pedir algo para los niños de Leticia:
Inés, a Miriam se le ha roto el abrigo. Mándanos ciento cincuenta euros, que si no, mañana no puede ir a la guardería.
Inés, las gemelas cumplen años y necesitan regalos. Tú pagas, envía trescientos euros.
Inés, han echado de nuevo a Leticia del trabajo. Como si alguien no comprendiera los problemas de una madre con tantos hijos. Desde ahora, asume tú el gasto de la guardería de las gemelas y la matrícula escolar de Miriam.
Cada petición sonaba como una orden. Nadie preguntaba si andaba justa de dinero o de ánimos. Nunca preguntaron cómo me iba; a ojos de mi madre, mi vida era cómoda por el simple hecho de que estaba lejos e independiente. Jamás se ofreció siquiera a alegrarse de mis logros, convencida de que yo podía trabajar y ayudar a mi familia aún más.
La culpa que me inculcaron de pequeña nunca me la pude arrancar. Decir que no me era imposible. Tras cada llamada, contaba el dinero y pensaba qué cosas tendría que sacrificar ese mes para enviarles esa ayuda.
En el campo sentimental tampoco tuve mejor suerte que Leticia. Conocí a un compañero de trabajo y, cuando decidimos casarnos, una amarga noticia lo echó todo a perder: no podría tener hijos. Él decidió marcharse y yo cargué sola con el dolor. Se lo conté a mi madre dos años después, pero desde entonces mi incapacidad se convirtió en un tema recurrente en cada conversación familiar.
Menos mal que Leticia nos ha dado nietos, porque Inés no ha podido…
Durante un tiempo me dejaron en paz, pero Leticia un día decidió que ya era hora de demostrarme el «cariño» de hermana. Sonó el teléfono una mañana de uno de mis pocos días libres.
Inés, ¿dónde te metes? ¿Tengo yo que viajar en autobús con los niños? ¡Pídenos un taxi ya, y que no sea de los baratos! Que las niñas se marean en esos cochambrosos me soltó Leticia.
¿Dónde estás y por qué tengo que pedirte un taxi? logré preguntar, descolocada.
¿Pero no te lo ha dicho mamá? Me vengo a vivir contigo. Aquí no hay futuro. Estaré en la estación en media hora. Ve pidiendo ya el taxi.
Leticia colgó y yo me quedé sentada, sin dar crédito. Tantos kilómetros y años de distancia y aún así no conseguí escapar de mi descarada hermana.
Esa noche Leticia organizaba la casa a su antojo:
Mañana me buscas trabajo en tu oficina, ¡y que el sueldo sea bueno y el ambiente cómodo! Y que haya hombres solteros, y que me den permiso siempre que tenga líos con las crías. Compra una litera nueva para las gemelas, no vamos a dormir todos amontonados en el sofá. Hoy dormiré en tu cama con los gemelos y tú te apañas con Miriam en el sofá. Además, falta ropa de abrigo, ¡compra cosas buenas, no quiero que me miren por encima del hombro!
Yo, sin entender por qué no echaba ya de una vez a esa consentida, me invadía una rabia que creía enterrada. ¿Cuándo permití que mi vida quedara reducida a esto? ¿Por qué no marqué mis propios límites?
De repente, una voluntad nueva me atravesó y, levantándome de golpe, la interrumpí:
Esta noche os quedáis, pero mañana te llevo de vuelta a la estación. No pienso financiarte la vida ni enviarte ni un euro más. A tus hijos los has parido tú, así que te toca criarlos. Ya he saldado con creces cualquier deuda con años de ayuda. Si mañana sigues aquí, llamaré a la policía, y los niños son TU responsabilidad. Y por cierto, dormís los cuatro en el sofá cama, yo tengo derecho a mi descanso.
Hablé con tal firmeza que Leticia no supo qué decir. Se pasó la noche resoplando, llamando a mamá y quejándose, pero yo no cedí. Por la mañana, sin llevarla siquiera, la dejé en la puerta con algo de efectivo para el taxi y el billete de tren.
Se terminó. Olvida el camino hasta mi casa. A partir de ahora tengo mi vida y no gira en torno a tus problemas le dije al cerrar la puerta. Lloré un buen rato, dándole vueltas a todo, pero por fin sentí que era lo correcto. Si seguía así, terminarían por aplastarme.
Al liberarme de tantas ataduras, sentí que respiraba aire nuevo. A los dos años conocí a un buen hombre y nos casamos. Juntos adoptamos a dos niños y, al fin, logramos encontrar la felicidad que tanto me costó imaginar en aquel Madrid de mi juventud.