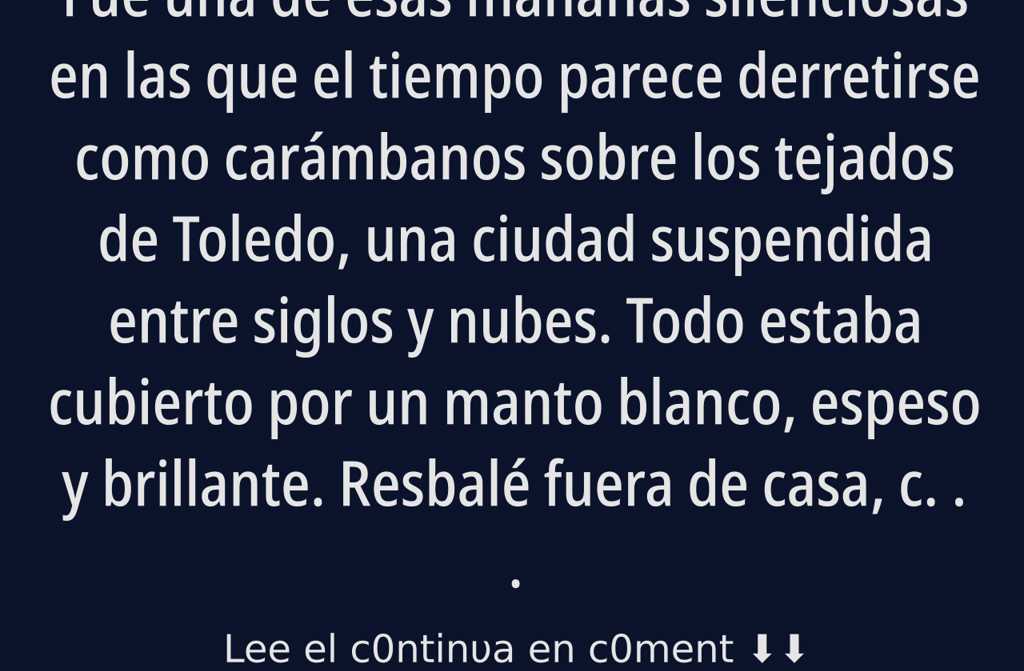Fue una de esas mañanas silenciosas en las que el tiempo parece derretirse como carámbanos sobre los tejados de Toledo, una ciudad suspendida entre siglos y nubes. Todo estaba cubierto por un manto blanco, espeso y brillante. Resbalé fuera de casa, con la pala en la mano, pensando en la rutina de limpiar el portal, pero algo curioso distorsionó el paisaje: un coche avanzaba flotando sobre la nevada calle, envuelto en vapor como si fuera un recuerdo humedecido. Era el carteroJavier, siempre con su gorra torcida, repartiendo cartas y sonrisas como si el mundo fuera una novela de Cervantes.
Pero aquella mañana, Javier no actuó como siempre. En vez de dejarme las cartas y seguir en su ruta, aparcó su furgoneta de Correos al final de la callecasi como si el tiempo hubiera echado el frenoy, sin una palabra, bajó y comenzó a palear la montaña de nieve que bloqueaba la entrada de mi casa. Yo miraba desde la ventana, entre las cortinas de mi abuela, como si todo fuera fruto de un sueño imposible.
Decidí salir, arrastrando los pies sobre baldosas resbaladizas; al llegar, Javier apenas me miró. Con una sonrisa tan ligera como el polvo de la nieve, dijo: No te preocupes, mujer, así te ahorro un rato. Luego añadió, con ese tono desenfadado castizo: Al final, lo importante son las pequeñas cosas, ¿verdad?
Dicho esto, subió a su furgoneta como quien se monta en una nube montada de aceitunas, y desapareció por la esquina, dejando un rastro de salamandras azules danzando sobre el asfalto. Yo me quedé allí, la pala en la manocon el silencio cayendo despacioaún aturdida. No fue un gesto grandioso, ni esperó agradecimiento alguno. Simplemente, lo hizo. Javier, que ni me debía nada ni me pidió nada. Y, en ese momento, sentí que el peso de la nieve era más ligero, como si la bondad flotara sobre el día.
En esa rareza luminosa, comprendí que nos enredamos demasiado fácilmente en problemas enormes y olvidamos lo mucho que pueden valer las cosas más nimias: como un buenos días o una mano extendida sin razón, sin buscar un favor de vuelta. Javier no buscó aplausos, hizo lo que sentía correcto. Y eso, aunque apareciera tan insignificante, quedaba para siempre atrapado en la memoria como los rayos de sol entre ramas de olivo.
Pensé en cuántas veces me había sumergido en mis propios asuntos, dejando escapar la oportunidad de ser útil a otros. La extraña generosidad de Javier, envuelta en nieve y surrealismo, me animó a estar más atenta a esos momentos que pueden significar la diferencia.
Esa misma tarde, terminé de limpiar el portal mientras la luz del sol tornaba la nieve en oro y mis pasos revoloteaban, menos pesados. El mundo, por extraño que pareciera, refulgía un poco más. Desde entonces, busqué cualquier excusa para ser la Javier del día de alguien, aunque sólo consistiera en compartir una palabra amable o sujetar la puerta de un portal.
Porque, por surrealista que sea, brindemos por los detalles que no salen en portadas, los que verdaderamente levantan el corazón del barrio. Porque, a veces, tan sólo un gesto mínimo es suficiente para hacer girar el universo sobre sí mismo.