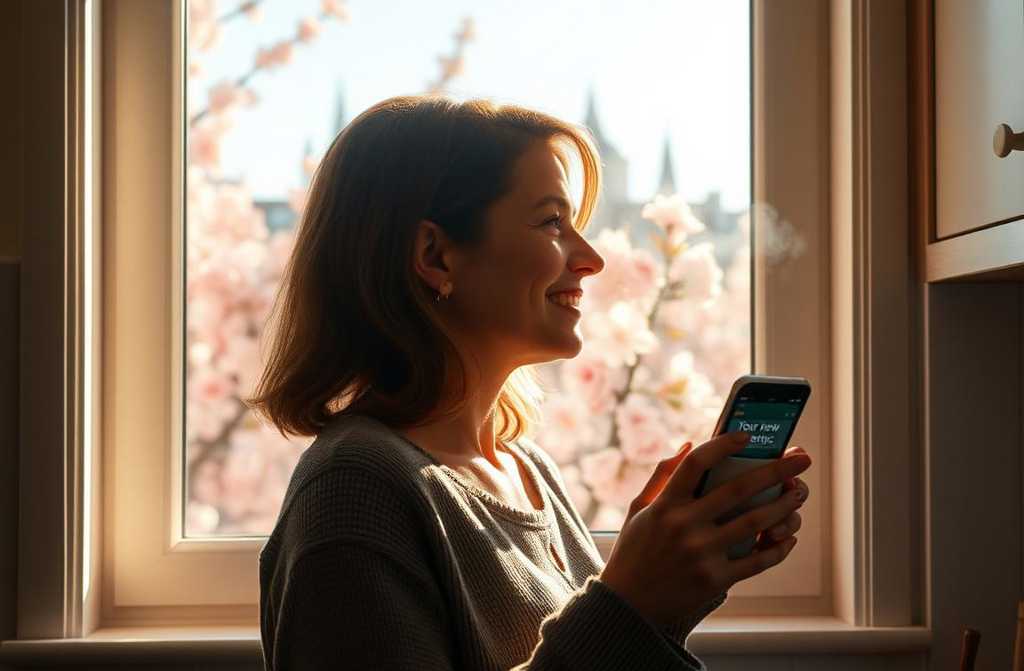El hombre fuese, y ella simplemente sonrió.
— ¿Sabes, Lucía? Estoy harto de esto — Diego caminaba intranquilo por la cocina, con paso inquieto. — ¿¡Cada día lo mismo! Regresas del trabajo y otra vez este ambiente opresivo.
— ¿De qué hablas? — Lucía, de pie frente a la estufa, removía un estofado con parsimonia, sin siquiera girarse. Sus hombros se tensaron apenas.
— ¿De qué hablo? ¡De tu frialdad! Siempre inmersa en tus asuntos, en tus pensamientos, en tu mundo donde, según parece, ni sitio me dejabas.
— Solo tengo mucho trabajo, ya lo sabes — murmuró ella, con un tono cansado y apático.
— ¿Trabajo, trabajo? ¿Y yo qué? — bramó Diego, estrellando su palma sobre la mesa. — ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en mis cosas? ¿Cuándo salimos juntos de nuevo?
Lucía se dio la vuelta lentamente. Su rostro no reflejaba ni una pizca de agitación, solo un velo de agotamiento en la mirada.
— Fuimos al cine hace dos semanas — respondió con calma.
— ¡Y ni siquiera me hiciste el favor de mirar! — exclamó Diego, alborotándose el cabello. — Escucha, esto no puede seguir así. Me voy.
Lucía se inmovilizó; la cuchara colgaba sobre el estofado, inmóvil.
— ¿Dónde crees que irás a esta hora?
— No esta noche. Me refiero… a siempre. De ti, de esto — abarcó el ambiente con un gesto seco. — Todo.
La mujer depositó la cuchara con lentitud. No le sorprendían las palabras, sin embargo, resonaron como un trueno inesperado.
— Tengo a otra — soltó él, como si temiera retractarse. — Una que me valora, que escucha mis historias, que se ríe de mis chistes.
Lucía lo observó largo rato, y sonrió. Fue una sonrisa extraña: no amarga, ni furiosa, una sonrisa que parecía desenclavarlo todo.
— Muy bien — murmuró. — ¿Cuándo piensas mudarte?
Diego se quedó atónito. Se había imaginado lágrimas, reclamos, gritos, menos esta indiferencia.
— ¿Ni siquiera intentarás salvar nuestra boda? — protestó.
— ¿Hay algo que valga la pena salvar? — preguntó Lucía, acercándose a la ventana. El jardín de la casa se veía gris bajo el sol de invierno. — Hemos sido extraños desde hace mucho. Tienes razón: he vivido en mi universo. Y a ti, aparentemente, no te sienta bien.
Diego dudó. Nunca imaginó que su partida fuera a resultar tan débil, como si el último as no fuera sino un papel inconsecuente.
— Recogeré mis cosas mañana, cuando estés en el trabajo — gruñó.
— Como quieras — Lucía volvió a la estufa—. ¿Quieres cenar?
Diego cerró la puerta con violencia. Lucía escuchó sus movimientos en el hall, el retumbo de la puerta principal. Quedó sola. Apagó el fuego, empujó la olla a un lado y se sentó. De repente, la casa era insoportablemente silenciosa. Sacó su móvil, abrió un mensaje no leído de su amiga y, de pronto, se derrumbó en llanto: no de tristeza, sino de alivio. La sonrisa regresó a través de las lágrimas.
Era un mensaje de Ángela: «Pues, Luci, ¿ya se lo dijiste?».
Pero Lucía nunca lo dijo. Fue él quien se lo impuso. Y eso fue mejor.
Una semana más tarde, Lucía y Ángela estaban en un café de la plaza Mayor. La amiga la observaba con inquietud.
— Y, ¿así, simplemente lo dejaste? ¿Ni siquiera intentaste arreglarlo?
Lucía encogió los hombros, removiendo el café con la cucharilla.
— ¿Arreglar qué? Tú misma sabes cómo lo último han sido años de convivencia con alguien ajeno.
— Pero llevabais diez años juntos — Ángela protestó. — ¿No significa eso algo?
— Significa — asintió Lucía. — Pero no tanto como seguir torturándonos.
Ángela sacudió la cabeza, incrédula:
— No te reconozco. Antes lucharías por ello.
— Antes, sí — Lucía miró por la ventana, abstraída. — Ahora solo anhelo la tranquilidad. Como si de pronto me hubieran quitado un peso de los hombros.
— ¿Entonces no te duele? — Ángela se acercó.
Lucía vaciló.
— Duele. Pero no por su partida. Dolía por no haber tenido el valor para hacerlo yo misma. Planeaba decírselo aquel mismo día. Hasta tenía un discurso preparado. Y él me ganó la baza.
— ¿Por qué no me contaste antes lo mal que estaba todo?
— No quería ni reconocerlo yo misma — Lucía bebió un sorbo. — Incluso envidiaba a su nueva amante. No por él, sino por su valentía. Ella sabía lo que quería y fue tras ello. Yo, en cambio, esperaba algo… y no sé qué.
— ¿Y ahora qué harás? — preguntó Ángela.
— Ahora, vivir — Lucía sonrió sinceramente. — Me han ofrecido un proyecto nuevo, con creatividad, dinamismo…
— Un momento — Ángela levantó la mano. — Primero el marido, ahora el trabajo… ¿Cambiarás todo tu mundo?
— No lo cambiaré, sino empezar — Lucía miró su reloj. — Debo irme. Hoy tengo la primera reunión con el director.
— Espera — Ángela tomó su brazo. — ¿Estás bien? Sinceramente, me preocupo por ti.
Lucía acarició su mano.
— Estoy bien. De verdad. Quizá, por primera vez en mucho tiempo.
Esa noche regresó a la casa vacía. Diego había llevado consigo sus enseres, dejando huecos extraños en los gabinetes y estantes. Cada paso por los cuartos era un recordatorio de su ausencia: su cepillo de dientes en el baño, su ordenador en el escritorio, sus calcetines esparcidos por el suelo.
El teléfono sonó. Era su suegra.
— Hola, Carlota — Lucía se sentó al borde del sofá.
— ¿Qué está pasando, Luci? — preguntó Carlota, su voz temblorosa. — Diego no explica nada, solo insiste en que os habéis separado.
— Sí, Carlota — respondió Lucía con calma. — Hemos decidido que es mejor así. Para ambos.
— ¿Cómo? ¿Y cómo vais a superarlo? ¡Erais una pareja tan hermosa!
Lucía suspiró. Adoraba a su suegra, pero no necesitaba más detalles.
— A veces es mejor seguir caminos distintos. El amor no siempre tiene que ser el único camino.
— ¿Todo por esa jovencita? — sonó con violencia. — Ya le dije que jamás la aceptaré. Luci, eres mi única hija…
— No es solo por ella — la interrumpió Lucía. — Nuestros años ya no tenían sentido. Lo sentimos ambos.
— ¿Entonces estás bien tú? — preguntó Carlota con maternidad.
— Estoy bien — sonrió Lucía. — De hecho, empiezo una vida nueva. Cambio de trabajo, quizás incluso de decorar con mi nuevo estilo.
— ¿Decorar? ¿Ya?
— ¿Por qué no? Siempre soñé con una habitación luminosa y un rincón creativo.
Después de la conversación, Lucía contempló la ventana. Afuera llovía, las gotas caían lentas sobre el cristal. «Extraño — pensaba — hace una semana temía la soledad, y ahora parece… perfecta».
Cogió un cuaderno y comenzó a planificar compras cuando tocó el timbre.
Era Diego, inseguro, con el cabello empapado por la lluvia.
— Olvidé algo — masculló, pasando.
Lucía asintió y regresó al cuaderno. Diego entró en el despacho, husmeó un rato, y salió con una caja.
— ¿Remodelando? — preguntó, señalando los catálogos en la mesa.
— Sí, siempre lo quise — dijo Lucía, sin levantar la vista.
— ¿Vas a poder sola?
— Claro. Contrataré a un decorador; lo demás seré yo.
Diego se movía inquieto. Lucía lo observaba.
— ¿Y tú? ¿Todo bien?
— Bastante — él bajó la vista. — Estoy viviendo con Elena por ahora. Luego… quizás me alquile un piso.
— Bien — asintió Lucía. — Me alegra por ti.
— ¿De verdad? — inquirió, escéptico.
— Sí — dijo firmemente. — Todos merecéis ser felices, incluso tú.
Diego la miró largo rato, como si la conociera por primera vez.
— ¿Sabes? No eres la misma — murmuró.
— ¿Y eso no es mejor? — Lucía encogió los hombros. — A veces, los cambios son buenas medicinas.
Cuando se fue, seguía con el cuaderno, pero sus pensamientos vagaban. «No soy la misma de antes». ¿Cuál era ella antes? Callada, cómoda, siempre cediendo. Recordó los años en los que pospuso sus sueños por no herir a Diego, por no infringirle quejas.
Se levantó, se acercó al espejo. Su rostro permanecía igual: cabello castaño, ojos melocotón y pequeñas arrugas. Pero algo cambió en su mirada, en la postura, en la expresión.
«Sí — pensó. — Ya no soy la misma. Y me gusta».
Diego regresó dos semanas más tarde, con documentos. Lucía acababa de finalizar la remodelación. La casa había rebosado de vida: las paredes en tonos azul pálido, la cocina con cerámica de estilo andalusí, todo lo elegido por Lucía sin consultar.
— ¿Qué he visto? — exclamó, paralizado. — ¿Rehaziste todo?
— Más o menos. Solo importantes cambios. — Lucía guardó la escoba. — Los documentos están en el despacho, en una carpeta.
Diego recorrió la casa, perplejo ante las transformaciones.
— ¿Incluso la distribución?
— Sí, así entra más luz y espacio. — Asintió Lucía. — Ahí está tu antigua foto conmigo.
— ¿Dónde están nuestras fotos en conjunto? — Su voz sonaba airada.
Lucía se acercó.
— Están en un álbum. No las tiré, solo… lo pasado ya queda.
— ¿Y ahora? ¿Cómo es tu presente? — preguntó, girándose.
— Es mío — respondió con sencillez. — Y eso es lo principal.
Diego asintió, como si entendiera algo crucial.
— Vaya, estás fenomenal. Tan… fresca. Como si te hubieras rejuvenecido.
— Gracias — sonrió Lucía. — Me siento mejor. ¿Y tu vida?
Diego se desplomó.
— Bastante mal, en realidad. Elena es exigente. No creí que todo cambiara tan rápido.
— ¿Esperabas que me derrumbara y te suplicara que regresarás? — preguntó Lucía con interés, no rencor.
— Sinceramente, sí — se ajustó la garganta. — Supongo que era tonto.
— No, es humano. Solo no nos conocíamos como creíamos.
Cuando se iba, preguntó:
— Luci, ¿cualquier posibilidad de… intentar de nuevo? Entiendo que soy culpable, pero quizás…
Lucía lo interrumpió con la cabeza negada:
— No, Diego. No era solo tu partida. Era el reconocimiento de que somos personas distintas. Ahora encuentro quién soy. No quiero volver a perderme.
Al cerrar la puerta, abrió una ventana. El aire primaveral ingresó, llevando el aroma del jazmín. Su teléfono sonó. Ángela la invitaba a una exposición de arte contemporáneo.
— Pasaré por ti a las siete, ¡me encantará! — respondió Lucía. — Por cierto, el remozado está terminado, ven a mi nueva vivienda los fines de semana.
— ¿Nueva? Pero no te mudaste.
— Sí — Lucía se rió. — De la antigua vida a la nueva.
Transcurrieron seis meses. Lucía se balanceaba en un café ribereño, esperando a Ángela. Su vida era distinta: nueva profesión, amigos nuevos, yoga, incluso clases de francés, un sueño夙 dream.
De súbito, vio a Diego. Lo reconoció al instante, aunque vaciló antes de acercarse.
— Hola — parecía cansado. — ¿Puedo sentarme?
— Claro — señaló el asiento frente a ella. — ¿Cómo estás?
— Bastante… me separé de Elena.
— Lo siento — respondió con empatía.
— No… — sonrió con tristeza. — En efecto, como salté a las profundidades. Creí encontrar libertad y felicidad, pero resultó ser más de lo mismo, solo con otra persona.
Lucía asintió.
— ¿Y estás solo ahora? — preguntó con cautela.
— Sí, pero no me siento sola. — Las palabras escaparon naturalmente. — ¿Cómo estás tú? ¿Contento?
— Lo estoy — afirmó Lucía, simplemente.
— A veces pienso… ¿fue precipitado? ¿Habría merecido intentarlo?
Lucía observó la bahía, los barcos moviéndose por el río.
— A veces los adioses no son finales, sino comienzos. Agradezco los años que tuvimos. Y más aún, tu determinación de finalizarlos. Me habrían perdido para siempre, sin atreverme a nuevos cambios.
— ¿Y nunca has lamentado? — preguntó con escepticismo.
— Solo por no haber encontrado el valor antes — respondió Lucía cuando vio a Ángela acercarse, saludando desde la calle. — Debo irme. Un placer verte.
Diego la siguió con la mirada. Entendió el tono de su sonrisa, esa que expresaba libertad, no amargura, ni tristeza.
Y Lucía, al salir del café, inhaló el aire otoñal. Nunca antes sintió tanta vida. Ya no era alguien ajeno: una mitad, una sombra. Ahora era todo mundo: completa, autónoma, llena de posibilidades. Y le gustaba la nueva Lucía, valiente, abierta a cambios, lista para comenzar… lo que ya era cierto.