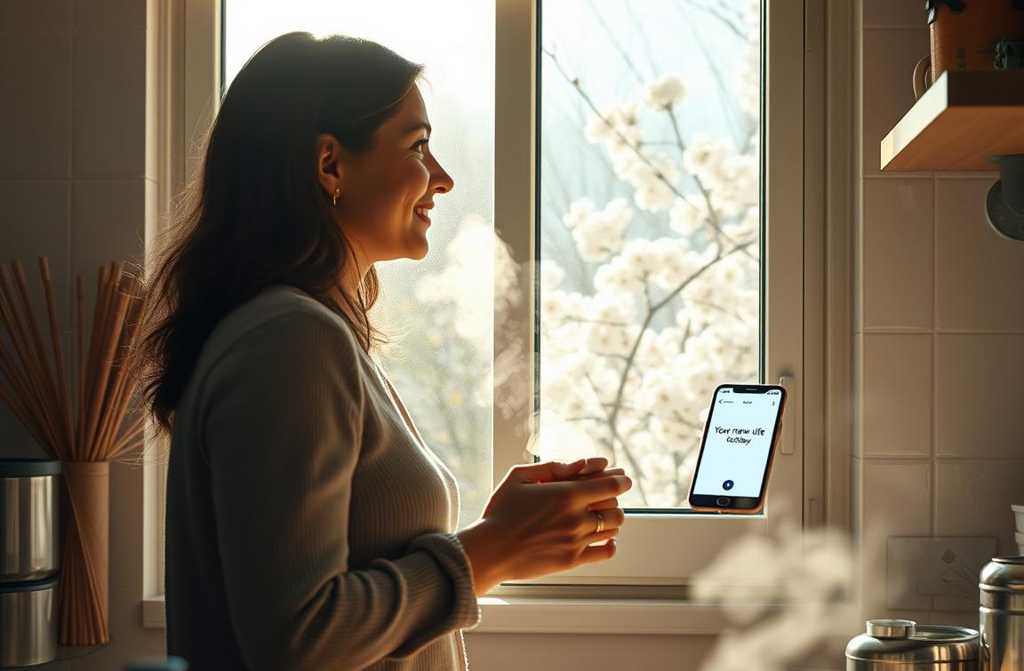Lunes, 23 de septiembre. Madrid, la penumbra de una tarde de otoño teñía mis pensamientos como aquel triste día. ¿Cómo dejar de contar la historia de Isabel y yo sin que el corazón se crispe ante cada recuerdo? Hoy es el tercer aniversario de nuestro desenlace, y aunque la cicatriz ya no duele, sigue allí.
Atravieso la Puerta del Sol apretando mis archivos de trabajo. Madrid me abraza con su bullicio habitual, pero dentro todo sigue quieto, como aquella tarde inolvidable. Recuerdo el sonido de las sartenes en la cocina de mi piso. Isabel, siempre en la cocina, moviéndose con gracia entre fogones y talleres. Me parecía tan ajena, tan… ocupada. ¿Qué había hecho yo para no entender que ella no buscaba más que armonía?
“Isa, llevas horas con eso y ni me has preguntado por mi día,” protesté aquel mediodía, con la cara congestionada. Ella ni siquiera se volvió, solo ajustó el fuego de la sartén con un suspiro.
“¿Qué hubiera querido que te preguntara? ¿Si mi reunión en el Banco de España fue exitosa o si hice horrores con las nuevas tarjetas de crédito?” Su voz era pausada, como si hablara a una pared. “Está claro que no hubieras querido responder.”
Me quedé callado. Zahería, eso fue lo que hice. Usé las palabras como herramientas de daño, sin darme cuenta de que poco a poco estábamos construyendo una fortificación que ni siquiera entendíamos por qué necesitábamos.
Fue un refunfuño, caí en la tentación de marcharme. No por amor a otra, pues jamás encontré unas emociones como las que sentíamos juntos. Pero… ¿cómo explicar? Carraspeé, mirando a mi gato Tico, que observaba desde su cama con el ceño perretón característico de los felinos.
“Voy a dejarte, Isa,” anuncié sin aspavientos, con la voz seca como el pan que había mordisqueado por la mañana.
Ella suspendió el cucharón sobre el caldo de pescado. No se enfadó, no lloró, simplemente se volvió con aquel brillo nuevo en los ojos — no de tristeza, sino de claridad. “Enrique, ¿qué esperabas? ¿Que rompiera algo o que me lanzara por la ventana del piso de Piano con la mochila para seguirte eternamente? Porque la respuesta es no.”
Se quedó allí, frente a mí, con el pelo recogido en aquella coleta improntada que tanto me gustaba. Me sorprendí notando el eco de su nombre al aire. No me contesté.
Esa noche soñé con la Plaza Mayor repleta de vida, y un albañil afeitando las estatuas.
El tiempo pasa. Hoy, tras tres años, sigo sin saber por qué prendimos aquella fogata. ¿Por qué no luché con más fuerza? ¿Por qué ella no me acorraló como esperaba? Nunca me lo dijo. He intentado perdonarnos a ambos, pero ahora, observando desde el paseo de Castillejos, entiendo algo: a veces, el amor no es mantener un puente colgándose entre dos ciudades. Es reconocer que cada uno debe caminar en su tierra, si es que quiere aprender a vivir verdadeiramente. Tico se restriega contra mis piernas, y por primera vez, sonrío al pensar que quizás, en este desalojo, ambos encontramos más que un “adiós”: un “hasta pronto” silencioso.