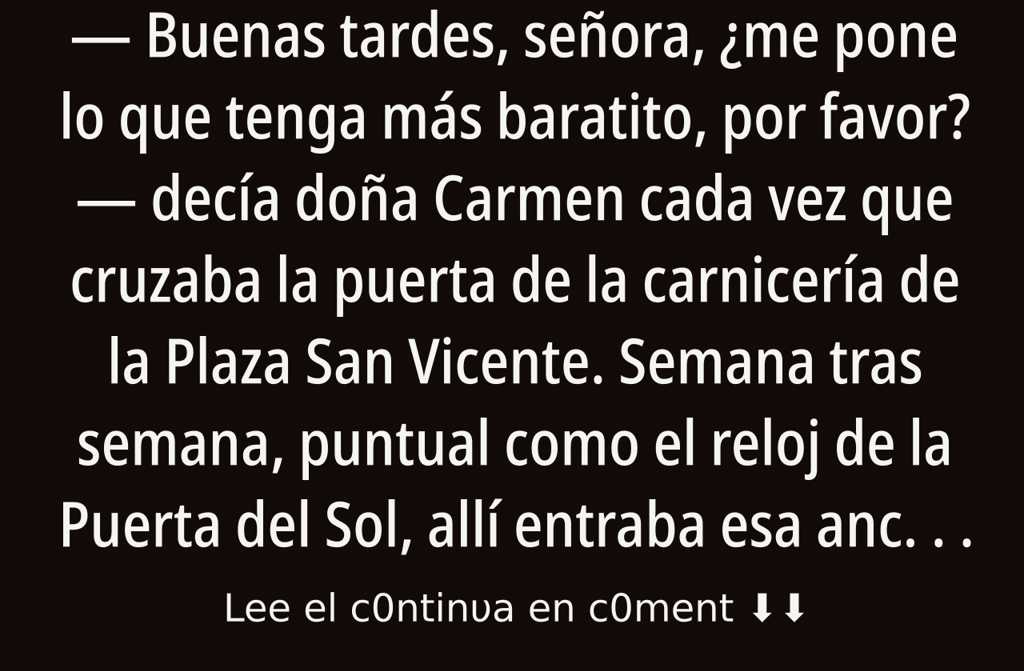Buenas tardes, señora, ¿me pone lo que tenga más baratito, por favor? decía doña Carmen cada vez que cruzaba la puerta de la carnicería de la Plaza San Vicente.
Semana tras semana, puntual como el reloj de la Puerta del Sol, allí entraba esa ancianita de baja estatura, espalda encorvada tanto por los años como por las historias vividas.
Nunca pedía nada lujoso.
No protestaba.
No organizaba follón.
Sólo se paraba delante del escaparate, lleno de carne fresca, y se quedaba mirando, como si con los ojos descargara anhelos en lugar de elegir filetes.
Luego sacaba su monedero.
Un monedero tan viejo y ajado, que parecía que en vez de guardar euros, acumulaba preocupaciones.
Lo abría despacio, y siempre lo miraba igual: con esa pena de quien ya no sueña con milagros, sino sólo con llegar a fin de mes.
Y entonces, en voz baja, casi avergonzada, murmuraba:
¿Tiene usted algo más económico?
Don Justo, el carnicero, ya la tenía más que calada. Sabía que doña Carmen jamás pedía solomillo, ni lomo, ni nada de lo bueno. Solo compraba lo barato: huesos de pollo, cartílagos, sobras de la jornada.
Y cada vez que le tendía la bolsa sobre el mostrador, a Don Justo le dolía algo en el pecho. Aquello no era solo pobreza
Era dignidad.
Doña Carmen nunca pedía limosna.
Doña Carmen pagaba.
Aunque eso significara volver a casa casi con las manos vacías.
Un jueves, Don Justo la vio marcharse y, sin saber muy bien por qué, miró tras ella. No se dirigió hacia su portal, sino que se perdió por un callejón detrás de los bloques, justo donde a nadie le gusta parar demasiado.
Allí, junto a un trozo de cartón húmedo apoyado contra una verja, doña Carmen se arrodilló con esfuerzo doloroso.
Sacó los huesos recién comprados y los fue colocando con suavidad sobre el suelo, como si pusiera flores a una tumba.
Y entonces aparecieron ellas
Tres gatas.
Flacas, asustadas, con el pelo erizado y las costillas marcadas.
Abandonadas.
Empezaron a comer con la desesperación de quien no sabe si mañana habrá suerte.
Mientras, doña Carmen las contemplaba con una sonrisa pequeña, triste y llena de ternura.
Comed, hijas comed que sé lo que es no tener nada para llevarse a la boca
El carnicero se quedó helado.
Siempre había pensado que doña Carmen era una mujer que apenas sobrevivía
Pero delante de sus ojos, tenía a alguien que, con lo poco que tenía, aún hacía sitio para otros.
Para animales olvidados, para quien ni siquiera tiene voz.
Esa tarde, Don Justo preguntó a los vecinos. Y descubrió la historia.
Doña Carmen no estaba sola, aunque así lo pareciera.
En su casa la esperaba un niño: su nieto Jaime.
Un crío de 7 años, huérfano de padres.
Lo cría ella le dijo la vecina, asintiendo con la cabeza. Sola.
Con una pensión de risa.
Antes le compra cuadernos que medicinas.
A él le echa lo mejor en el plato y ella cena pan con té.
Entonces Don Justo comprendió algo que le apretó el alma.
Doña Carmen no compraba huesos por gusto.
Los compraba porque no le daba para más.
Y, aun así
Sacaba fuerzas para compartir.
Al día siguiente, doña Carmen regresó.
Se paró ante el escaparate.
Sacó el monedero.
Y lo miró igual que siempre.
El carnicero se fijó en sus manos agrietadas.
Uñas cortadas y limpias.
Palto antiguo.
Y esos ojos los de quien sólo pide resistir un poco más.
Antes de que ella murmurara su ya clásico algo más barato, Don Justo la detuvo:
Señora hoy no me compre nada.
Doña Carmen se quedó desconcertada, pensó que había hecho algo malo.
¿Cómo dice?
Hoy usted se lleva lo que quiera.
Y empezó a llenar una bolsa con buena carne. Contramuslo. Pechuga. Unas piezas bonitas.
Las manos de doña Carmen temblaron:
No, hijo no, por favor, que no tengo euros…
Don Justo negó con la cabeza:
Lo sé. Por eso mismo.
Y entonces, en voz baja, como si le contara un secreto:
Ayer la vi con las gatitas.
Doña Carmen se quedó petrificada y se le llenaron los ojos de lágrimas, como si ya no pudiera aguantar más.
Yo sólo les doy pobrecitas, no tienen a nadie
Don Justo tragó saliva para no romperse.
¿Y usted tiene a alguien?
Doña Carmen asintió.
Sí un nieto.
Y ya está. No dijo más.
Pero en ese tengo un nieto cabía todo un mundo.
Una vida de tropezones.
Noches en vela.
Miedo al mañana.
Y una ternura que lo inunda todo.
Don Justo empujó la bolsa hacia ella.
Lléveselo. Para el crío.
Doña Carmen rompió a llorar en silencio.
Lágrimas de esas que duelen por dentro, pero no suenan fuera.
¿Por qué hace usted esto?
El carnicero le contestó, serio como un roble:
Porque usted, con nada, da mucho.
¿Y sabe qué es lo más doloroso?
Que los mejores siempre son los que más sufren.
Doña Carmen abrazó la bolsa como si guardara oro.
Y susurró:
Yo no tengo mucho pero tengo corazón.
Y si puedo dar doy…
Don Justo la miró y notó que los ojos se le humedecían.
Ese día, en la carnicería no sólo se vendió carne.
Se repartió humanidad.
Se regaló esperanza.
Y quizá el mundo no cambie con discursos
Pero sí cambia con quien se niega a ser de piedra.
Con un gesto pequeño.
Con una bolsa extra.
Con un corazón que, aunque herido, dice:
No estás solo.
Si has llegado hasta aquí, por favor: no te pases de largo ante la bondad. Hoy puede ser ella mañana puede ser tu madre.
Si has leído hasta aquí, te pido: no sigas de largo.
Deja un para esta abuela, y un Dios la bendiga para todos los que aguantan el peso del mundo en silencio.