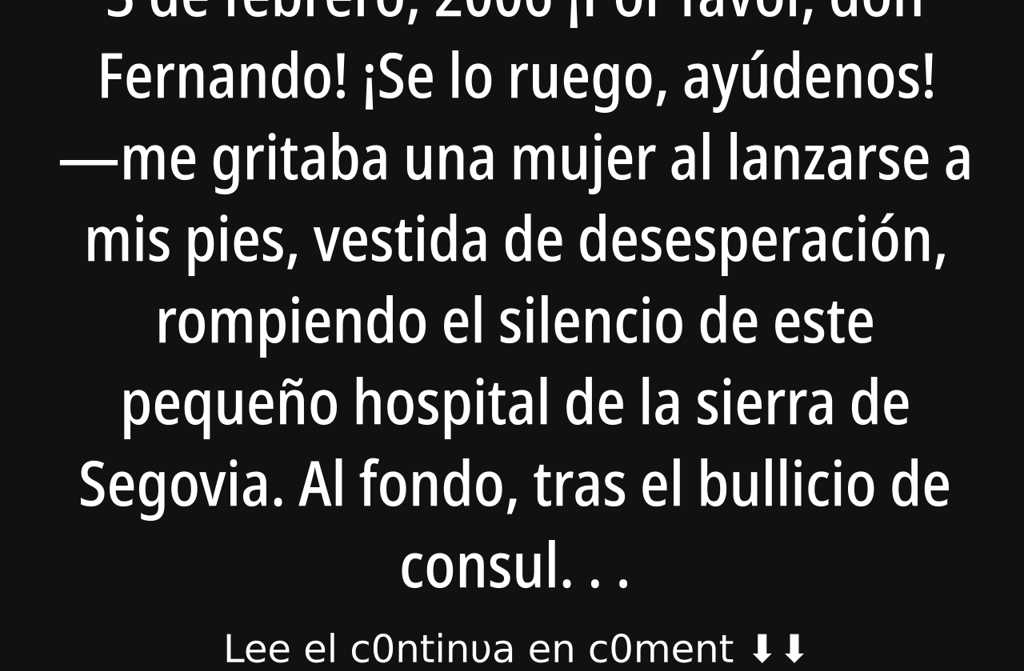3 de febrero, 2006
¡Por favor, don Fernando! ¡Se lo ruego, ayúdenos! me gritaba una mujer al lanzarse a mis pies, vestida de desesperación, rompiendo el silencio de este pequeño hospital de la sierra de Segovia. Al fondo, tras el bullicio de consultas marchitas y el eterno olor a yodo que inunda la sala de espera, se desvanecía su hijo.
¡Compréndame usted, no puedo! ¡De verdad que no! Por eso me vine aquí. Llevo dos años sin operar, la mano y estas condiciones
Se lo suplico, por lo que más quiera seguía tirando de mí con un llanto que se te mete en la garganta como el peor de los inviernos. Está obligándome. Porque si no lo intento ¿quién lo haría si no?
Unos metros más. La puerta de madera pintada de blanco. Allí está, mi Manelillo. Mi único hijo. Atravesado por tubos, la fina mascarilla cubriendo unas pecas casi borradas, la piel del color de los lirios. Respira. Pero la sangre rezuma bajo la venda de la cabeza, espesa y oscura cual mermelada de moras del año pasado. La línea verde del monitor tiembla al ritmo de sus jadeos.
No llegaríamos al hospital de Segovia a tiempo, a cien kilómetros y la nevada cerrando carreteras y horizontes. Ni el helicóptero puede aterrizar. La presión del crío cae, el corazón apenas suena. Los enfermeros miran a otro lado.
¡Herrera! me agarra la enfermera mayor, Rosario, junto a la camilla del niño. ¡Don Fernando!
Me enseña entonces un recorte viejo, yo de pie en bata blanca rodeado de niños como golondrinas. El texto apenas se ve, entre lágrimas: el accidente, la mano lesionada, la operación fallida. Pero también dice: eminencia en neurocirugía. El mejor. Y ahora, perdido en este pueblo. Por favor, Dios mío, que acepte.
¡No puedo cargar con esa responsabilidad! ¡No puedo! me resisto, las palabras salen a golpes. La última vez la muñeca fallé. No opero más, no puedo.
Y el chaval se apaga, y la sangre no cesa, y mis compañeros me miran desde el umbral. Todos contra el tiempo. Y la madre que solloza Y de repente, un perro.
¿Un perro?
¿Qué hace aquí un perro?
Solo unos gemidos contestan. Un labrador, desesperado, se lanza hacia la camilla. Las patas dejan surcos en el suelo y alguien intenta sujetarlo, pero no quiere separarse del pequeño Manel. Sus ojos castaños no se apartan de él. Ahora ni siquiera gime: sólo le falta la voz para suplicar.
Es Fiel. De Manel musita la madre.
Entonces, como una losa en mitad del silencio, mis palabras caen:
Preparad el quirófano.
Cierro los ojos un instante. Recuerdo otro perro, Sombra, y otra vida. Mi padre aún vivía. Yo no era don Fernando Herrera, sino Fernandito, tercero de EGB. Camino resbaladizo en Nochevieja, el coche sin control en la nieve como una bola de cristal caída. Mamá lloraba. El médico callaba: mucha técnica, poca experiencia, y el hospital de referencia lejísimos
Sombra, junto a la tumba, no gimió más. Sólo resollaba, ya sin fuerzas. Se fue a los seis días, se marchó tras su dueño.
Voy a ser neurocirujano, mamá. A Sombra se lo prometí, seré el mejor, ¿me crees?
¿En qué momento lo olvidé?
****
Las lámparas del quirófano ciegan como un mediodía de verano. El acero brilla afilado, y la muñeca vuelve a doler. Aprieto los dientes. ¿Y si adoptase un perro?, pienso. Qué tontería, ahora, de todas las cosas. Los dedos rígidos. Pero lo conseguiré. Mala fractura. Todo es complejo, evitar el edema Hay que recomponer el temporal por fragmentos. Vasos finísimos.
Ni el helicóptero habría llegado. Los residentes me observan: para ellos, esto es un milagro. ¿Y para mí? ¿Cuántas de éstas he hecho? ¿Y por fallar una, me vine a esconderme aquí? Qué cobarde fui. ¡Pero hoy no! El dolor en la mano, Sombra en el rincón. O quizás ese labrador, Fiel, que tampoco quiere irse sin su amigo
Cuesta sostener el clamp, los dedos encallecidos. Solo un poco más. Respira, Manel, no te vayas. Pelea. Aquí peleamos contigo.
Ahora el tiempo está de nuestro lado. ¿Es el rumor del helicóptero en la distancia?
****
Don Fernando, le buscan asomó Carmen, la enfermera de guardia, sonriendo de oreja a oreja.
Todos sonríen. ¡Hasta la prensa habla del regreso de Herrera! Ahora llegan niños de toda la provincia. Ya no hay miedo: Herrera tiene manos de oro. Ha vuelto la risa a los pasillos de neurocirugía; los pequeños pacientes se recuperan. Y los padres se pegan a él como lapas.
Dadme cinco minutos, voy a ver a Gael.
La habitación de Gael está al lado. Seis años, pecoso, pelirrojo travieso que me llama tito Fer. Hace nada estuvo en Madrid, se cayó de un segundo piso distraído mirando los pájaros, igual que Manel. La cabeza tuve que reconstruirla entera en quirófano. Ocho horas de intervención. Y la mano ya apenas da guerra. ¿Será la risa de los niños, que me cura?
Menos mal que volví. Antes tenía que haberlo hecho, pero no encontraba motivo. La vida me lo ha recordado, supongo. El perro aún nada, no me ha dado tiempo A veces pienso en aquel labrador y en Manel, ¿cómo estarán?
¡Don Fernando, querido!
Justo cuando abro la puerta de la calle, los encuentro.
¡Hola, Manel, Concha! saludo. Y tú, Fiel.
Mi mano se va sola al pelaje suave. Un hocico húmedo me busca la palma. Y esos ojos parecen saber.
¿Y vosotros? ¿Está todo bien con Manel? ¿Venís a revisión?
Todo perfecto, don Fernando se apura Concha, radiante. Hemos venido por otra cosa.
Ahora veo el brillo en su mirada, el abrigo raro, y me da apuro preguntar. Fiel se agita a su alrededor, casi distrae mis pensamientos.
¡Tome!
Manel, crecido, rompe el silencio y saca de su chaqueta algo pequeño, negro, orejudo, que gime tímido entre sus manos.
¿Eh? no me salen las palabras. Me lo acerca.
No se enfade corre Manel. Fiel lo encontró. Mamá dijo que podíamos quedárnoslo. Ayer vimos su entrevista en la tele. Fiel fue directo al televisor cuando oyó su voz Así que pensamos
Habéis pensado muy bien le guiño a Fiel. Le llamaré Estímulo. O tal vez, simplemente, Timón.