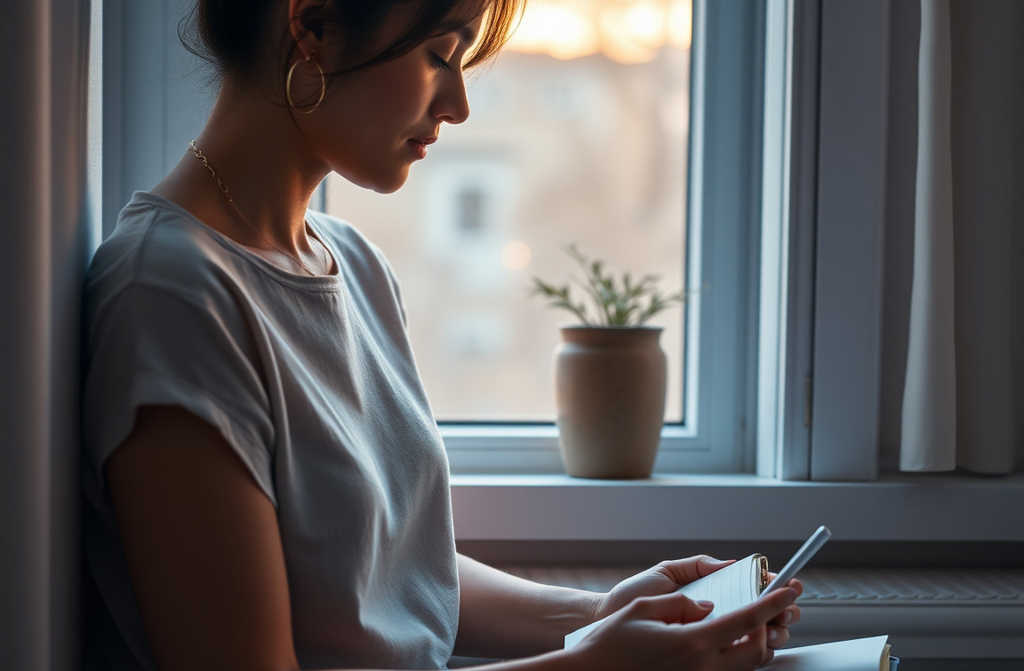Cincuenta mil euros, Julián. Cincuenta. Además de los treinta de la pensión.
Elena arrojó el móvil sobre la mesa de la cocina, tan fuerte que el aparato recorrió toda la superficie y estuvo a punto de caer al suelo. Julián lo atrapó justo antes del borde, y ese gesto la enfureció aún más.
A Lucas le hacían falta unas zapatillas nuevas y el equipamiento para el club Julián dejó el móvil boca abajo, como si así desapareciera la evidencia. Crece, Elena. Los niños tienen esa manía.
¿Zapatillas por cincuenta mil euros? ¿Se ha apuntado a la selección nacional de atletismo?
Había también mochila. Y una chaqueta, se acerca el otoño.
Elena se giró de espaldas, incapaz de mirar a su marido en ese instante. Sabía lo de esas transferencias, cada mes, sin falta, siempre la misma explicación: su hijo, obligaciones, responsabilidad. Palabras nobles cubriendo cifras bien concretas que evaporaban su presupuesto familiar en un bolsillo ajeno.
Yo le quiero Julián se acercó hasta casi rozar su espalda. Es mi hijo. No sé…
¿Crees que te pido que lo abandones? Solo digo: ¿por qué gastar tanto aparte de la pensión? Treinta mil cada mes, ¿te parece poco? ¿Clara no trabaja?
Sí, trabaja.
¿Entonces cuál es el problema?
Julián calló. Ese silencio Elena lo conocía: significaba que no había respuesta, solo costumbre de acatar, ayudar, no discutir. Ser el buen ex marido, el buen padre, el buen hombre. Costara lo que costara.
Se apoyó en el fregadero, dándose la vuelta.
Voy llevando la cuenta, ¿sabes? Mentalmente. ¿Quieres saber cuánto va en un año?
Prefiero que no.
Casi seiscientos mil euros, sin contar estos cincuenta mil de hoy.
Julián se frotó el puente de la nariz, otra señal inequívoca de mejor dejémoslo. Pero Elena ya lo había guardado demasiado tiempo, fingiendo comprensión.
Planeábamos un viaje, ¿te acuerdas? Dijiste que en noviembre, el mar, dos semanas. ¿Dónde está ahora ese dinero?
Lo entiendo, Elena. Solo que Clara llamó, fue todo muy urgente…
Clara. Siempre Clara y su urgencia.
Julián se sentó en el taburete, apoyando los codos en las rodillas, y Elena observó por un instante su agotamiento real, no laboral sino la fatiga de ese tira y afloja eterno entre dos mujeres. En algún rincón de su alma bailoteó la compasión, y lo aplastó antes de que respirara.
Ella quiere comprar piso dijo Julián sin alzar la vista. Para que Lucas tenga su propia habitación.
¿Qué piso dices?
Más grande. Ahora están en un estudio, lo sabes. Dice que no caben.
¿No caben? ¿Y quién pagará?
Por fin Julián la miró y Elena sintió el frío de la culpa en sus ojos.
No estarás pensando…
Me pidió ayudar con el pago inicial. Solo estoy considerando.
¿Considerando? Julián, ¡es muchísimo dinero! ¿De dónde lo sacarás?
Habíamos ahorrado algo. Para el coche.
¡Habíamos ahorrado! Para nuestro coche. Para nosotros.
El grito se escapó y Elena se tapó la boca, inútilmente: las palabras ya flotaban en el aire.
Julián se levantó, se fue a la ventana, las manos en los bolsillos.
Lucas es mi familia también. No puedo fingir que no existe.
¡Nadie te pide que finjas! Hay pensiones, las de la ley. Todo lo demás es tu generosidad. Y la mía, porque es nuestro dinero.
Lo sé.
No te detiene.
El silencio se estiró, mientras de fondo, tras los muros, se colaba la risa apagada de la tele del vecino, decorando la escena con esa surrealidad de las cosas cotidianas en medio de las improbables.
Elena ocupó su silla habitual, alisó el mantel sin pensar. Adentro ardía la rabia, el dolor, la impotencia, pero se obligó a hablar serena:
¿Cuánto pidió?
Dos millones para la entrada.
La cifra pendía como algo irreal. Elena soltó una carcajada breve, sin humor.
Dos millones. Es todo lo nuestro.
Lo sé.
¿De verdad piensas dárselo?
Es por mi hijo.
Pues yo me niego. Son mis euros también, si no lo recuerdas.
Julián guardó silencio. Ya no quedaba nada por decir.
Una semana después Elena abrió la app móvil del banco, solo para ver si había llegado la nómina. Deslizó sin pensar hasta la cuenta de ahorros, ese rincón donde llevaban tres años guardando billete a billete.
Saldo: cuarenta y siete mil quinientos dos euros…
Parpadeó. Volvió a iniciar la app. Otro intento.
Cuarenta y siete mil. No dos millones.
El móvil se le deslizó de los dedos, cayendo sobre la alfombra.
Elena se quedó plantada, rígida, incapaz de moverse. Dos millones. Tres años ahorrando, renunciando a vacaciones, revisando cada compra grande. Ahora: cuarenta y siete mil. El último hueso de su futuro común.
Buscó en el historial de movimientos. Transferencia a nombre de Clara Márquez González.
Ni lo intentó ocultar.
Julián estaba en el sofá con su portátil cuando Elena irrumpió en el salón. Levantó la cabeza, iba a sonreír, pero la sonrisa se heló al ver la cara de Elena.
¿¡Te has fundido todos nuestros ahorros en tu ex mujer!?
El grito salió claro, a Elena le daba igual. Que oyera el edificio entero.
Elena, espera, lo puedo explicar…
¿¡Explicar!? ¡Dos millones, Julián! ¡Nuestros euros!
Julián dejó el portátil y se incorporó. Su mirada no tenía culpa, solo una extraña obstinación.
Es para Lucas. Necesita una habitación normal, unas condiciones dignas. Soy su padre, es mi obligación…
¡Obliga primero a tu familia! ¡A mí! ¡No a la mujer de la que te divorciaste hace cuatro años!
Ella es la madre de mi hijo.
¿Y yo qué soy?
Eres mi esposa. Te quiero. Pero Lucas…
¡Basta de esconderte tras Lucas! Elena se acercó de golpe, Julián retrocedió involuntariamente. ¡Le has comprado un piso a Clara! No a tu hijo: a ella. El piso será de su propiedad, ¿verdad? Vivirá allí, decidirá, y lo podrá vender para gastarlo en lo que quiera. ¿Qué pinta tu hijo en eso?
Julián abrió la boca y la cerró. Nada que contestar. Por supuesto sabía que Elena tenía razón.
La sigues amando susurró Elena. Ahí está la verdad. No lo de Lucas. Nunca supiste decirle que no.
No es cierto.
¿Entonces por qué? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Por qué decidiste tú solo?
Julián intentó acercarse, le tendió las manos.
Elena, por favor, hablemos tranquilos. Entiendo que estés enfadada, pero esto es por mi hijo…
Elena esquivó el contacto.
No me toques.
Tres palabras y entre los dos creció una muralla invisible. Julián se quedó con los brazos suspendidos, y por fin en su cara asomó la comprensión. Demasiado tarde.
No puedo así Elena fue hasta el dormitorio, sacó una bolsa. No puedo vivir con alguien que toma decisiones por mí. Que oculta cosas. Que…
¡No he mentido!
No lo dijiste. Es igual.
Metió lo básico: ropa interior, papeles, el cargador del móvil. Julián la miraba desde la puerta, viendo su vida caer en pedazos.
¿Dónde vas?
A casa de mi madre.
¿Por cuánto tiempo?
Cerró la cremallera, cargó la bolsa al hombro. Miró a ese hombre adulto de ojos perdidos, que aún no entendía lo que había hecho.
No lo sé, Julián. De verdad, no lo sé.
Tres días en la casa materna transcurrieron raros, como si todo fuera de algodón y relojes derretidos. Elena pasó la primera jornada tendida en el sofá, observando la textura del techo. Su madre traía té, sin preguntas, solo acariciaba su cabeza como en la infancia. El segundo día llegó la rabia, punzante, blanca, liberadora. El tercero: claridad.
Marcó el número de una abogada amiga.
Quiero divorciarme. Sí, estoy segura. No habrá reconciliación.
Julián llamaba todos los días. Mandaba mensajes larguísimos y confusos, llenos de explicaciones y disculpas. Elena los leía, pero no contestaba. ¿De qué hablar ya? Él eligió. Ahora ella también.
Un mes después Elena se mudó a un estudio alquilado, al otro extremo de la ciudad: pequeño, con vistas a una fábrica, pero suyo. Elegía las cortinas ella misma, colocaba los muebles, decidía dónde invertir su sueldo.
El divorcio fue rápido. Julián no puso pegas, firmó todo sin resistencia. Tal vez esperando que ella volviera. No volvió.
Algunas noches Elena se sentaba en la ventana, pensando lo extraña que era la vida. Hace tres años creía haber encontrado su sitio; ahora estaba sola en una habitación vacía. Y, curiosamente, ya no le daba miedo.
Apuntó la cifra en el cuaderno: cero. El nuevo comienzo. Al lado, su lista para el mes, el semestre, el año: cuánto guardar, dónde invertir, qué cursos debería hacer para mejorar su trabajo.
Por primera vez en mucho tiempo, el futuro dependía solo de ella.