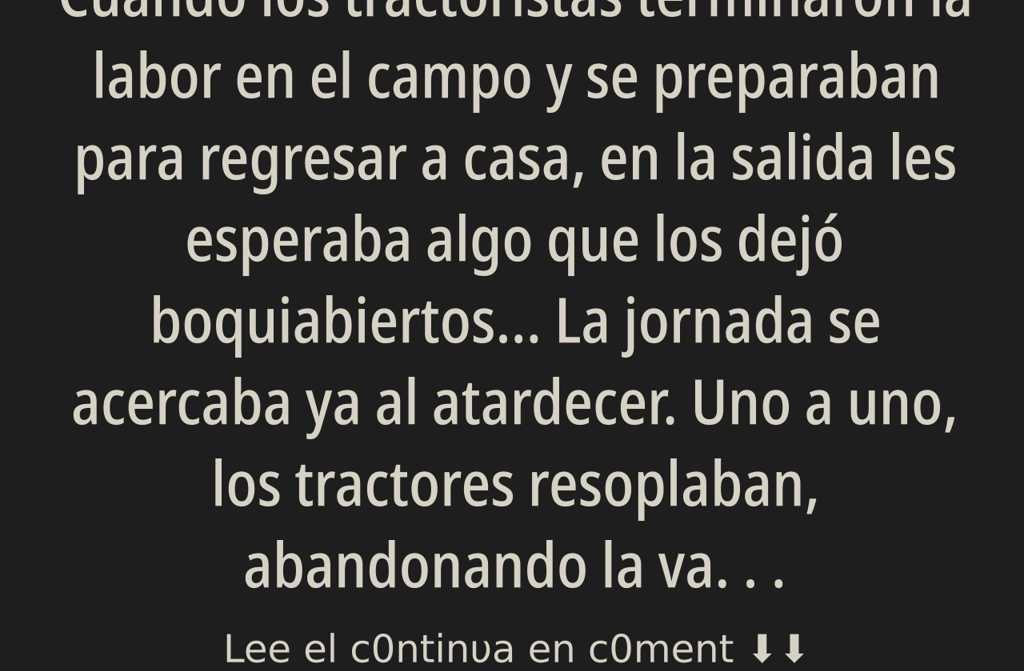Cuando los tractoristas terminaron la labor en el campo y se preparaban para regresar a casa, en la salida les esperaba algo que los dejó boquiabiertos…
La jornada se acercaba ya al atardecer. Uno a uno, los tractores resoplaban, abandonando la vasta llanura que todo el día había olido a paja y gasóleo. Los muchachos, exhaustos pero satisfechos, charlaban por las emisoras y contaban chistes, imaginando ya cómo, en un rato, estarían en la terraza con un café o, siendo sinceros, con una copa de orujo.
El sol descendía hacia el horizonte, bañando los campos dorados en una luz suave, casi dorada. El último en marcharse era el tractor de don Sebastián, veterano del pueblo, con el rostro surcado de arrugas como la tierra agrietada tras la sequía. Decidió echar un último vistazo, simplemente para asegurarse de que no quedaba nada olvidado.
Y entonces la vio.
En el borde del campo, junto a una piedra antigua bajo la que antaño pastaban las vacas había algo diminuto, tiritando de frío y cansancio. Don Sebastián aguzó la vista, se acercó con cautela y el corazón se le encogió: era un ternero, completamente solo, con los ojos grandes y asustados, balando suavemente. Parecía que su madre se había ido o se había perdido, y aquel pequeño había quedado atrás, como olvidado entre los surcos.
Los tractoristas, que ya estaban casi en la entrada del camino, también lo notaron. Al principio reinó el silencio, sorprendidos por aquel hallazgo inesperado. Luego uno, un chico joven y pelirrojo Javier, creo que se llamaba murmuró:
Tenemos que llevárnoslo… aquí no puede quedarse.
Don Sebastián ya había bajado del tractor y se acercó despacio al ternero. El animalito reculó unos pasos, asustado, pero al notar el calor en la mano del viejo, se arrimó poco a poco. El lomo estaba empapado de rocío y las patas le temblaban como campanillas.
Venga, amigo le dijo don Sebastián, inclinándose, vamos a buscarte un hogar.
Entre todos lograron subirlo a la plataforma del remolque. De camino al pueblo, el ternero se tumbó tranquilo, como si enseguida comprendiera que ya nadie lo abandonaría. Al llegar, no tardó en acudir todo el vecindario a ver a aquel invitado inesperado; alguien trajo una manta vieja y calentita, otro se acercó con un cubo de leche.
Don Sebastián propuso:
Vamos a llamarle Aurora. Para que cada día nos reciba al alba.
Así, el ternero encontró calor y cariño entre los vecinos, y los tractoristas, cansados tras la dura faena, sintieron de golpe una alegría especial: a veces, un milagro pequeño aparece justo donde menos lo esperas. Aurora creció fuerte y dichosa, y don Sebastián solía decir:
A veces la esperanza te encuentra sin que tú la busques…
Y el campo quedó, para siempre, como el lugar donde un corazón pequeño halló su hogar.
Hoy, al recordarlo mientras anoto estas líneas, entiendo que lo sencillo, lo inesperado y la ternura de ayudar a un ser indefenso es el mayor tesoro que uno puede llevarse al final del día.