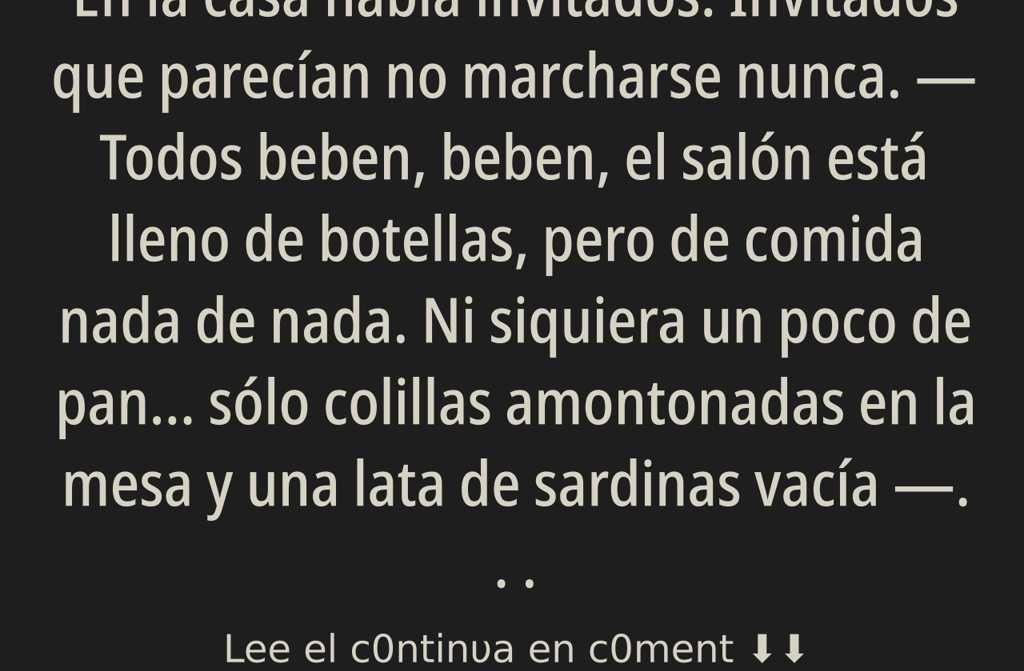En la casa había invitados. Invitados que parecían no marcharse nunca.
Todos beben, beben, el salón está lleno de botellas, pero de comida nada de nada. Ni siquiera un poco de pan sólo colillas amontonadas en la mesa y una lata de sardinas vacía Germán volvió a mirar con ojos hambrientos el desorden sobre la mesa. Nada, ni una miga.
Bueno, mamá, me voy dijo el niño, calzándose despacio sus zapatos, viejos y rotos.
Todavía esperaba, con una esperanza obstinada, que su madre al menos le llamara, le dijera:
¿A dónde vas, hijo, sin haber comido y con este frío? Quédate en casa. Ahora mismo hago un poco de gachas, echo a los invitados y friego el suelo.
Siempre había anhelado una palabra dulce de su madre, pero ella nunca era de palabras cariñosas. Las suyas eran como espinas, que hacían que Germán quisiera encogerse y desaparecer.
Aquel día decidió que se iba de casa para siempre. Tenía seis años y creía ser todo un hombre. Lo primero que debía hacer era conseguir algo de dinero para comprarse un bollo; tal vez dos bollos, porque su estómago rugía con ansias.
No sabía cómo ganar dinero, pero al pasar junto a los quioscos del paseo, vio una botella vacía asomando entre la nieve, la metió en el bolsillo, luego encontró una bolsa tirada y pasó gran parte del día recogiendo botellas.
La bolsa ya pesaba, tintineaba al andar. Germán soñaba con comprarse un bollito tierno, tal vez de azúcar o con pasas Quizá hasta con cobertura, pero luego pensó que eso ya era demasiado, que no le alcanzarían las botellas para pagar algo tan lujoso, y decidió seguir buscando alguna más, por si acaso.
Se acercó a los andenes de cercanías, donde los hombres, mientras esperaban el tren, bebían cerveza. Dejó su bolsa llena junto al quiosco y corrió hacia una botella recién abandonada. Mientras corría, se acercó un hombre sucio y hosco, que le quitó las botellas, le dirigió una mirada tan amenazadora que Germán no tuvo más remedio que girarse e irse, resignado.
El sueño del bollo desapareció, como un espejismo en la niebla.
Recoger botellas también es un trabajo duro pensó Germán, y siguió arrastrando los pies por las calles empapadas.
La nieve estaba mojada y pegajosa. Los pies se le calaron y se le quedaron fríos como piedras. La noche cayó antes de que se diera cuenta. No recuerda cómo acabó entrando en un portal; sólo que cayó en el rellano de la escalera, se arrimó a un radiador y se dejó arrastrar por un sueño ardiente.
Despertó creyendo que aún soñaba porque todo era cálido, tranquilo y acogedor. Además, olía a algo riquísimo, a comida de verdad.
Luego, en la habitación entró una mujer, con una sonrisa tan llena de bondad que parecía irreal.
¿Has entrado en calor, pequeño? ¿Has dormido bien? Ven, vamos a desayunar. Iba de noche a casa y te vi, acurrucado como un perrillo en el portal, y te traje conmigo.
¿Es ésta mi nueva casa? preguntó Germán, sin atreverse a creérselo del todo.
Si no tienes casa, ésta será la tuya respondió la mujer.
Y desde ese momento, todo pareció un cuento. Aquella señora desconocida le dio de comer, le cuidó, le compró ropa nueva. Poco a poco, Germán le contó todo sobre su vida con su madre.
La buena señora tenía un nombre especial: Eugenia. En realidad, era un nombre común, pero Germán, tan pequeño aún, no lo había escuchado nunca antes, y decidió que sólo una hada buena podía llamarse así, de forma tan bonita y mágica.
¿Quieres que sea tu madre? le preguntó una noche, abrazándole fuerte, como sólo hacen las madres de verdad.
Por supuesto que quería. Pero la felicidad se desvaneció tan de repente como llegó. Una semana después, su madre apareció.
Casi sobria, magullada, le gritó a la mujer que había recogido a su hijo:
¡Todavía no me han quitado la custodia! ¡Sigo teniendo todos mis derechos sobre mi hijo!
Cuando Germán tuvo que marcharse, la nieve caía mansa desde el cielo y le parecía que la casa de aquella buena señora era un castillo blanco.
Después, todo fue aún peor. Su madre bebía, él escapaba siempre que podía. Dormía en la estación, recogía botellas, compraba pan. No hablaba con nadie, ni pedía ayuda.
Al poco tiempo, quitaron la patria potestad a su madre y él terminó en un centro de acogida.
Lo más triste era que no podía recordar dónde se encontraba aquella casa que parecía un castillo blanco, ni cómo encontrar a la buena Eugenia.
Pasaron tres años.
Germán creció en el centro de menores. Seguía siendo callado y reservado. Lo que más le gustaba era quedarse solo y dibujar siempre el mismo cuadro: una casa blanca bajo la nieve.
Un día, llegó una periodista al centro. La cuidadora la fue presentando a los niños. Llegaron hasta Germán.
Germán es un niño estupendo, muy interesante, aunque sigue sin adaptarse demasiado bien. Llevamos tres años intentando que encuentre una familia le contó la cuidadora a la periodista.
Encantada, soy Eugenia se presentó la periodista.
Germán se estremeció, como si le hubieran despertado de pronto, y habló. Habló y habló con entusiasmo sobre la otra buena Eugenia a la que recordaba. Cada palabra que decía parecía descongelar un poco su alma. Sus mejillas cobraron color, los ojos le brillaban. La cuidadora, asombrada, le miraba como si fuera otro niño.
El nombre de Eugenia era su llave mágica.
La periodista no pudo contener las lágrimas, y tras oír la historia le prometió que escribiría un artículo en el diario local. Quizá así la buena mujer que tanto añoraba Germán lo leyera y comprendiese que seguía esperándola.
Cumplió su promesa. Y entonces ocurrió el milagro.
La buena mujer no compraba el periódico, pero por su cumpleaños sus compañeras de trabajo le regalaron flores, y como hacía mucho frío, las envolvieron en papel de periódico. Al llegar a casa, deshaciendo el ramo, Eugenia reparó en un pequeño titular: Buena mujer Eugenia, un niño te busca desesperadamente. ¡Respóndenos!.
Leyó el artículo y supo, de golpe, que era el mismo niño que una noche, hace años, llevó a casa desde el portal, el niño que quería adoptar.
Germán la reconoció al instante. Corrió hacia ella, la abrazó, y todos lloraron: Germán, Eugenia, y las cuidadoras que estaban presentes.
Te he esperado tanto susurró el niño.
Costó convencerle de que Eugenia debía marcharse: primero había que pasar por el proceso de adopción. Pero ella le prometió que iría a verle todos los días.
P.D.
A partir de entonces, la vida de Germán fue feliz. Ahora tiene ya 26 años. Terminó la Escuela de Ingenieros, va a casarse con una buena chica. Es alegre, sociable y adora a su madre, a Eugenia, a quien le debe todo.
Ya de adulto, Eugenia le contó que su marido la había dejado por no poder tener hijos. Se sentía sola, triste, inútil, y justo entonces encontró a Germán y lo salvó con su amor.
Tras llevárselo, pensó durante años, con pena: No era para mí. Pero fue inmensamente feliz cuando años después lo encontró de nuevo.
Germán intentó averiguar qué fue de su madre biológica. Supo que vivían en un piso alquilado en Madrid, y que ella, tiempo después, se fue sin dejar rastro con un hombre recién salido de la cárcel. No investigó más. ¿Para qué?
Siempre había visitas en casa: botellas vacías, nada de comer, y un niño de seis años en busca de pa…