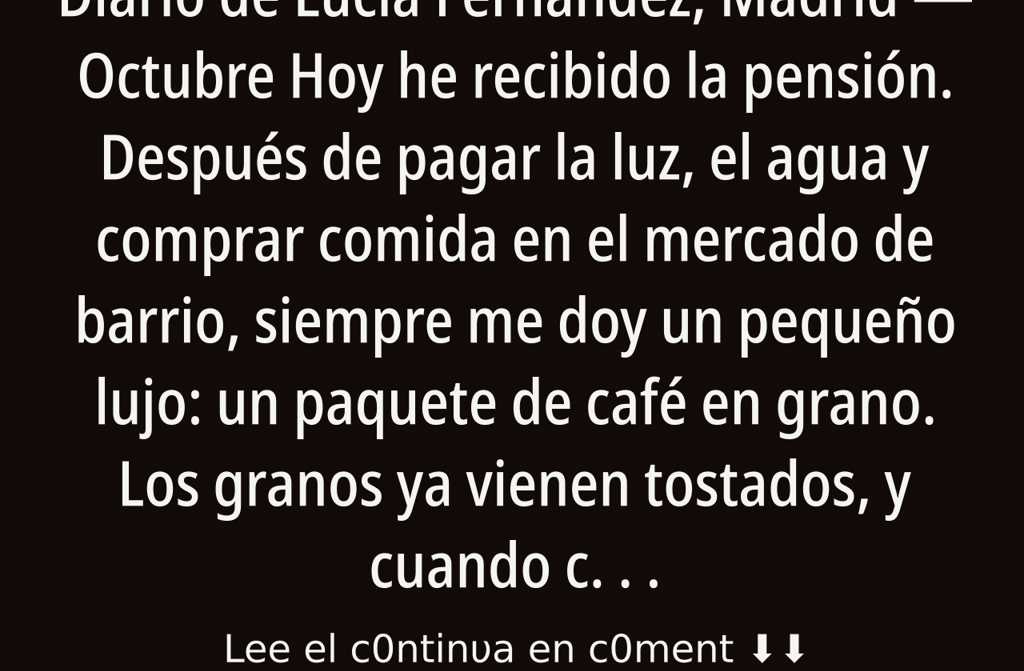Diario de Lucía Fernández, Madrid Octubre
Hoy he recibido la pensión. Después de pagar la luz, el agua y comprar comida en el mercado de barrio, siempre me doy un pequeño lujo: un paquete de café en grano. Los granos ya vienen tostados, y cuando corto un extremo del paquete, el aroma me embriaga por completo. Hay que inhalar con los ojos cerrados, aislando todos los sentidos salvo el olfato, y entonces se obra el milagro. Junto a ese olor maravilloso parece que me llega una fuerza vital, resurgen en mi memoria sueños de juventud sobre tierras lejanas, me imagino el rumor del Atlántico, la lluvia fuerte sobre los tejados en Galicia, los susurros entre los castaños, hasta los chillidos de gaviotas revoloteando sobre el Cantábrico
Nunca conocí todo aquello, pero aún recuerdo los relatos de mi padre, siempre de viaje en alguna expedición científica por Sudamérica. Cuando regresaba a casa, le gustaba contarme sus aventuras en el Amazonas mientras sorbía un café bien cargado, y aquel aroma siempre quedó vinculado a su imagen: seco, curtido, de piel bronceada por el sol y siempre con una sonrisa aventurera.
Siempre supe que mis padres no eran los biológicos. Recuerdo que, al inicio de la Guerra Civil, una mujer me recogió, con solo tres años, huérfana de todo. Fue mi madre el resto de mi vida. Después todo siguió su curso: el colegio, los estudios, el trabajo, el matrimonio, el nacimiento de mi hijo y aquí estoy, al final: sola.
Mi hijo, hace ya veinte años, accedió a los deseos de su mujer y se establecieron en la ciudad de Valencia. Vive bien allí, con su familia. Sólo volvió una vez en todo este tiempo. Hablamos por teléfono y cada mes me envía dinero euros pero yo apenas lo gasto: lo guardo en una cuenta especial. Ha crecido mucho en veinte años; se lo devolveré a él algún día.
Últimamente no paro de pensar que he vivido una buena vida, colmada de cuidados y afecto, pero sentía que había vivido una vida que no era totalmente mía. De no haber sido por la guerra, habría tenido otra familia, otros padres, otra casa y, claro, otro destino. Casi no recuerdo a mis padres de verdad, pero a menudo me viene la imagen de una niña de mi misma edad. Siempre estaba junto a mí en aquellos años casi de bebé. Se llamaba Inés. A veces aún me parece oír cómo nos llamaban: ¡Inesita, Luciíta!. ¿Era una amiga, una hermana? Nunca lo supe.
Mis pensamientos se interrumpieron cuando el móvil sonó con su tono breve: la pensión había llegado a la tarjeta. ¡Menos mal, justo a tiempo! Podía ir a la tienda a por más café; el último lo había preparado ayer por la mañana. Caminé despacito, apoyándome en el bastón, esquivando los charcos de otoño hasta llegar a la tienda.
Ahí, junto a la puerta, vi una gatita gris y atigrada, con mirada desconfiada hacia los transeúntes y las puertas de cristal. Sentí lástima: Pobrecita, seguro que tiene frío y hambre. Me la llevaría a casa, pero ¿para qué? ¿Quién la querría después de mí? Y a mí ya me queda poco. Pero no pude evitarlo: compré un paquetito de pienso barato.
Con cuidado vertí la comida en un pequeño bol de plástico. La gatita esperaba paciente y me miraba con ojos agradecidos. Justo entonces salió una mujer corpulenta de la tienda. Su expresión ya advertía problemas. Sin decir palabra, de una patada apartó el bol, esparciendo la comida por la acera:
¡Siempre igual! ¿Cuántas veces lo tengo que decir? ¡No deis de comer aquí a estos animales! gritó, y se marchó furiosa.
La gatita, asustada, empezó a recoger los trocitos dispersos. Yo, indignada, sentí cómo me recorría una oleada de dolor, preludio de un ataque. Fui como pude hasta la parada del autobús, donde, al menos, habría un banco para sentarme. Busqué a tientas mis pastillas, pero en vano.
El dolor se intensificaba, como si una prensa apretara mi cabeza; la vista se nublaba y un gemido se escapó de mi pecho. Noté una mano leve en mi hombro. Logré abrir los ojos con esfuerzo: era una chica joven, con gesto preocupado.
¿Se encuentra bien, abuela? ¿Puedo ayudarle?
En la bolsa supliqué, apenas moviendo la mano. Hay un paquete de café. Ábrelo, por favor.
Aspiré dos veces el aroma denso de los granos. El dolor no se fue, pero se hizo más llevadero.
Gracias, hija mía susurré.
Me llamo Sofía, pero déselas a la gata sonrió la muchacha. No se apartaba de usted, maullando bien fuerte.
Y a ti también, bonita acaricié a la gatita, que se acomodaba junto a mí en el banco.
¿Qué le ha pasado? insistió Sofía.
Una crisis, hija, migrañas. Me pongo nerviosa, a veces pasa
Le acompaño a casa, sola no debería ir
Mientras tomábamos juntos café suave con leche y pastas en mi salón, Sofía me contaba:
A mi bisabuela también le dan migrañas. Es en realidad mi bisabuela, pero le llamo abuela. Vive en un pueblo con mi abuela, mamá y papá. Yo estudio aquí, en la escuela de enfermería. Me llama hija igual que usted. Y sabe, desde que la vi, pensé que se parecía muchísimo a ella. ¿Nunca intentó buscar a su familia, la de verdad?
Ay, Sofía, ¿cómo voy a encontrarlos? Apenas recuerdo nada; ni apellidos, ni de dónde era. Recuerdo los bombardeos, íbamos en carro, luego tanques y yo corría, corría sin memoria. Terror, puro terror. Luego la mujer que me recogió, siempre fue mi madre, y su marido cuando volvió, mi papá. Sólo me queda mi nombre verdadero. Supongo que mi familia se perdió bajo las bombas. Y mi madre y mi querida Inesita
No me di cuenta de cómo, tras estas palabras, Sofía se quedó callada y me miró con sus enormes ojos azules.
Lucía, ¿tiene usted un lunar en el hombro derecho, como una hoja?
Casi me atraganto con el café, y la gata me miró con atención.
¿Cómo sabes eso, hija?
Mi bisabuela tiene el mismo lunar susurró. Se llama María. Nunca puede hablar de su hermana gemela sin llorar: Luciíta, me cuenta, desapareció en plena evacuación, cuando las tropas cortaron la carretera. Tuvieron que volver al pueblo y allí pasaron la guerra. Pero de Lucía, nunca más se supo la buscaron, pero nada de nada
No pude dormir en toda la mañana. Esperaba de pie, mirando de la ventana a la puerta, aguardando visitas, el corazón desbocado. La gata a la que llamo Margot no se separaba de mí.
Tranquila, Margot, estoy bien le decía acariciándole la cabecita. Sólo es el corazón
Al fin, el timbre. Abrí temblando. Dos mujeres mayores se miraron, en silencio, llenas de esperanza. Era como verse en un espejo: los ojos claros, el cabello canoso, las mismas arrugas llenas de dolor y ternura.
Por fin, la visitante sonrió, se acercó y me abrazó con cariño:
¡Hola, Luciíta!
En la puerta, secándose las lágrimas de felicidad, estaban los que siempre habían sido mi verdadera familia.