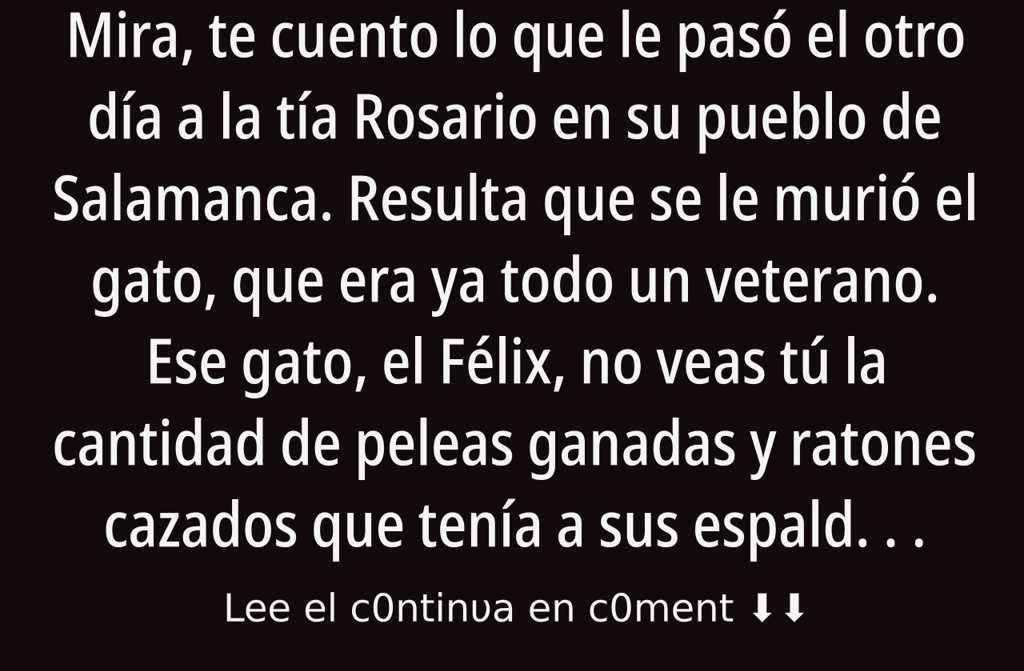Mira, te cuento lo que le pasó el otro día a la tía Rosario en su pueblo de Salamanca. Resulta que se le murió el gato, que era ya todo un veterano. Ese gato, el Félix, no veas tú la cantidad de peleas ganadas y ratones cazados que tenía a sus espaldas. Pero claro, los años no perdonan, y el pobre bicho ya iba para veinte tacos sin pasar por el veterinario ni una sola vez para una puesta a punto.
Total, que la tía Rosario envolvió al gato en un paño limpio, pilló la azada y se fue detrás del huerto a enterrarlo. Su marido, el tío Antonio Luque, estaba en la bodega del patio cacharreando y haciendo apaños, todo el rato soltando alguna que otra palabrota entre martillazo y tornillo.
Después de dejar al Félix bajo tierra y cubrir la tumba, Rosario salía del huerto con la azada aún manchada de barro cuando se cruzó con su vecina, que era de ciudad y se llamaba Eloísa.
¡Buenas tardes, Rosario del Carmen! saludó Eloísa, y por quedar bien preguntó: ¿Qué andas haciendo por ahí?
Pues mira le dice la tía Rosario. El Félix ya no está, pobrecillo. Dios se lo ha llevado. Lloré un poco y fui a enterrarlo detrás del huerto.
Eloísa se quedó a cuadros. Es que justo ayer vio a Antonio en la tienda del pueblo comprando azúcar, un paquete de Ducados y una botellita de orujo.
¡¿Pero cómo?! ¿Antonio ha muerto? ¡Pero si lo vi ayer tan campante!
Sí, ayer mismo aún andaba hecho un chaval asiente Rosario. Y alegre todo el día, que hasta se zampó una sardina entera y por la noche estuvimos jugando un rato en la cama
Los ojos de Eloísa se iban poniendo cada vez más redondos.
Y hoy por la mañana, el hombre de repente se me apaga, se tumba en el banco, murmuró algo por lo bajo y ahí entonces, exhaló el último suspiro remató la tía Rosario.
Eloísa se santiguó al instante.
¡Madre mía, cómo son las cosas! musitó. Estaba, y ya no está. Pero, ¿para qué la azada, entonces?
¡Ya te digo! contestó Rosario. Lo envolví en el paño limpio, lo llevé detrás del huerto, lo enterré y hasta le puse una ramita por si luego olvido dónde está.
A ver, que Eloísa, por mucha ciudadana que fuera, tampoco pillaba del todo cómo funcionaban esas costumbres rurales, pero eso de enterrar al marido tras el huerto, y ponerle una ramita de señal, pues le sorprendió.
Desde luego, Rosario, eres cuidadosa, eso no se puede negar balbuceó Eloísa descolocada. Pero, ¿no hay que llamar siquiera al médico o al de la Guardia Civil, para certificar el fallecimiento?
Ahora fue Rosario quien miró a Eloísa como si estuviera diciendo locuras.
Anda hija, ¡menuda ocurrencia la tuya! se rió la tía. Antonio siempre fue un fenómeno pero ¿quién va a estar molestando al guardia municipal por estas menudencias? Vamos, que si hay que llamar a alguien, ¿por qué no al Ministro de Justicia ya, no te fastidia?
Eloísa se calló, y Rosario pasó la azada al otro hombro.
Claro, vosotras en la ciudad todo lo hacéis muy formal siguió Rosario conciliadora. Que si abogados, que si jueces, que si notarios nosotros aquí vamos al grano. Se muere alguien, se coge la azada y a cavar, detrás del huerto que hay sitio de sobra.
Bueno balbuceó Eloísa. Creo que no termino de pillar cómo funcionan las cosas en vuestro pueblo. Pero, ¿por qué ahí detrás, en la maleza? ¿No es mejor en el cementerio?
La incomprensión de Eloísa empezaba a poner a la tía Rosario de los nervios.
¿Y dónde lo meto, si se muere? saltó Rosario ya molesta. ¡No voy a ponerlo con los que tienen misa de difuntos y lápida en el cementerio! ¡Faltaría más! Toda la vida en este pueblo se han enterrado detrás del huerto los que no eran exactamente santos.
Eloísa se sentó temblorosa en un viejo tronco, no quería ni mirar la azada. Estaba a punto de perder el control.
Madre mía, vecina ¿cuántos has enterrado ahí detrás además de Antonio? preguntó.
Pues mira, unos cuantos, ahora que lo dices pensó la tía Rosario. Antes de Antonio, tuve al Miguel. Era blandito, pero traicionero. Se metía en la cama por la noche de tapadillo y me levantaba con las sábanas todas empapadas. Lo sacudí más de una vez. Y antes de ese, el Simón, más bueno e ingenuo que el pan, pero cuando tocó, también la palmó. Sí, han pasado unos cuantos.
Clavó la azada en la tierra como que se quitaba un peso de encima.
Ahora todos, alineados detrás del huerto: Antonio, Miguel, Simón mis chicos guapos. Pero no pasa nada, que la Toñi ya me anda prometiendo uno jovencito para la semana que viene. ¡A ver si me da el tiempo a tantos!
Eloísa no sé ni lo que pensó, porque en ese momento aparece el tío Antonio, todo manchado de tierra y mosqueado como un miura.
¿Pero quieres matarme ya, viejuna? gritó el hombre. ¡Me has dejado allí enterrado, tosiendo tierra, y yo voceando y nada! ¡Con lo que me costó salir! Y tú aquí, de cháchara.
Le quitó la azada a su mujer y resopló.
Dame eso, anda. Que voy a desenterrar mis botas y la botella de orujo, que está abajo.
Ahí fue cuando a la pobre Eloísa le dio el patatús y se desmayó en el tronco. Así que la botella de orujo de la bodega vino que ni pintada después.