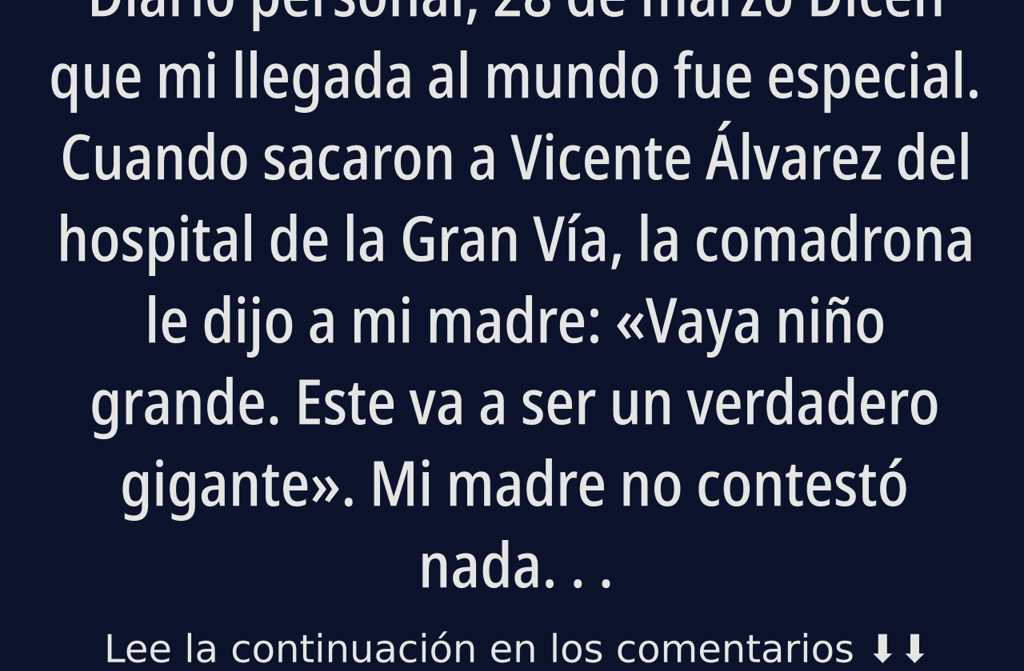Diario personal, 28 de marzo
Dicen que mi llegada al mundo fue especial. Cuando sacaron a Vicente Álvarez del hospital de la Gran Vía, la comadrona le dijo a mi madre: «Vaya niño grande. Este va a ser un verdadero gigante». Mi madre no contestó nada. Ya entonces miraba el bulto envuelto en mantas como si no fuera suyo.
Al final, no fui ningún gigante. Fui, más bien, un estorbo. Un hijo de esos que han nacido, pero nadie sabe muy bien qué hacer con él.
¡Otra vez tu niño raro asustando a los demás en el parque! gritaba desde el segundo piso doña Leonor, la presidenta de la comunidad y voz justiciera del barrio.
Mi madre, agotada, los ojos siempre vacíos, sólo resoplaba:
Si no te gusta, no mires. No le hace daño a nadie.
Y era verdad. Yo no molestaba a nadie. Era grande, torpón, siempre encorvado y con unos brazos demasiado largos para mi cuerpo. A los cinco años, ni hablaba. A los siete, gruñía. A los diez, empecé a hablar, pero con una voz ronca, quebrada, desagradable.
En el colegio me destinaron al último pupitre. Los profesores suspiraban al ver mi mirada perdida.
¿Álvarez, me escuchas? preguntaba la de matemáticas, golpeando la pizarra con la tiza.
Yo asentía. Escuchar, escuchaba. Pero ¿para qué contestar? Al final, me ponían un aprobado raspado para no estropear las estadísticas y a otra cosa.
Los compañeros no se atrevían a meterse conmigome temían, tan grande como era. Pero tampoco me hablaban. Me esquivaban como se esquiva un charco profundo, con cierto asco, en arco.
En casa tampoco estaba mejor. El padrastro llegó cuando tenía doce y marcó su territorio desde el primer día:
Que no lo vea por aquí cuando vuelva de currar. Come mucho y no aporta nada.
Así que me desvanecía. Deambulaba por obras sin terminar, me sentaba en los sótanos. Aprendí a ser invisible, a mimetizarme con las paredes y el cemento frío, a ser gris como la suciedad bajo los zapatos.
Esa tarde, la que lo cambió todo, llovía una calabobos molesta y persistente. Ya tenía quince. Sentado en la escalera del portal, entre el quinto y sexto piso, trataba de no pensar que en casa había jaleosi el padrastro tenía visita, humo, ruido, y alguna colleja podían caer en cualquier momento.
La puerta del 5ºB rechinó. Me encogí en un rincón, deseando ser más pequeño todavía.
Apareció doña Herminia. Vivía sola, pasaba los sesenta largos, aunque su andar era tan firme que cualquiera habría dicho que apenas llegaba a los cuarenta. En el barrio la tachaban de rara. No se sentaba nunca en los bancos para destripar la vida ajena, nunca hablaba del precio de las lentejas y siempre andaba recta, digna.
Me miró. Ni lástima ni repugnancia. Más bien… como quien observa una máquina rota y sopesa si merece la pena intentar arreglarla.
¿Qué haces ahí, muchacho? su voz grave, imperativa.
Apenas me atreví a responder.
Nada.
Nada, nada… Nada sólo nacen los gatos sentenció. ¿Has comido?
Tenía hambre. Siempre tenía hambre. En la nevera de casa sólo había telarañas.
Bueno, ven, que dos veces no lo repito.
Me levanté y la seguí, torpe y enorme.
En su casa no había nada de lo que tenía el resto. Libros por todas partes: en las estanterías, en el suelo, encima de las sillas. Olía a papel viejo y a guiso reciente, de esos con carne de verdad.
Siéntate ahí señaló el taburete. Pero antes, lávate las manos con el jabón que hay ahí.
Obedecí sin rechistar. Me puso delante un plato de patatas con carne guisada, con trozos grandes. Ni recordaba cuándo fue la última vez que me llevé a la boca carnecarne real, no fiambre barato ni salchichas.
Comía deprisa, prácticamente sin masticar. Ella se sentó enfrente, apoyando la cabeza en la mano, observando tranquila.
No te lo van a quitar, mastica me dijo. El estómago luego se queja, y con razón.
Bajé el ritmo.
Gracias gruñí, limpiándome la boca con la manga.
Nada de manga. ¿Para qué se inventaron las servilletas? me empujó el paquete. Eres un salvaje. ¿Y tu madre?
En casa… con el padrastro.
Ya… Uno de más.
Lo dijo con tal naturalidad que ni rabia sentí. Era constatar un hecho, como quien dice “hoy llueve” o “el pan sube”.
Escúchame bien, Álvarez y su voz se volvió dura. Tienes dos caminos. Dejarte llevar, acabar entre la mugre y quién sabe dónde, o espabilar. Fuerza tienes, se te ve. Cabeza, en cambio… eso hay que verlo.
Soy tonto reconocí. Eso dicen.
En el colegio dicen muchas tonterías. El mundo es para mediocres. Tú no eres mediocre. Eres distinto, pero a ver esas manos.
Miré mis manos. Grandes, nudillos gastados.
No lo sé.
Pues lo averiguaremos. Mañana quiero que vengas, hay que arreglar el grifo. Te dejo herramientas.
Desde ese día empecé a pasar las tardes con doña Herminia. Primero fue el grifo, después enchufes, cerraduras… Tenía, efectivamente, manos de oro. No pensaba cómo funcionaban las cosas, las sentía; una intuición natural.
Ella no tenía paciencia para ñoñerías. Enseñaba a golpe de exigencia.
¡Así no se coge el destornillador! repetía¿Vas a comer con eso? Apoya, hombre.
Y zas, un reglazo en la mano. Dolía.
Me daba libros, pero no de texto; libros de vidas luchadas, de exploradores, inventores, gente que salió adelante sin ayuda.
Lee. Si no pones en marcha el cerebro, se oxida sentenciaba. ¿Crees que eres el único raro? De estos ha habido miles y han salido del hoyo. ¿Por qué tú no?
A través de ella, fui entendiendo su historia. Toda su vida trabajó de ingeniera en una fábrica. Viuda prematura, sin hijos, sobrevivió en los años duros del despido y el cierre tirando de su pensión, traducciendo a ratos manuales técnicos, pero nunca se rindió ni cayó en la amargura. Vivía recta, digna, en soledad.
Yo no tengo a nadie me dijo una tarde. Y tú, casi tampoco. Pero esto… esto no es el final. Es el principio. ¿Lo entiendes?
No lo entendía muy bien, pero asentía.
Al cumplir los dieciocho, llegó el momento de hacer la mili. Me llamó a la mesa, como si fuese Navidadsacó pasteles y mermelada, todo un banquete.
Mira, Vicente usó mi nombre entero por primera vez. No puedes volver aquí después. Te va a tragar este barrio, las mismas caras, los mismos problemas y desesperanza. Cuando termines, búscate la vida lejos. Vete al norte, a lo que sea, pero aquí no vuelvas. ¿Me oyes?
Sí asentí.
Toma sacó un sobre. Aquí tienes tres mil euros. Todo lo que he ahorrado. Te servirá de base, si eres prudente. Recuerda: no le debes nada a nadie. Sólo a ti mismo. Hazte un hombre, Vicente. No lo hagas por mí, sino por ti.
Quise negarme, no aceptar sus últimos ahorros. Pero vi su mirada: firme, severa. Entendí que era el mayor y último aprendizaje. Su mandato final.
Me marché.
Y nunca regresé.
Pasaron veinte años.
El barrio se había transformado. Los viejos plátanos desaparecieron, el asfalto lo tragó todo bajo plazas de aparcamiento. Los bancos de madera eran ahora de metal, incómodos. El edificio envejecido, la fachada descascarillada, resistía como un abuelo cabezota que ya no sabe adónde ir.
Aquel día, un todoterreno negro se detuvo frente al portal. Bajó un hombre alto, fuerte, bien vestido pero sin pretensiones. El rostro curtido por los temporales del norte, pero los ojos serenos. Era Vicente Álvarez. Don Vicente, como le llamaban sus empleados. Dueño de una constructora en Asturias. Más de cien trabajadores, tres obras grandes en marcha, fama de honesto y cumplidor.
Había empezado de peón, luego capataz, después encargado de obra. Estudió por las noches, obtuvo su título. Ahorró, arriesgó, se arruinó dos veces y volvió a levantarse. Aquellos tres mil euros que le dio doña Herminia los había multiplicadoy todos los meses, sin falta, le envió dinero, aunque ella protestaba y amenazaba con devolverlo.
Pero un día, los giros empezaron a regresar: «Destinataria desconocida».
Miré a las ventanas del quinto. Oscuras.
En el banco del portal, mujeres nuevas, desconocidas. Las veteranas ya se habían ido.
Perdonen, ¿saben si en el 5ºB sigue viviendo doña Herminia?
Al instante capté la atención de todas. Un hombre así, en ese coche…
¡Ay, hijo! Pues la pobre Herminia una bajó la voz. Está fatal. La cabeza ya no le funciona, confunde todo. Dicen que se ha ido a un pueblo, con unos familiares que nunca existieron. La han echado de la casa, la están vendiendo.
Se me encogió el estómago. Aquellas jugadas las había visto en el norte: gente sola, engañada, desposeída y llevada a un agujero en el campo.
¿Dónde?
Por la Sierra, a unos cuarenta kilómetros. El pueblo es Valdehierro, creo. Malas carreteras pero se puede llegar.
Sin pensármelo, subí al coche y arranqué.
Valdehierro era un pueblo triste, de tres calles, medio casas vacías y caminos enfangados tras las lluvias. Solo quedaban viejos y algún chaval sin otra opción.
Me indicaron la casa: una casucha medio caída, la verja tirada. Miseria y abandono. En una cuerda, colgaban trapos viejos.
Llamé. Un tipo desaliñado, sucio y con los ojos de quien empieza a beber antes del desayuno, apareció en el porche.
¿Qué quieres, tío? Aquí no hay Herminia, vete y déjanos en paz.
No discutí. Le quité de en medio con facilidad y entré.
El olor era insoportable: humedad, suciedad y amargura.
En la segunda habitación, sobre una cama de hierro, estaba ella. Pequeña, consumida, el pelo canoso, la cara pálida y las ojeras profundas. Pero sí, era doña Herminia. La que me enseñó a apretar un destornillador y a creer en mí mismo. La que me dio todo lo que tenía y me pidió que fuera una persona digna.
Abrió los ojos enturbiados.
¿Quién anda ahí? voz rota.
Soy yo, doña Herminia. Vicente Álvarez, ¿recuerda? El de los arreglos.
Me miró largo rato, buscando encajar el rostro. Al final, le asomaron las lágrimas.
Vicente Has vuelto Te has hecho hombre.
Gracias a usted, doña Herminia.
La envolví en la manta y la cogí en brazos. Olía a enfermedad y abandono, pero bajo todo eso, sentí el perfume de los libros y el jabón.
¿A dónde vamos? temblorosa.
A casa. A mi casa. Allí hay calor. Y más libros de los que se puedan leer.
El hombre se cruzó de brazos.
¡Eh! ¿A dónde lleva a la señora? ¡Tiene que darme los papeles! ¡Esa casa me la ha dejado a mí!
Lo miré tranquilo, sin odio, y eso lo asustó más.
Claro. Se lo contará usted a mi abogado. Y a la Guardia Civil. Y si llega a saberse que la engañó, se va a enterar. ¿De acuerdo?
Asintió, encogido.
La batalla por la casa fue larga: abogados, peritajes, la justicia. Medio año peleando para anular una donación hecha cuando Herminia estaba ya perdida. El tipo resultó ser un estafador reincidente. Devolvieron la vivienda, lo enviaron a prisión.
Pero a doña Herminia ya no le devolvían más tiempo.
Construí una casa de madera junto a Gijón. No una mansión, sino una casa cálida de castaño, con chimenea y ventanales.
Ella vivió en la mejor habitación, en la planta baja. Los mejores médicos y una cuidadora para que nunca faltara de nada. Mejoró algo, comía bien, leía a su ritmo aunque la memoria se perdía entre nubes. El carácter, eso sí, intacto: mandaba, regañaba por el polvo, y riñó a la asistenta.
¿Cuándo vas a limpiar bien, muchacha? ¡Esto es una casa, no un gallinero!
Yo sonreía.
Pero tampoco me detuve ahí.
Un día volví del trabajo con un chaval. Delgado, nervioso, ropa dada de sí, cicatriz en la cara.
Mire, doña Herminia, le presento a Manuel. Apareció por la obra, no tiene familia, el hogar lo dejó en la calle. Si le enseña lo que sabe, aprenderá rápido.
Ella dejó el libro, ajustó las gafas y le miró de arriba a abajo.
¿Qué haces ahí plantado? ¡Lávate las manos! Aquí no entra alguien con las manos sucias. Hoy tenemos albóndigas.
El chico miró a Vicente, este asintió. Se integró pronto.
Al mes, había una niña más en casa. Paula, de doce años, cojeaba. Madre inhabilitada, y yo me convertí en su tutor legal.
La casa se llenó. No era caridad de escaparate, sino familia. Familia para los que no tenían a nadie.
Miraba a doña Herminia enseñando a Manuel el manejo de la garlopa, still con su afilada regla de madera. A Paula leyendo en voz alta, balbuceando, pero leyendo.
¡Vicente! gritaba Herminia. ¿Piensas quedarte ahí plantado? ¡Ven a ayudar a mover el armario, que estos no pueden!
Iré.
Iba, sí. Caminaba hacia mi familia extraña, complicada y auténtica. Y por primera vez, en mis cuarenta años, no sentía que sobraba. Sentía que por fin estaba en mi sitio.
Bueno, Manuel le pregunté una noche en el porche, cuando todos dormían. ¿Cómo lo ves aquí?
El muchacho observaba el cielo. La noche en el norte es honda y azul, tachonada de estrellas frías.
No está mal, don Vicente. Pero
¿Pero qué?
No lo entiendo. ¿Por qué hacen esto? Yo no soy nadie.
Me senté a su lado, saqué una manzana y se la di.
Sabes, alguien me dijo una vez que nada nace porque sí, solo los gatos. Nada es porque sí. Todos somos consecuencia de algo. Tú estás aquí por un motivo, y yo también.
Por la ventana de la habitación de Herminia brillaba la luz tenue: seguía leyendo, desobedeciendo a los médicos.
Anda, vete a la cama. Mañana toca arreglar la valla.
Sí. Buenas noches, don Vicente.
Buenas noches, Manuel.
Me quedé solo en el porche. El silencio real, ese que no asusta, me envolvía. Sin gritos tras las paredes, ni reproches ni miedo. Solo grillos y el rumor lejano de la autovía.
Sé que no podré salvar a todos. Pero a estos sí. A Herminia. A mí mismo. Por ahora, eso basta.
Y luego, seguiré adelante, como ella me enseñó.