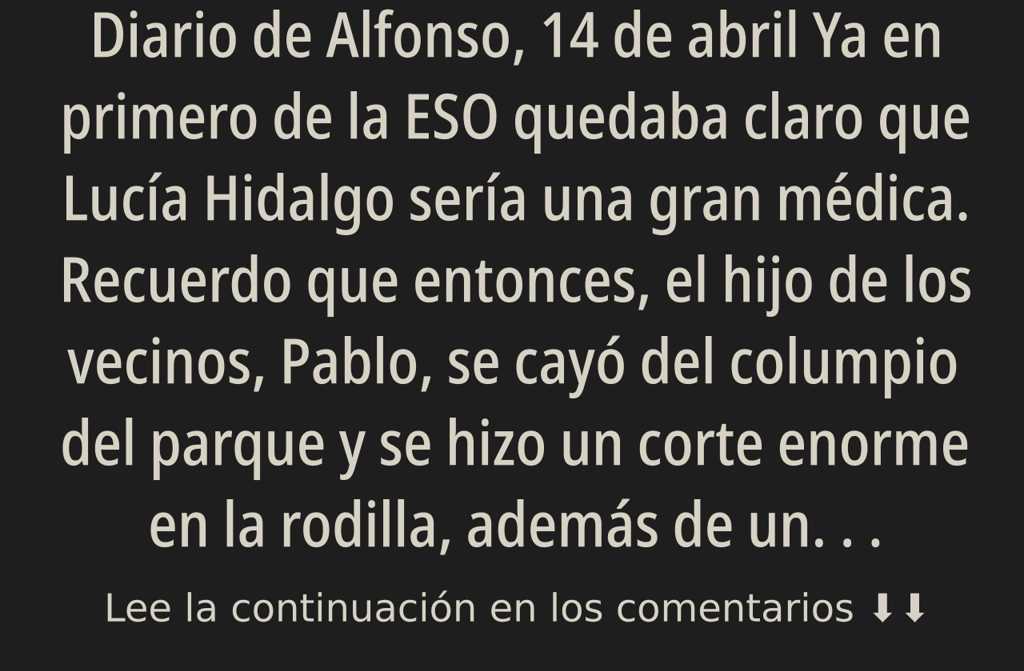Diario de Alfonso, 14 de abril
Ya en primero de la ESO quedaba claro que Lucía Hidalgo sería una gran médica. Recuerdo que entonces, el hijo de los vecinos, Pablo, se cayó del columpio del parque y se hizo un corte enorme en la rodilla, además de un buen chichón en la cabeza. La imagen era de película de terror, pero mi hija, con tan sólo doce años, no se inmutó.
Marina, tráeme agua, una venda y agua oxigenada le pidió a su amiga del portal de enfrente, que salió disparada a casa a por todo.
Cuando llegó corriendo la madre del chico, la tía Esperanza quién sabe cómo se enteró tan rápido, Lucía ya había limpiado, desinfectado y vendado las heridas con una tranquilidad envidiable. Esperanza, tras agradecer a mi hija, no pudo evitar exclamar:
Tú vas para doctora, y de las buenas. Hay médicos que no trabajan tan bien, ¡y tú eres una cría! ¡Menuda sangre fría tienes!
En excursiones no había quien valiese tanto como Lucía Hidalgo. Nadie quería darse un golpe, pero si eso pasaba, Lucía lo arreglaba todo en un santiamén.
Luego vinieron los años de Facultad de Medicina en Madrid, prácticas en hospitales, el MIR y todos esos cursos que nunca se acaban. Acabó siendo médico de cabecera, y a la vez, acudía a menudo como jefa suplente al departamento de diagnósticos funcionales.
Había que ver cómo la apreciaban en el hospital de la calle Princesa. El ambiente, salvo por un detalle, era inmejorable. Ese detalle era el doctor Salvador Ruiz, el subdirector médico: mayor, refunfuñón, de esos que parecen alimentarse del malestar ajeno. Lucía trataba de ignorar sus provocaciones, pero solo ella sabe el esfuerzo que le costaba.
Menos mal que Ruiz y ella sólo coincidían en las comisiones médicas semanales, donde revisaban los casos de los nuevos pacientes ingresados. Pese a ser solo una vez por semana, a Lucía le bastaba para acabar con dolor de cabeza.
El doctor Ruiz, tal y como era, discutía con Lucía por el puro placer de hacerlo, soltando comentarios venenosos siempre que podía. Y uno notaba cómo la agotaba. Más de una noche, mientras cenábamos, Lucía descargaba la frustración:
Es imposible trabajar así, Alfonso, ¡no hace nada más que buscarme las cosquillas! Y yo tragando saliva, pero llegará un día que exploté
Seguro que lo manejas, Lucía le decía yo, intentando sonreír. Siempre sabes templar los ánimos.
¿Sabes mamá? Si te cansas de la medicina, puedes irte a la diplomacia bromeaba nuestro hijo Julio.
Me lo pensaré respondía ella riéndose.
Me enorgullece el temple de Lucía, pero incluso los mejores tienen un límite. El día que ocurrió todo lo importante empezó como cualquier otra reunión. Lucía expuso el caso de una señora de unos sesenta años, sentada frente a todo el equipo.
Normalmente, tras el informe, la paciente salía de la sala y los médicos deliberaban entre ellos, pero esta vez, la mujer preguntó con voz temblorosa:
Dígame la verdad, doctora, ¿tengo esperanza? Me queda mucho por criar a mi nieta, que está sola en el mundo
A punto de consolarla, Lucía fue interrumpida por Ruiz, que soltó alzando la voz:
¡Con el diagnóstico que tiene usted, señora! ¿No se da cuenta de que ha venido tarde? Ningún médico serio puede prometerle nada. ¡Vaya ocurrencia!
La pobre mujer se quedó petrificada y al oír cómo seguía la reprimenda, rompió a llorar antes de salir corriendo de la sala. Lucía, estupefacta, no supo cómo reaccionar. Se reprochó el haberse quedado muda, pero la escena fue tan violenta que cualquiera habría quedado de piedra.
Ya solos, Ruiz, satisfecho de sí mismo, recogía papeles mientras Lucía explotaba por fin:
Doctor Ruiz, con todos los respetos, ¿usted se da cuenta de lo que acaba de hacer?
He sido sincero. No somos magos. Se lo deberían grabar a fuego nuestros pacientes. Hay que venir antes, no automedicarse.
Lucía le miró con desaprobación y la jefa de área, Mónica Martín, dejó clara su postura moviendo la cabeza. Ruiz había conseguido lo que quería: provocar. Pero Lucía estaba lista para plantarle cara.
Igual tiene razón en el fondo, doctor, pero esa mujer vino porque confiaba en que podíamos ayudarla. Yo misma he luchado días para convencerla de que no se rindiese. Y usted, con dos frases, ha dinamitado toda su esperanza. ¡No somos dioses, pero tampoco verdugos!
Ruiz intentó continuar la discusión a gritos, pero Lucía ya no le escuchaba. Se quedó sentada, mirando un rincón, todavía con la rabia en el cuerpo, hasta que el sonido de la puerta la sacó de aquel estado. Se encontró sola.
Respiró hondo y se puso a escribir en su libreta de casos, aunque sigue diciendo que ese día casi echa a llorar. No le iba a dar el gusto a Ruiz, no señor.
El hombre no tardó en volver. Tenía en la mano un frasco de valeriana y el rostro perplejo. Sorprendentemente, Lucía sintió hasta pena se rumoreaba que estaba muy solo en la vida. Como si la dureza fuese una coraza contra esa soledad, pensé.
Tome esto, por favor le dijo, titubeante, tendiéndole la valeriana. Y perdóneme, doctora. Es posible que tenga razón
Bueno, Salvador, también es cierto lo que usted decía le concedió Lucía. Pero nuestra misión es tratar a la gente y mantener una chispa de esperanza. Eso puede hacer milagros, y usted lo sabe tan bien como yo.
Ruiz asintió y salió de la sala, nuevo y perplejo. Lucía respiró aliviada: al menos había puesto un límite claro.
Una hora después, Lucía fue a la habitación de la paciente, doña Verónica Fernández. En su mesilla, un ramo de tulipanes. La mujer sonreía:
¿Sabe? Su jefe ha venido, y no solo me ha traído flores: me ha prometido que harán todo lo posible por curarme.
Eso es lo que vamos a hacer dijo Lucía, tomándole la mano. Ya verá como dentro de poco está bailando.
¡Graciosa! rió Verónica.
Un mes después, Verónica estaba en franca mejoría, y el día del alta, Ruiz le regaló una caja de dulces y un ramo de rosas.
Esto es para su nieta le dijo, algo avergonzado. Y las flores, para usted.
¡Muchas gracias, caballero! Hacía siglos que nadie me traía flores. Y gracias a todos los médicos que me habéis devuelto a la vida.
Mejor no le digo vuelva pronto, ¿verdad? bromeó Ruiz. Solo de visita. Cuídese mucho.
Aquello dejó boquiabiertos a todos en el hospital. Nadie había visto nunca al doctor Ruiz hablar con tanta amabilidad.
Y lo increíble: a partir de ahí, Lucía y Salvador comenzaron a llevarse de maravilla. Compartían café tras las comisiones, a veces coincidían en la cafetería de la esquina.
No hay felicidad, Lucía me confesó una vez Ruiz. Por eso tengo este humor de perros, supongo. La vida pasa y aquí estoy, sin haber hecho nada realmente.
¿Nada, dice? Es usted subdirector, ¡eso no lo consigue cualquiera! dijo Lucía, sincera.
Ya, ya pero se echa de menos la felicidad perdida.
Ella, más perspicaz que un sabueso, intuyó que detrás de tanta rudeza había mucha tristeza. Y fue dándose cuenta de que Salvador le caía francamente bien.
Esto no pasó desapercibido entre el personal. Nadie se atrevió a cotillear: Lucía imponía respeto, y Salvador tampoco era de esos que dan pie a habladurías.
Una tarde, en la tradicional merienda de los viernes todas, médicos, enfermeras, auxiliares y demás, compartiendo bizcochos, rosquillas y mermelada casera en la cocina del hospital la pregunta candente fue:
Oye, Lucía, ¿qué le has hecho a don Salvador? preguntó Inés, la enfermera. Ahora hasta sonríe de vez en cuando.
Nada, Inés. El truco es simple respondió Lucía, guiñando un ojo, hay que tener confianza en uno mismo y tratarle con dignidad. Eso desarma a cualquiera.
¡Ya! bromeó la encargada de la limpieza. Anda que no tienes tú arte…
Os lo prometo. Todos somos personas, da igual el puesto. Quien se respeta, se hace respetar.
Eso sí añadió la psiquiatra. Con los vampiros energéticos, cuanto más segura te ven, menos se atreven.
Bah, para mí que Ruiz está solo porque la vida le ha tratado mal dijo la cocinera.
Todas estaban de acuerdo. Menos Lucía, que estaba segura de que era así.
En ese instante entró corriendo Carmen, la responsable de lencería:
¿Sabéis lo último? ¡Ruiz se casa!
¡No puede ser! gritaron varias a coro.
¿Y con quién? preguntó alguien.
No lo sé seguro. Creo que con una paciente.
Nos echamos a reír, y Lucía, con mirada cómplice, no dijo nada. Parecía saberlo, pero se lo guardaba bien.
Chicas saltó entonces, una noticia así se celebra con vino, ¿no? ¡Nada de agua ni infusiones!
Y así brindaron todas por la felicidad de Ruiz, apostando a que un poco de amor le suavizaría el carácter.
Al día siguiente, Ruiz se le acercó a Lucía con cara de felicidad inusitada:
Estoy radiante, Lucía. Me caso.
¡No me diga! ¿Con quién?
Con Verónica. Aquella paciente por la que discutimos una vez. Me conquistó
Pero qué bien ¡Felicidades! ¡Os deseo todo lo mejor!
Gracias. Y usted está invitada, por cierto. Usted fue el motivo por el que la conocí de verdad.
La boda fue sencilla, pero Lucía asegura que Verónica estaba irreconocible: rejuvenecida, radiante, peinada a la moda. Daba gusto verla.
Queda claro: la vida puede dar un giro cuando menos te lo esperas. Y lo mejor que he aprendido como padre y como hombre es que ni las mejores trayectorias profesionales ni los títulos valen tanto como la empatía, el saber escuchar y el respeto esencial que nos debemos los unos a los otros. Porque, a veces, basta una chispa de esperanza para obrar el milagro.