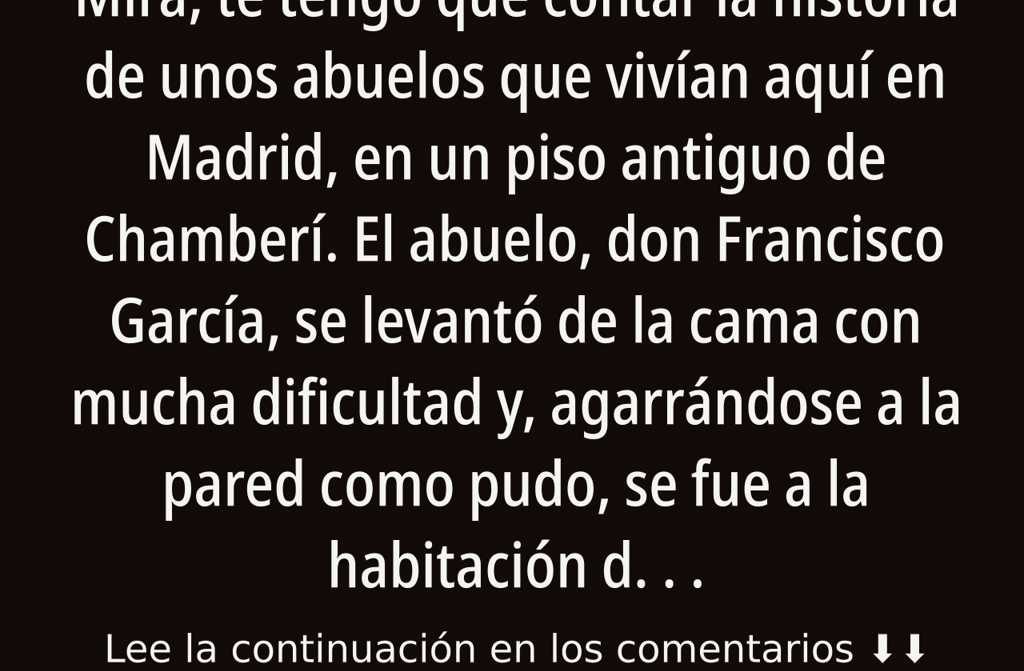Mira, te tengo que contar la historia de unos abuelos que vivían aquí en Madrid, en un piso antiguo de Chamberí. El abuelo, don Francisco García, se levantó de la cama con mucha dificultad y, agarrándose a la pared como pudo, se fue a la habitación de al lado. Con la tenue luz de la lamparita, miró con sus ojos cansados a su mujer, que estaba tumbada y ni se movía:
“¿No se mueve? ¿No se habrá muerto? – cayó de rodillas junto a ella . Parece que respira”
Se puso en pie y se arrastró lentamente hasta la cocina. Se tomó un vaso de leche, fue al baño y luego regresó a su cuarto. Se tumbó de nuevo, pero el sueño no llegaba:
“María y yo tenemos ya noventa años. ¿Cuánto hemos vivido juntos? Ya pronto nos toca irnos, y aquí no hay nadie cerca. Nuestra hija, Carmen, falleció antes de cumplir los sesenta. Y nuestro hijo, Tomás, también murió, en la cárcel. Tenemos una nieta, Almudena, pero lleva ya veinte años viviendo en Alemania. Ni se acuerda de los abuelos. Seguramente sus hijos ya serán mayores…”
Sin darse cuenta, se quedó dormido.
Le despertó el roce de una mano:
– Paco, ¿estás vivo? preguntó apenas en un susurro su mujer.
Abrió los ojos y vio a María inclinada sobre él.
– ¿Qué haces, María?
– Es que te veía tan quieto… Me asusté, pensé que te habías muerto.
– ¡Estoy vivo! Anda, vete a dormir.
Oyó los pasos arrastrándose por el pasillo, el clic del interruptor de la cocina. María se bebió un vaso de agua, fue al baño y se fue a su dormitorio. Se tumbó y pensó:
“Algún día me despertaré y será él el que no esté. ¿Cómo seguiré? ¿O igual me voy yo antes? Paco ya dejó todo preparado para nuestro entierro. Nunca imaginé que una podría organizar su propio funeral. Pero, visto lo visto… ¿Quién más lo haría? Nuestra nieta ni se acuerda. Nuestra vecina, Pilar, es la única que viene a vernos. Tiene llave de casa. Paco le da cien euros de nuestra pensión al mes. Ella nos compra la comida y las medicinas. ¿Qué íbamos a hacer con el dinero, si ya ni podemos bajar solos desde el cuarto piso?”
Don Francisco abrió los ojos cuando ya la luz del sol entraba por la ventana. Salió al balcón y contempló las ramas verdes del laurel común que había plantado hacía años. Sonrió:
“¡Mira que hemos llegado hasta el verano!”
Fue a ver a María, sentada y pensativa en la cama.
– María, deja de darle vueltas a la cabeza. Ven, que quiero enseñarte una cosa.
– Ay, Paco, hija, que ya no me quedan fuerzas. ¿Qué inventas?
– Vamos, vamos.
La acompañó hasta el balcón, apoyándola por los hombros.
– Mira, el laurel ya está verde. Y tú que decías que no llegábamos al verano. ¡Pues aquí estamos!
– ¡Anda! ¡Y hasta hace calorcito!
Se sentaron juntos en el banquito del balcón.
– ¿Te acuerdas de cuando te invité al cine? Era cuando estábamos en el instituto. Ese día el laurel también tenía hojas nuevas.
– ¿Cómo se me iba a olvidar? ¿Cuántos años han pasado ya?
– Más de setenta… Setenta y cinco.
Se quedaron un buen rato recordando su juventud. Ahora se les olvidaban muchas cosas de la vejez, lo del día anterior incluso, pero la juventud eso nunca.
– ¡Ay, que nos hemos puesto a hablar y ni hemos desayunado! dijo María.
– María, hazte un té bueno. Ya estoy harto de esa infusión sosa.
– Pero si no debemos.
– Aunque sea flojito y con una cucharadita de azúcar.
Don Francisco tomó el té suavecito con una tostada con queso, recordando los tiempos en que el desayuno era té bien fuerte y dulce, con churros o bollos recién hechos.
Entró la vecina.
– ¿Cómo estáis?
– ¿Cómo vamos a estar a los noventa? contestó con una sonrisa el abuelo.
– Si hoy tienes ganas de bromas, es señal de que todo va bien. ¿Qué os traigo?
– Pilar, cómpranos carne pidió don Francisco.
– Pero si el médico ha dicho que no podéis.
– De pollo, mujer, de pollo sí.
– Bueno, sí, os compro un poco y os hago una sopita con fideos.
– Pilar, trae algo para el corazón, pidió María.
– María, si os lo compré hace nada.
– Ya se ha acabado.
– ¿Queréis que llame al médico?
– No hace falta.
Pilar recogió la mesa, fregó los cacharros y se fue.
– María, vámonos otra vez al balcón, propuso el abuelo, que da gusto el sol.
– Claro, ¿para qué estar aquí encerrados?
Al rato volvió Pilar, salió al balcón:
– ¿Os habéis enganchado al solecito, eh?
– ¡Ay, qué bien se está aquí, Pilar! sonrió María.
– Ahora mismo os traigo la avena y empiezo con la sopa.
– Buena mujer, murmuró don Francisco. ¿Qué haríamos sin ella?
– Y sólo le das cien euros al mes.
– María, si le hemos dejado el piso a su nombre en la notaría.
– Ella no lo sabe…
Se quedaron en el balcón hasta la hora de la comida. La sopa de pollo estaba deliciosa, con trocitos muy menudos de carne y patata machacada.
– Yo siempre así se la hacía a Carmen y a Tomás cuando eran niños recordó María.
– Y ahora, en la vejez, nos cocina gente ajena suspiró Francisco.
– Será nuestro destino, Paco. Nos iremos y nadie llorará por nosotros.
– Basta, María, no te pongas triste. Vamos a echarnos la siesta.
– Dicen que viejo es como niño: sopa triturada, siesta y merienda…
Don Francisco cabeceó un rato, pero no lograba dormirse. ¿Será el tiempo?
Entró en la cocina y vio dos vasos de zumo preparados por Pilar. Los tomó con cuidado y se los llevó a la habitación de María, que contemplaba Madrid por la ventana.
– ¿Qué te pasa, María? le sonrió . Toma, bebe un poco.
Bebió un sorbito.
– Tú tampoco puedes dormir, ¿verdad?
– La culpa es del tiempo, la presión nos da vueltas.
– Desde la mañana me siento rara, Paco. Me quedan pocos días aquí, te lo digo de corazón. Hazme un entierro digno.
– No digas tonterías, María. ¿Cómo voy a estar yo sin ti?
– Uno de los dos se irá antes.
– ¡Ya está bien! Anda, ven otra vez al balcón.
Permanecieron allí hasta que anocheció. Pilar preparó unas tortitas de queso. Cenaron y luego vieron la tele. Siempre veían pelis antiguas y dibujos, que los estrenos les aburrían.
Ese día sólo vieron un dibujito. María se levantó cansada.
– Me voy a acostar, Paco, no puedo más.
– Pues yo también.
– Déjame mirarte bien dijo de repente María.
– ¿Para qué?
– Simplemente quiero mirarte
Se miraron tiempo largo, recordando su juventud, cuando la vida era toda por vivir.
– Ven, que te llevo hasta la cama.
María cogió a su marido del brazo y avanzaron despacio. Paco la tapó con la manta y volvió a su habitación, con el corazón encogido.
No podía dormirse, le pesaba algo en el pecho. Terminó levantándose a las dos de la mañana y fue hasta la habitación de María.
Ella estaba tumbada, con los ojos abiertos mirando al techo.
– ¡María!
Le cogió la mano y estaba fría.
– ¡María! ¿Pero qué? ¡Ma-aría!
De pronto, le faltaba el aire. Apenas pudo llegar a su cuarto, tomó los papeles del notario y los dejó en la mesa.
Volvió junto a su mujer, se quedó mirándola mucho rato, después se tumbó a su lado y cerró los ojos. Vio a su María, joven y guapa como hace setenta y cinco años, yendo hacia una luz lejana. Él corrió, la alcanzó y le tomó la mano
Por la mañana, Pilar entró en la habitación. Dormían uno junto al otro, con una sonrisa idéntica y tranquila en la cara.
Cuando se recuperó del susto, Pilar llamó al SAMUR. El médico llegó, los miró y negó sorprendido con la cabeza:
– Han muerto juntos. Tenían que quererse mucho.
Se los llevaron y Pilar, agotada, se sentó y vio en la mesa el documento del funeral y el testamento a su nombre.
Apoyó la cabeza en las manos y rompió a llorar.