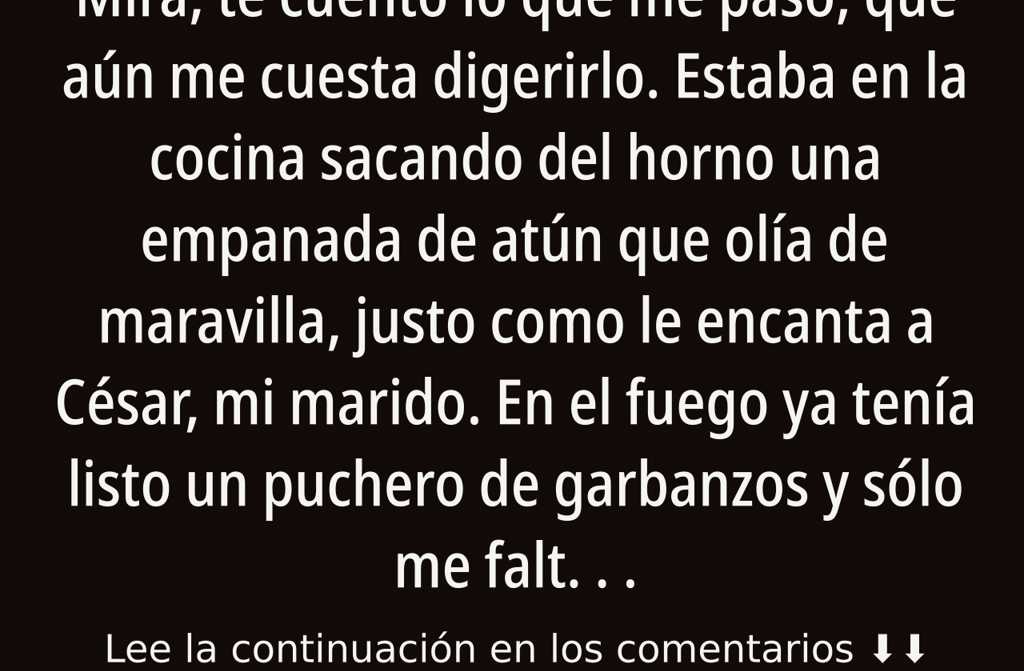Mira, te cuento lo que me pasó, que aún me cuesta digerirlo. Estaba en la cocina sacando del horno una empanada de atún que olía de maravilla, justo como le encanta a César, mi marido. En el fuego ya tenía listo un puchero de garbanzos y sólo me faltaba acabar la compota. Siempre que él volvía de trabajar fuera, me esmeraba como si fuera el primer día: en la mesa, todo lo que le gusta. Y esta vez, no iba a ser menos.
Aquel día la casa parecía más grande de lo normal, como si los muros también estuvieran esperando su vuelta. Me asomé a la ventana: nuestra casa está cerca del centro del pueblo, y justo enfrente está la parada donde todos los días para el Alsa que trae a la gente de la ciudad. César había estado tres meses trabajando en La Coruña, como siempre: tres meses fuera, tres en casa. Y cada vez, la espera era un suplicio. Un caserón como este necesita muchas manos, y yo sola, pues imagínate.
La casa era mía. Cuando nos casamos, yo, Carmen, y César llevábamos apenas dos años juntos; él vivía en un piso pequeño en Madrid. Decidimos venderlo y con lo que sacó intentó montar un pequeño negocio aquí, pero no fue bien y terminó yéndose a trabajar por quincenas fuera, ya sabes. Y así llevamos tres años: no es que falte dinero, pero es muy duro estar sola tres meses enteros con sólo veintiocho años. Acaba una por olvidarse de lo que es compartir todos los días con alguien.
Hijos, nunca tuvimos. César siempre decía que no era el momento, que qué iba a ser de mí si me quedaba sola con un crío cuando él estaba fuera. Que mejor era esperar. Y al final, siempre había gastos extra: que si el tejado, que si un apañito aquí, una gotera allá, que si la mancha que cada vez era más grande en la habitación más pequeña Cuando llovía, tenía que poner un barreño.
Eso sí, César es muy apañado. Se preocupaba mucho, llamaba cada noche, y el día que volvía, yo pedía el día libre sólo por tenerlo todo perfecto. Ese día estaba nerviosa, contaba los minutos. Sabía que ya estaba cerca; me lo había dicho por WhatsApp y el bus llegaba en cualquier momento.
Y entonces, lo vi: allí estaba mi César, con la mochila gigante de siempre, peeeero no estaba solo. Llevaba a un niño pequeño en brazos. Me quedé pasmada. ¿Un niño? Parecía pequeñísimo, menos de tres años, y no tenía ni idea de quién era. César ni siquiera me saludó, iba muy serio, con una mano la bolsa y con la otra, el niño.
Entró sin mucho aspaviento, dejó la mochila y puso al niño en el suelo. El pequeño, con los ojos abiertos como platos, se agarró a la pierna de César y me miraba con cara de susto metiéndose el dedo en la boca. Yo no me movía: ¿quién era ese niño?, ¿por qué lo traía César a casa? Ni me acerqué a saludarle.
¿No vas a darme un beso después de tanto tiempo? me dijo César.
Pero en sus ojos no había ni pizca de alegría. Yo lo abracé, fría, sólo para cumplir, y no aguanté más:
¿César, de quién es ese niño? ¿Qué pasa aquí?
Suspiró muy hondo. Agarró al niño de la mano y le habló con mucha dulzura.
Rodrigo, ven, vamos a quitarnos los zapatos y te enseño tus juguetes.
Lo llevó a la habitación y le dio un avión de colección que él nunca dejaba que nadie tocara. Allí supe que era algo serio, muy serio.
Cerró la puerta.
¿Me das de comer? intentó sonreír. Fui casi en automático: le serví el puchero, le corté empanada, pero yo sólo podía mirar y esperar explicaciones.
Al final, entre cucharada y cucharada, va y me suelta:
Ese niño es mi hijo. Es mi hijo, Carmen.
Se me cayó el alma al suelo. Me daban ganas de creer que era una broma, pero la cara de César me dejó helada.
Mira, fue sólo un par de veces, con una de las cocineras. Y pasó. Ella no me lo dijo, se lo calló todo el embarazo y un buen día me lo soltó. No hay duda de que es mío, míralo bien.
Yo no podía ni mirar al niño. Era la prueba de su desliz, de que aquel tiempo lejos de casa no era tan inocente como yo pensaba.
¿Pero por qué lo traes aquí?, ¿qué pasó con la madre?
Se la llevó la vida, Carmen Un accidente. Volvía tarde a casa, la atacó un perro salvaje. Yo era el único responsable legal del niño y, bueno, tuve que hacerme cargo.
Me quedé sin palabras. Él insistía en que lo sentía, que nunca más volvería a fallarme si yo lo perdonaba, y que si yo no quería, él se iría con el chico.
Salí sin hablar, dando vueltas por el pueblo hasta que se hizo noche cerrada. No era capaz de pensar en nada; sólo sabía que mi vida entera acababa de dar la vuelta. Lo que más me pesaba era imaginarme sin César, pero aceptar al hijo de otra eso era demasiado.
Volví a casa tarde. César dormía en la cama y el niño, en un sillón improvisado. Me acerqué a mirarle; había sufrido mucho. Perdió a su madre y ahora vivía entre extraños. Sentí pena por él, pero también rabia.
Rodrigo tenía dos años, era callado y apenas hablaba. Yo evitaba mostrarle rechazo, pero él lo notaba y no se me acercaba. Siempre con César, pero ni siquiera él se mostraba afectuoso: cumplía como debía, pero nada más.
Durante la primera semana, no hablé con ninguno. César iba reparando el techo y yo le respondía con monosílabos, hasta que, con el tiempo, me fui ablandando. Perdoné a César, sí, pero lo del niño me era imposible. Él que se encargara.
Cuando se iban acercando los tres meses otra vez, ya me rondaba la cabeza qué iba a pasar con el niño cuando César volviera a marcharse. Un día se lo pregunté y me soltó que ya había arreglado una plaza en la guardería del pueblo: sólo tendría que llevarlo y recogerlo, y que no me pedía que lo quisiera, sólo que le diera de comer y lo dejara estar.
Rodrigo, con sus ojitos claros, asomó la cabeza por la puerta; creo que lo oyó todo. Pero, ¿qué iba a entender un niño tan pequeño? Mucho más de lo que pensamos, parece. Porque cuando César se fue, Rodrigo se volvió aún más invisible. No molestaba, no pedía nada, iba a la guardería sin hacer ruido y comía en silencio. Hasta que un día, me di cuenta de que no tocó su merienda y se marchó a su cuarto sin decir palabra. Cuando pasé más tarde por la puerta, vi su carita roja como un tomate. Me acerqué y le toqué la frente: quemaba. Me asusté muchísimo: estaba ardiendo en fiebre y apenas me respondía. Agarré el teléfono y llamé al centro de salud sin pensar.
Rodrigo, chico, ¿desde cuándo te encuentras así?
Desde hace dos días me duele aquí y aquí
Apenas podía hablar. Cuando llegaron a por él, dijo la enfermera que le tenían que ingresar por neumonía. Yo no había sentido tanta angustia nunca. Abracé al niño y me fui con él en la ambulancia.
En el hospital estuve con él dos semanas. Me preguntaron quién era para él; contesté, sin pensarlo: soy su madre; estoy en proceso de adopción. En ese instante me di cuenta de que era verdad. El hielo de mi corazón se rompió esos días a su lado; le cuidé, le mimé y Rodrigo empezó a decirme mamá. Cuando César volvió, ya era oficial: yo era su madre en todos los papeles y en el corazón.
Pasó un año y medio. Rodrigo crecía feliz, era otro niño, pegado a mí. Había cogido tal cariño que casi ni miraba a César, lo que a él, la verdad, tampoco le molestaba.
Y de pronto, lo peor. A César lo mandaron a otra obra por el norte y días después nos dieron la noticia: el autobús que llevaba a los obreros se despeñó y no encontraron muchos cuerpos bajo la nieve. A César lo dieron por desaparecido. Fueron momentos terribles, sólo Rodrigo me mantuvo en pie. Un año después, lo reconocieron oficialmente como desaparecido, y dos años después, como muerto. Yo ya estaba resignada. Faltaban dos semanas para el trámite final, cuando
Un día de lluvia, al volver de pasear a Rodrigo, me encontré la puerta sin echar el pestillo. Entra el niño corriendo a cambiarse y yo me dispongo a poner la tetera. Y allí, sentado en la cocina, como si nada, estaba César, comiéndose la empanada que yo había dejado sobre la mesa.
No te asustes, Carmen, estoy vivo. No estaba en ese autobús.
Me senté como pude, blanca de susto.
¿Dónde has estado estos dos años?
Es que, mira antes de subirme al autobús, me llamó una vieja amiga. Al final me fui con ella al sur, se compró un apartamento y, bueno, surgió algo entre nosotros. Escuché lo del accidente y pensé que era señal. Decidí quedarme con ella y que aquí me dieran por muerto. Pero ahora ella quiere formalizar, casarnos. He venido por el divorcio y a por Rodrigo.
¿A por Rodrigo? ¿Pero por qué?
Ella no puede tener hijos y quiere ser madre. Así que nos casaremos y nos lo llevamos.
Me volví loca, de verdad. Empecé a gritar que no se lo llevaría jamás, que Rodrigo era mi hijo legalmente y que él sólo pensaba en usarlo como un juguete nuevo. Gritando, casi se me escapa la vida de la rabia.
En ese momento, Rodrigo apareció, escuchándolo todo, y vino corriendo a abrazarme:
Mamá, yo quiero quedarme contigo, no me dejes ir con él.
Tranquilo, hijo, nadie te va a quitar de mi lado.
César vio la escena y recogió lo que quedaba de empanada de la mesa, aún con ganas de decir la última palabra:
Allá tú, ya verás cómo nadie te quiere así, con un niño pegado. No vas a encontrar a nadie que te quiera con ese lastre.
Yo, la verdad, le grité que para lo que había sido él, mejor estar sola con mi Rodrigo toda la vida. Y así acabó todo.
Ahora, cuando Rodrigo me abraza, sé que todo mereció la pena. Sin mi niño, de verdad que no habría resistido.