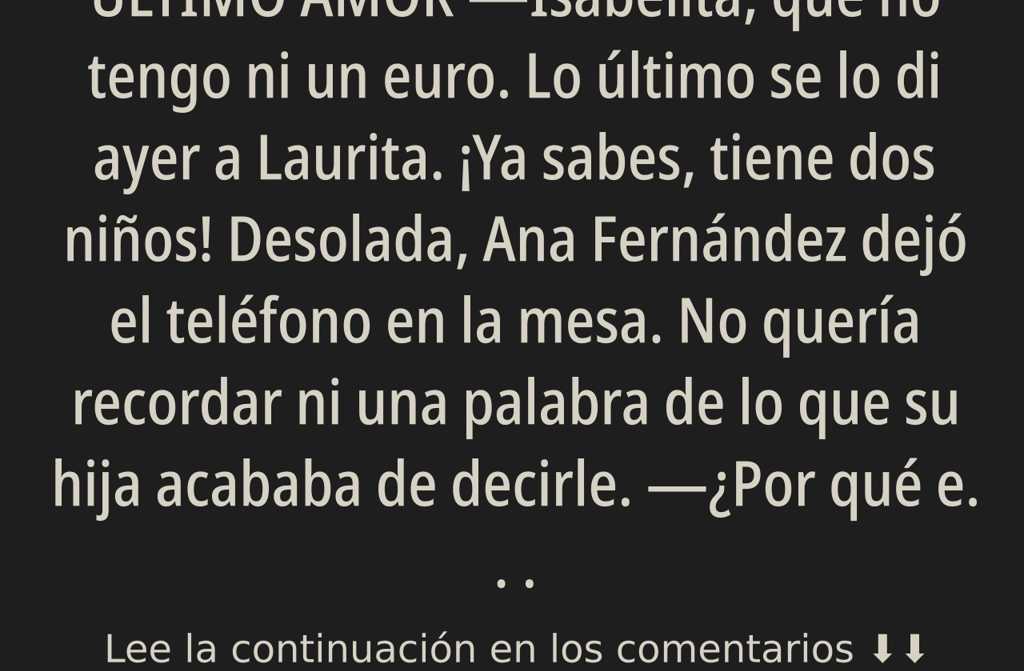ÚLTIMO AMOR
Isabelita, que no tengo ni un euro. Lo último se lo di ayer a Laurita. ¡Ya sabes, tiene dos niños!
Desolada, Ana Fernández dejó el teléfono en la mesa. No quería recordar ni una palabra de lo que su hija acababa de decirle.
¿Por qué es así? Hemos criado a tres hijos mi marido y yo, siempre procurando darles lo mejor. ¡Salieron adelante! Todos con carrera, todos con buen trabajo. Y ahora que soy vieja, ni paz ni ayuda.
Ay, Manuel, ¿por qué te fuiste tan pronto? Contigo todo era más fácil suspiró Ana por dentro, acordándose de su esposo fallecido.
El corazón le apretaba amargamente, y como acto reflejo, buscó las pastillas sobre la mesilla.
Apenas me queda una cápsula, quizá dos Si la cosa empeora, no tendré con qué salvarme. Debería bajar a la farmacia.
Intentó incorporarse, pero el mareo la devolvió enseguida al sillón.
Nada, pronto hará efecto la pastilla y se pasará pensó.
Pero el tiempo pasaba y no mejoraba.
Marcó el número de su hija menor:
Laurita apenas pudo balbucear.
¡Mamá, estoy en una reunión, luego te llamo!
Ana respiró hondo y marcó el de su hijo:
Hijito, me encuentro regular, y ya no me quedan pastillas. ¿Podrías pasar después del trabajo…?
Él ni siquiera la dejó acabar:
Mamá, ni tú eres médico ni yo tampoco. ¡Llama a emergencias, no esperes!
Ana suspiró despacio.
Tiene razón… Si en media hora no se pasa, llamo al 112 se prometió.
Se recostó en el sillón y cerró los ojos, contando mentalmente hasta cien para relajarse.
Desde lejos, como en otro mundo, le pareció escuchar un zumbido. ¿Qué era? ¡Ah, el teléfono otra vez!
¿Sí…? contestó con la boca entumecida.
¡Anita! ¡Soy Pedro! ¿Cómo estás? Me he puesto nervioso y he sentido que tenía que llamarte.
Pedro, me encuentro regular…
Voy ahora mismo, ¿puedes abrirme la puerta?
Está siempre abierta ya, Pedro…
Dejó caer el teléfono al suelo, ni fuerzas para levantarlo.
Qué más da se dijo.
Y las imágenes comenzaron a desfilar a toda velocidad por sus párpados cerrados: fuegos artificiales de recuerdos, su juventud en Madrid, adolescente aún, primera en la universidad de economía. Dos apuestos cadetes de la Academia Militar con globos en las manos.
Qué absurdo pensó, riendo por dentro, ¡tan mayores y con globos!
Claro, ¡era el nueve de mayo! Desfiles, la gente bailando en la plaza. Ella entre Pedro y Manuel con un globo en cada mano.
Eligió a Manuel entonces; era más extrovertido, mientras que Pedro era tímido y callado.
La vida tomó caminos distintos; se fue con Manuel a servir muy lejos, Pedro fue destinado a Alemania.
Años más tarde, volvieron a su ciudad natal, ya jubilados. Pedro siempre solo, sin casarse ni hijos.
A veces le preguntaban por qué.
Él quitaba hierro y bromeaba:
No tengo suerte en el amor, ¡igual debería probar suerte al mus!
Le llegaban murmullos y voces, como si hablaran a través del agua. Logró abrir los ojos:
¡Pedro!
Junto a él, una médico.
Tranquila, pronto estará mejor. ¿Es usted su marido?
Sí, sí asintió Pedro.
La médica le daba indicaciones. Pedro no soltó jamás la mano de Ana hasta que el espesor se fue disolviendo.
Gracias, Pedro, me siento mucho mejor.
Me alegro. Toma un poquito de té con limón.
Pedro se quedó, preparó algo en la cocina, la cuidó y no la dejó sola ni un momento, aunque Ana ya se encontraba bastante mejor.
¿Sabes, Ana? Toda mi vida te he querido solo a ti. Por eso nunca me casé.
Ay, Pedro… Con Manuel fui feliz. Le quise mucho, él a mí más. Nunca me lo dijiste en la juventud, no podía saber lo que pensabas. Pero hablar ahora Ya pasó la vida, no volverán esos años.
Ana, ¿y si lo que nos queda lo vivimos juntos y felices? ¡Lo que nos regale el destino!
Ana apoyó la cabeza en su hombro, le apretó la mano y soltó una carcajada luminosa:
¡Claro que sí!
Por fin, una semana más tarde, la llamada de Laurita:
¿Mamá? Vi que llamaste, pero se me fue de la cabeza…
Oh, no pasa nada. Sólo para contarte una novedad: voy a casarme.
En el teléfono, solo silencio, luego el sonido de su hija resoplando y buscando las palabras:
¿Mamá, pero de verdad sabes lo que haces? ¡Si hace años la parroquia lleva tu nombre puesto en la esquina! ¿Y ahora te casas? ¿Pero quién es ese afortunado?
Ana se encogió, una lágrima le rodó hasta la sonrisa.
Pero logró responder tranquila y firme:
Es cosa mía.
Y colgó.
Volvió la mirada a Pedro:
Prepárate. Hoy vendrán los tres a la vez. ¡Habrá que resistir!
¡Como en las trincheras, compañera! rió Pedro.
Por la tarde, ahí estaban: Enrique, Isabelita y Laurita.
¡A ver, mamá, preséntanos al galán! dijo Enrique, sarcástico.
Pero si me conocéis, soy Pedro salió éste. Amé a Ana toda la vida y, al verla como la vi la semana pasada, supe que no podía perderla. Le pedí matrimonio. Y amablemente aceptó.
¿Ha oído, señor payaso? ¿Se ha vuelto loco? ¿Quién habla de amor a esta edad? saltó Isabel.
¿Qué edad? Apenas tenemos setenta y estamos en plena forma. Y su madre, además, sigue siendo una belleza contestó Pedro, sereno.
A ver si lo que pretende es quedarte con la casa, ¿no? preguntó Laurita en tono de abogada.
¿Pero cómo sacáis ese tema? ¡Cada uno tenéis vuestra casa!
Aun así, aquí tenemos parte añadió Laurita.
A mí no me hace falta nada dijo Pedro. Pero el respeto a tu madre, ahora, por favor. Me da vergüenza escucharos.
¿Y tú quién te crees, viejo Don Juan? ¡Cierra la boca! ¡Nadie te ha dado vela en este entierro! Enrique avanzó furioso hacia Pedro.
Pedro ni se inmutó. Se irguió, miró a Enrique fijamente:
Soy el marido de vuestra madre, lo aceptéis o no.
¡Y nosotros sus hijos! chilló Isabelita.
Sí, y mañana la mandamos a la residencia o al médico de cabeza asintió Laurita.
¡Pues ni hablar! Prepárate, Ana. Nos marchamos.
Salieron juntos, aferrados de la mano, sin mirar atrás. No les importaba el qué dirán. Eran libres, felices, y el farol de la calle cobijaba su camino.
Y los hijos, en la puerta, sin comprender: cómo puede caber amor a los setenta añosPedro la miró y sonrió bajo la luz naranja, como si cada arruga en sus rostros se fundiera en la alegría recién nacida. Caminaron en silencio, sintiendo el aire tibio de la tarde y la libertad abrirse paso entre sus dedos enlazados. Ana respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, notó el latir dulzón de una esperanza inesperada.
A mitad de la plaza, Pedro se detuvo y la abrazó. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su corazón, confiando en ese presente sencillo y milagroso. No necesitaba más promesas.
A lo lejos, una pareja de niños les lanzaba miradas curiosas: llevaban cada uno un globo en la mano, riéndose bajo el sol. Ana se mordió los labios, divertida. Pedro la miró, entendiendo.
¿Te apetece bailar, como hace siglos? preguntó.
Ella soltó una risita, se calzó mejor el zapato y, ante la mirada de los niños y de quien pasaba, giró con Pedro en la plaza desierta, siguiendo una música invisible que sólo ellos oían.
Y allí, bailando bajo la luz dorada, Ana pensó que la vida, en cualquier estación, aún podía entregar asombrosas sorpresas. Porque el último amor, si llega de verdad, es también el primero en alegría.
Y entonces, mientras el crepúsculo besaba la ciudad y los globos ascendían al cielo, Ana supo que lo mejor, por fin, estaba comenzando.