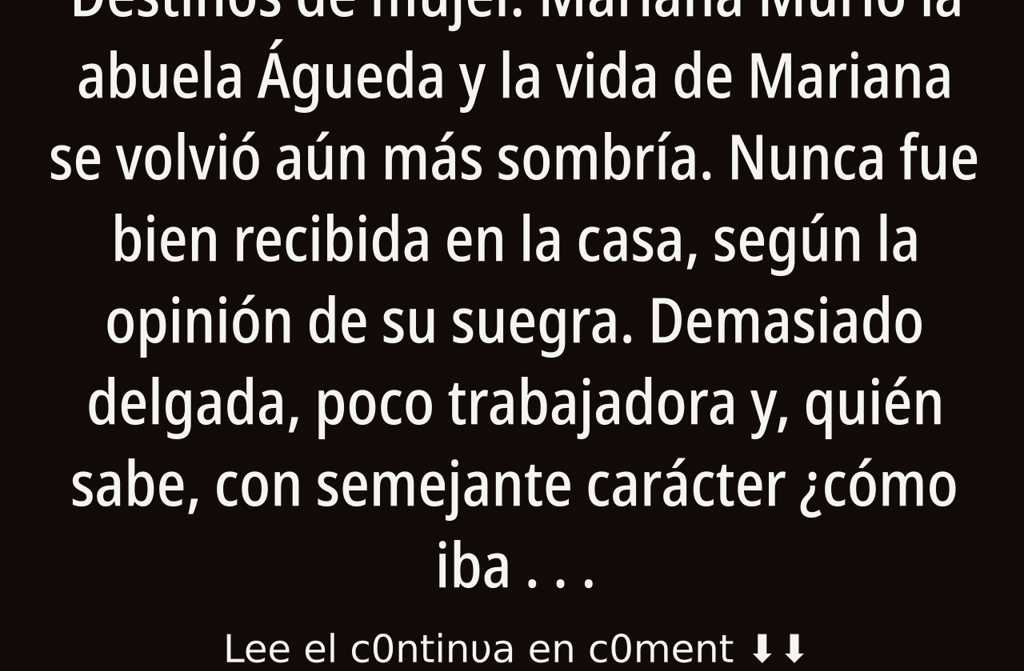Destinos de mujer. Mariana
Murió la abuela Águeda y la vida de Mariana se volvió aún más sombría. Nunca fue bien recibida en la casa, según la opinión de su suegra. Demasiado delgada, poco trabajadora y, quién sabe, con semejante carácter ¿cómo iba a traer niños sanos al mundo?
Mariana soportaba en silencio, y cuando la tristeza le nublaba el alma, corría a refugiarse con su anciana. Para Mariana, la abuela Águeda era el ser más querido que le quedaba, por el padre que perdió joven y por la madre que la tuberculosis se llevó diez años después.
Cuando Gonzalo, su marido, la miró por primera vez, sólo Dios sabe en qué pensaba. Hermoso y fuerte, con la casa siempre llena, se encaprichó de una joven sin dinero ni apellido. Así, Doña Eulalia, la madre de Gonzalo, sólo la llamaba la sin nombre a sus espaldas.
Mariana hizo lo imposible para agradar a su suegra. No paraba en casa, se arremangaba y trabajaba en todo sin protestar. Pero nunca era suficiente, y punto.
Mientras Gonzalo estaba, la cosa era soportable; pero en cuanto él marchaba a negocios a otros pueblos, a Mariana solo le entraban ganas de huir.
Resiste, Marianita le aconsejaba la abuela, que el tiempo todo lo cura.
Pero tampoco la abuela vivía ya. Pasaban los años y Doña Eulalia odiaba aún más a su nuera.
No le gustó que su hijo trajese a casa una esposa sin linaje. Desde hacía tiempo tenía pensada otra mujer para Gonzalo: agraciada, de familia adinerada, con la que afianzar el patrimonio para generaciones.
Pero nada. El fuerte carácter heredado de su padre dominaba a Gonzalo: jefe absoluto, nadie le llevaba la contraria.
Gonzalo en verdad era un excelente patrón. Tras la muerte de su padre, tomó las riendas, multiplicó lo trabajado y llevó la casa a la prosperidad. Respetaba a su madre, sí, pero jamás permitió que le mangoneara. Para él, la última palabra era la suya.
Mariana, por su parte, amaba a Gonzalo con locura. Cuando la conoció, delgadita y frágil, piel clara, ojos enormes y azules, nariz respingona, quedó prendado. Quiso dejarle el mundo a sus pies.
Ella tampoco lo dudó: sabía que tenía el alma noble y pura, y ella misma se enamoró perdidamente. Había oído hablar de la madre de Gonzalo y de su carácter agrio y ahorrativo, pero confiaba en la palabra firme de su amado y aceptó casarse.
Se mudó a su casa e hizo frente a los desprecios de la suegra. Los días malos, si la pena la sobrepasaba y le brotaban las lágrimas, corría a la abuela para desahogar el alma.
Se sentaba en el suelo, apoyada en las rodillas de la anciana, gimiendo como un perrito herido. Los dedos de Águeda acariciaban su pelo, las manos suaves sobre la cabeza, y susurraba con voz tranquila una oración a la Virgen, pidiendo protección para la huérfana.
Al cabo de un rato, se le pasaba la angustia y sentía que la vida podía continuar.
Pero ya no quedaba nadie a quien correr. Su abuela murió en paz, dormida, sin que apenas nadie lo notara.
Mariana lloró desesperadamente: se sentía sola en el mundo.
Dicen que el tiempo cura, pero no es verdad. Parece que olvidas, pero cuando el dolor te aplasta el pecho, vuelven a la memoria esas manos cálidas y familiares, y Mariana vuelve a llorar.
El tiempo seguía rodando y el ambiente en la casa de Gonzalo se hacía irrespirable. Doña Eulalia la devoraba con reproches: Ya llevas tres años aquí, parásita, y todavía no has dado nietos.
Para Mariana, ese era el peor golpe. Sabía que su suegra susurraba al oído de Gonzalo que su mujer estaba maldita y nunca le daría hijos.
Él trataba de ignorar las habladurías, pero en el pueblo todos murmuraban lo mismo: La estirpe de Gonzalo acabará con él.
Gonzalo, aunque llegaba a casa taciturno, se transformaba al ver a su querida Mariana. Quería llevarla en volandas.
Tal vez Dios escuchó sus oraciones, o tal vez el milagro fue el amor de verdad, pero finalmente quedó encinta.
Doña Eulalia no podía estar más furiosa; Gonzalo, en cambio, quería a su esposa más que nunca.
La suegra andaba por la casa como cuervo negro, siempre al acecho. Si Mariana descansaba en la banca, Eulalia ya estaba encima:
¡Vaya! ¿Te crees que, por estar preñada, no tienes que mover un dedo? le espetaba con los brazos en jarras.
No, señora, sólo he parado un momento. Llevo el día sin sentarme musitaba Mariana.
¡Anda ya! ¡Aquí no hay criados! ¡Hay que bajar agua! Cuando tu marido vuelva, seguro que todo está sin hacer. Y si no puedes con esto, lárgate, que para mi hijo no quiero una mujer débil.
Mariana, en silencio, cogía el cántaro y se iba al pozo. Las viejecillas del barrio murmuraban entre dientes: Doña Eulalia se ha vuelto una fiera, ni con la barriga de ocho meses la deja tranquila
Finalmente, nació el niño, pero la dicha no duró: el pequeño era débil y enfermizo, morado de vez en cuando, se asfixiaba y parecía no resistir en este mundo.
Igual que tú, todo debilidad murmuraba Eulalia con desprecio mirando al bebé.
¿Cómo puede decir eso, señora? ¡Es su sangre, el nieto de Gonzalo! sollozaba Mariana.
¡Si sobrevive, le llamas hijo, y veremos si llega a heredar! respondía la otra con malicia. Pronto habrá que hacerle el ataúd
Mariana lloraba desconsolada. Eulalia, lejos de apaciguarse, persistía con veneno. Pensaba: si el niño muere, Gonzalo dejará a la inútil y podré darle la esposa que se merece.
Gonzalo, al regresar, consolaba a su mujer, la dejaba dormir, cuidaba al pequeño entre sus enormes manos. Y parecía que el niño, protegido por su padre, recobraba algo de aliento.
Aunque sea débil, no importa pensaba el padre. Ya le enseñaré a todos lo lejos que puede llegar mi hijo.
Era tiempo de bautizarlo: le pusieron el nombre de Basilio. Todo parecía ir a mejor, pero el niño seguía sin remontar.
Un día, Gonzalo tuvo que salir a La Coruña por negocios.
No volveré en unos días, quiérelo mucho y no escuches tonterías dijo besando la frente de Mariana.
Doña Eulalia se desató entonces. Era el momento de demostrarle a la nuera que en esa casa se hacía lo que ella decía.
Mariana apenas podía atender al niño, pero la suegra la tenía de la Ceca a la Meca: agua, leña, cuidado de animales y las noches sin dormir con el bebé enfermo.
Se agotaba Mariana, y el niño también empeoraba. Cada vez se asfixiaba más, la piel lívida, el llanto débil.
Llegó el otoño, lluvias y frío, y Gonzalo aún sin volver para poner orden.
Y bien que hace decía Eulalia al azar. ¡A ver si se busca otra mujer más sana y alegre por esas tierras!
Ese dardo envenenado se le quedó a Mariana grabado en la cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si Gonzalo la olvidaba? La desesperación crecía.
Doña Eulalia, percibiéndolo, alimentaba la duda día tras día.
¿De verdad no te da pena tu Gonzalito? insinuó cierto día. El pobre niño no pasará del invierno, tú te vas a consumir y arrastrarás a mi hijo contigo. Mejor sería que le liberaras.
¿Cómo voy a marcharme, señora, con el niño tan débil y el invierno encima? lloraba Mariana.
Pues si el niño empeora, tampoco importa tanto. ¡Si apenas ha vivido! Cuando muera, por fin Gonzalo será libre para buscarse una mujer de verdad, que le dé hijos sanos.
Mariana no podía creerlo: ¿Cómo puede hablar así alguien que también es madre?
El pequeño, casi como si entendiera, rompió a llorar: los labios morados, los ojos en blanco, se desmadejó.
Piénsalo bien, Mariana soltó la suegra. La felicidad no se construye sobre la desgracia ajena.
Las semanas pasaron. Cayó la primera nevada, soplaron los vientos helados. Mariana se consumía, oscura, a veces plantándole cara a Eulalia, aunque de poco valía en casa ajena y sin su marido. Las palabras de que Gonzalo la había dejado prendían en el pecho como brasas, y al no recibir noticias, jamás se le ocurrió pensar que algo malo podría haberle ocurrido a él. Tal era la manipulación de la suegra, que sólo ella misma se creía culpable.
Ni vive ella, ni deja vivir a mi hijo rezongaba Eulalia para sí, hasta que un día, la paciencia de Mariana llegó al límite.
Montó un fardo con sus pocas pertenencias, arropó al niño y se marchó al anochecer.
Eulalia no se movió. Sabía que no correrían peligro: había recibido noticia semanas antes de que Gonzalo había sido herido por bandoleros, aunque seguía vivo recuperándose en Santiago de Compostela. Para Mariana, sin embargo, sólo debía saber lo que Eulalia deseara: montaba un relato de desvarío, de fuga a la locura al perder a su hijo.
A la mañana siguiente, esparció el rumor: Mariana, tras la muerte del niño, se había ido con él en brazos en plena noche, desquiciada. Lloraba y corría, no hizo caso de mis súplicas y desapareció Nadie contradijo la versión. Se acercaba el invierno y las mujeres apenas salían de casa; pronto, todo quedó en el olvido.
***
Mariana caminó mucho, bordeando encinares y campos embarrados. Tenía miedo, pero el corazón ya no temía por sí misma, sino por su hijo.
Llegó el alba y divisó tejados, humo blanco saliendo de las chimeneas, las calles desiertas.
No esperaba que nadie la acogiera. Bastaría con un trozo de pan y algo de leña para calentar al niño.
Se sentó exhausta junto al pilón. De repente, se acercó una mujer robusta, de mejillas rojizas por el viento.
¿De quién eres tú, criatura? Estás azul de frío preguntó, observando a Mariana de arriba abajo.
De nadie susurró ella. Sólo paso. Voy a la aldea de al lado mintió.
¿Y quién te espera allí? insistió la mujer.
Mi padre vive allá siguió mintiendo.
En estos tiempos, ni a un perro le niegan techo, y a ti te largan con un bebé, en pleno invierno.
Mariana rompió entonces en llanto, tapándose la cara con manos heladas.
Anda, vamos a mi casa dispuso la mujer, ayudándola a incorporarse.
Dentro, la chimenea ardía. Todo olía a hierbas, cómodo y caliente. Mariana se dejó caer en la banqueta, agotada. La mujer la ayudó a desvestirse, puso al niño en su regazo.
Me llamo Jacinta le dijo, mientras desenvolvía al pequeño. ¡Dios santo, qué frágil es este nene! ¿Está bautizado?
Sí Se llama Basilio contestó Mariana antes de desmayarse.
No supo cuánto tiempo estuvo dormida. Al despertar en una cama ajena, buscó desesperada a su hijo y a Jacinta. No había nadie. A punto de salir corriendo, Jacinta entró con una ráfaga de viento frío.
¿Ya despierta? sonrió. Estuviste inconsciente tres días. No temas, el niño está con mi madre, en su casita, lo necesitaba para sanarle.
¿Dónde? mariana sintió escalofríos.
Para curarle, mujer. Vamos, cuéntamelo todo.
Jacinta la arropó con una infusión caliente y Mariana le desgranó su historia: su amor, el desprecio de la suegra, el hijo enfermo.
Los caminos del Señor son misterios dijo finalmente Jacinta. Tu hijo se sanará y tu vida cambiará. Pero nunca pierdas tu bondad, que en la luz se encuentra siempre el camino para salir de la oscuridad.
Déjame reunirme con Basilio, Jacinta, necesito verlo
Irás, pero no podrás llevártelo aún, ahora lo entenderás.
Salieron las dos, adentrándose en el bosque.
Normalmente paso el invierno en el monte con mi madre explicó Jacinta, pero algo me hizo regresar al pueblo el día que te encontré. El destino te esperaba.
Al llegar a una humilde cabaña, la abrió una anciana, pequeña como un pajarillo.
Adelante, hija, ve a mirar a tu niño, pero no lo despiertes. Le irá bien quedarse unos días aquí susurró la anciana, que resultó llamarse Jerónima.
En la cuna colgante, Basilio parecía más sonrosado que nunca.
Lee mis pensamientos, ¿verdad? soltó Mariana, sorprendida.
Siéntate y escucha. A mí me llaman bruja, por eso estoy en el bosque, lejos de los juicios explicó Jerónima. Pero te diré algo: tu suegra de bruja tiene más que yo, aunque se pase los domingos en misa.
La anciana conocía su pasado. Y siguió:
Tú misma has traído el mal a tu hijo, y no lo sabes. Es peligroso que una embarazada visite cementerios. Al frecuentar la tumba de tu abuela, recogiste la tristeza de los muertos, que se pegó a la criatura y le chupó la vida.
Mariana, pálida como la cera, se derrumbó. Jerónima la apaciguó con caricias y palabras: todo se podía sanar.
Así, dejó al niño unos días allí, y volvió a casa de Jacinta.
***
El tiempo pasó. Al cabo de una semana, Jerónima devolvió a Basilio a su madre: robusto y vivaracho. Mariana sentía que todo el dolor se borraba.
Ayudaba en casa de Jacinta y preguntó un día:
Tía Jacinta, ¿por qué tu madre se fue al bosque?
Porque la gente a veces es cruel respondió Jacinta. Ayudaba sin pedir nada, pero cuando fallecieron unos bebés en el pueblo la acusaron de brujería e intentaron echarla. Luego, arrepentidos, le ofrecieron una casita en el bosque a cambio de que sólo atendiera a los niños y nadie se acercara. Desde entonces sana a los pequeños, pero desconfiando siempre de las habladurías.
Mientras, en la aldea de Mariana, las cosas daban un vuelco. Al volver Gonzalo, después de meses recuperándose en Santiago, encontró su casa vacía.
Perdona, hijo se lamentó Eulalia. No logré cuidar de tu familia; tu hijo murió y tu esposa, enloquecida, huyó con su cuerpo
Las palabras se le incrustaron a Gonzalo como cuchillos. Se cerró en sí mismo, dejó pasar el invierno sumido en dolor.
Eulalia insistía en que rehaciese su vida, le proponía nuevas novias. Un día, harto, la echó de la cocina.
Día tras día, el silencio ocupó la casa. El tiempo pasaba, pero Gonzalo no salía de su amargura. Los vecinos comentaban, pero Eulalia, huraña y consumida por el remordimiento, terminó enfermando y murió antes del verano. Nunca confesó la verdad a su hijo. Gonzalo quedó completamente solo. Cuando la desesperación lo corroyó, decidió quitarse la vida tras cumplir el luto.
***
¿Qué vienes a buscar aquí? gruñó Jerónima al notar una presencia en la sombra. Si no tuviste remordimientos en vida, no los busques tras la muerte. ¡Tus pecados, resuélvelos tú sola!
Una sombra apareció en la esquina, gimiendo.
No la verá susurró la sombra.
Ya sé que no la verá replicó Jerónima, bastante sufrimiento le diste. ¿Ves a Gonzalo vagando sin rumbo, esperando el final?
***
Un día, Jacinta propuso a Mariana salir a buscar arándanos para hacer remedios para los niños de la aldea. Mariana aceptó encantada.
Ay, tía Jacinta, qué hubiera sido de mí si no me hubieras recogido aquel día Eres como la madre que nunca tuve.
***
Se cumplió el luto. Tras el funeral de Eulalia, Gonzalo salió a caminar al bosque, abrumado por los recuerdos y la pena. Se adentró hasta la orilla de una ciénaga y, perdiendo la voluntad de vivir, se dejó hundir lentamente.
De pronto, una voz femenina rezaba un canto suave. Gonzalo creyó reconocerla: Mariana, voy hacia ti, amada mía
En ese momento, la figura de Mariana surgió de entre los árboles.
¿Estás viva? se asombró él, creyendo ver un espectro.
¡Vivo, Gonzalo, vivo! ¡No te dejes vencer! gritó ella, agitada.
El abrazo de Mariana, sus lágrimas, su risa y su fuerza le devolvieron la vida. Ambos lucharon hasta que Gonzalo logró escapar de la ciénaga, cubiertos de barro y lágrimas.
Volvió con ella a la nueva aldea, abrazó a Basilio con un llanto de alegría que hizo temblar los muros y se arrodilló agradeciendo a Jacinta y a Jerónima.
Allí, rodeados de cariño y apoyo, la familia conoció la dicha y empezó una nueva vida juntos.
El viejo hogar quedó atrás, sepultado entre malas hierbas y recuerdos tristes. Nadie supo si el alma errante de la suegra encontró la paz tras tanta amargura y avidez.
Una lección persistió para todos: la bondad y la compasión, aunque a veces ignoradas o maltratadas, encuentran su merecida recompensa y, sólo cuando sanamos el corazón, logramos transformar el propio destino.