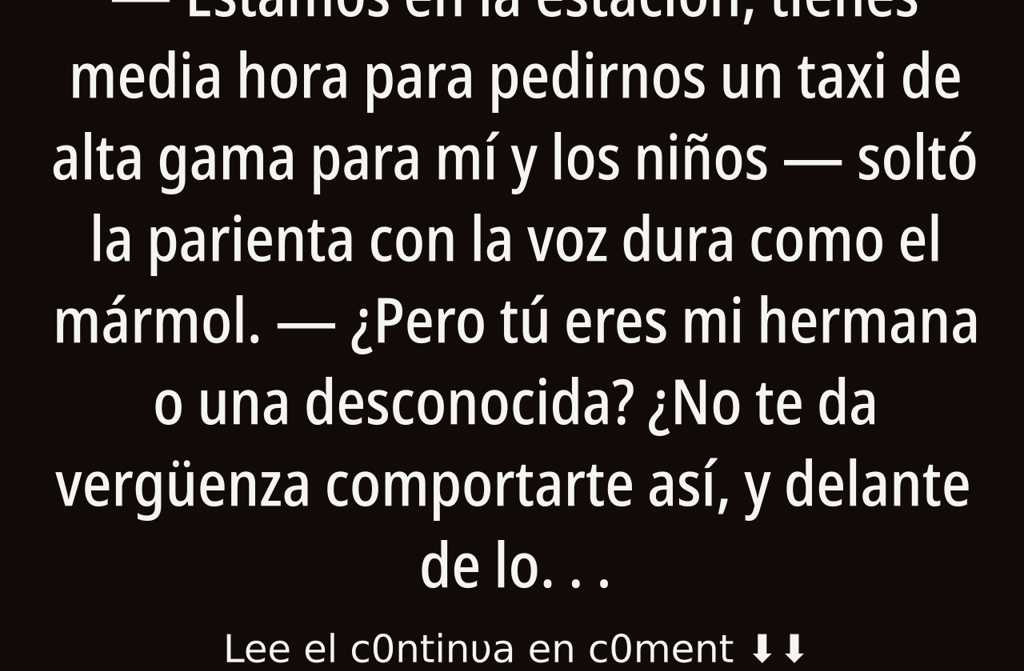Estamos en la estación, tienes media hora para pedirnos un taxi de alta gama para mí y los niños soltó la parienta con la voz dura como el mármol.
¿Pero tú eres mi hermana o una desconocida? ¿No te da vergüenza comportarte así, y delante de los críos? ¿De verdad es tan complicado comprar ropa a tus propios sobrinos? ¿Por qué tengo que pedirte que les compres algo? ¡Deberías ofrecértelo tú misma! ¡Y ayudarme con dinero! Total, tú no pudiste tener hijos, ¡y dudo que puedas ya! ¡Pero yo, al menos, soy madre sola! Clara lanzaba palabras como si fueran piedras, una tras otra, intentando herir a Lucía lo más hondo posible, forzando a atravesar sus límites una y otra vez.
Yo, Lucía, nunca fui la hija preferida en mi familia. Mi madre me tuvo fuera del matrimonio y, cuando se casó, la presencia de aquella hija mayor parecía estorbarlo todo. Mi padrastro no perdía ocasión de reprocharme cualquier gasto y mi madre volcaba en mí su frustración por tener que casarse con quien primero apareció solo para quitarse el estigma de madre soltera. La llegada de mi hermana pequeña, Clara, fue la única noticia que alivió algo la presión, pues desde entonces, mis padres decidieron que mi función sería cuidar de ella.
Por mucho que yo quisiera tener mi propio espacio, mis estudios o mis amistades, la consigna era siempre la misma: debía estar con mi hermana, alimentarla, entretenerla, enseñarle. Si se me escapaba la hora de cambiarle el vestido o de darle la merienda, me prohibían salir al parque o acudir a cumpleaños de amigas. Con los años, Clara aprendió también a tratarme como si fuera una criada, siguiendo el ejemplo de los mayores.
Al cumplir los dieciocho, en cuanto terminé el bachillerato, decidí cambiar mi vida de raíz. Elegí una universidad lejos, en Salamanca, y marché de casa con la promesa interior de no volver. Durante los diez años siguientes apenas supe nada de mi familia. Si llamaban, era siempre para rogarme más bien exigirme dinero que jamás devolvían.
No sentía deseo alguno de visitarlos, aunque por terceras personas supe que Clara, con diecisiete años, fue madre; con dieciocho se casó de prisa, y al poco, para librar a su marido del servicio militar, intentó tener otro hijo. Por cosas del azar, aparecieron mellizos, aunque el joven padre, agobiado por la carga, acabó por abandonar a Clara y pedirle el divorcio.
Desde entonces, las llamadas sí que se hicieron habituales. Mientras Clara se dedicó a criar hijos, yo logré mucho más: tras licenciarme, conseguí un puesto en una consultora de Madrid y, con una nómina estable aunque modesta, me atreví con una hipoteca. Un pequeño estudio, sí, pero mío al fin.
Viendo que ya no andaba en la pobreza, mi madre empezó a llamarme cada semana. Las deudas, como siempre, eran eternas. Las peticiones, órdenes disfrazadas, giraban siempre en torno a los hijos de Clara:
Lucía, la chaqueta de Patri está rota. Envíame cien euros, que la niña no tiene con qué ir al cole.
Lucía, los mellizos quieren un regalo por el santo, haz el favor y manda doscientos.
¡Lucía! Clara pierde el trabajo otra vez Como si no tuvieran suficiente con tres criaturas. Ahora te toca a ti cubrir la guardería y los libros de Patri.
Jamás preguntaban si podía o si tenía ese dinero. Y de mis propios problemas nadie se interesó. El sentir que debía algo a la familia me carcomía, pues desde pequeña me inculcaron ese cargo de conciencia. Me era imposible decirle que no a mi madre. Tras cada llamada, yo repasaba la cuenta del banco, eligiendo de qué privarme este mes.
Mi vida personal siempre fue mucho más discreta que la de mi hermana. Sin embargo, también tuve mi pequeño desastre sentimental: cuando empecé a trabajar, conocí a Alejandro, un compañero. Surgió el amor y, al poco, pensamos en casarnos. Pero antes de la boda me diagnosticaron infertilidad. Alejandro decidió entonces que no podía seguir conmigo y se marchó sin mirar atrás. Lo pasé sola y solo años después se lo conté a mi madre. Desde entonces, esa palabra “estéril” y ese asunto, salían a colación en todas las reuniones familiares.
Nos ha salido estéril Lucía Menos mal que Clara sí me ha dado nietos solía lamentarse mi madre en voz alta.
Por un tiempo me dejaron tranquila, pero pronto a Clara le pareció que era hora de “demostrar” su cariño fraternal. Una mañana de las pocas libres que tenía, sonó el teléfono en mi piso de Madrid.
Lucía, ¿dónde te metes? ¿Pretendes que me suba al autobús con los críos? ¡Pide un taxi ya! ¡Y que no sea de los baratos! Los niños, con el olor, se marean. No seas tacaña.
¿Hola? ¿Y por qué tengo yo que encargar el taxi? respondí desconcertada.
No sé si mamá te lo ha dicho, pero me vengo a vivir contigo. Aquí en este pueblo no hay nada ya que hacer. Así que voy a instalarme en tu piso. Estoy en la estación, tienes media hora para que nos recojan. Y colgó. Yo me dejé caer en la silla: ni cruzar media península me había librado de mi hermana abusona.
Por la noche, ya estaba la “invasión” organizada por Clara:
Mañana me consigues trabajo en tu empresa. Que no sea muy complicado, y que el sueldo sea digno. Además, quiero compañeros jóvenes y horario flexible. Compra una litera para los mellizos, que no podemos dormir todos en el sofá. Esta noche, dormimos los niños y yo en tu cama, y Patri contigo en el sofá. Y como vienen los fríos, que compres ropa nueva, pero que no sea de rebajas, no quiero que me miren mal en el barrio porque soy divorciada y pobre.
No entendía por qué seguía dejándome pisotear. ¿Por qué aguantar esta humillación? ¿Cuándo había dejado de defender mi propio espacio? Un impulso de coraje se fue encendiendo. Por primera vez, sentí rabia por mis padres, por mí misma, por toda aquella injusticia dilatada los años. Me levanté de golpe, callé a Clara con un gesto y le solté:
Esta noche, os quedáis en mi casa, pero mañana por la mañana te llevo a la estación y te vuelves con mamá. No pienso sostenerte ni enviarte más dinero para tus hijos. Son tuyos, críalos tú. Yo ya he pagado bastante con todo lo que os he dado. Si mañana no os vais, llamo a la policía. Ah, y esta noche dormís todos en el sofá, yo duermo en mi cama y así será. Estoy harta.
Hablé tan firme, que Clara no se atrevió a replicar. Refunfuñaba y llamaba a mamá para que la defendiera, pero yo decidí no escuchar ninguna queja. A la mañana, ni me molesté en acompañarla a la estación: la eché de mi puerta, le puse unos veinte euros en la mano y le dije:
Se acabó. Olvídate de mi dirección. No vuelvas a buscarme, y cumple tu palabra. Yo tengo mi vida, y no gira en torno a la tuya.
Tras cerrar la puerta, lloré largo rato sobre la almohada, pero sentía alivio; algo dentro de mí se ajustaba después de años de opresión. Había hecho lo correcto, pues de otra forma me habría consumido toda la vida en este sinvivir.
Libera del peso de obligaciones ajenas, sentí que al fin respiraba hondo y libre. Al poco, comencé a salir con Sergio, y dos años después nos casamos. Juntos adoptamos a dos niños y, por fin, encontramos la felicidad que una vez creí imposible, lejos de la sombra de aquellos parientes tan “extraordinarios”.