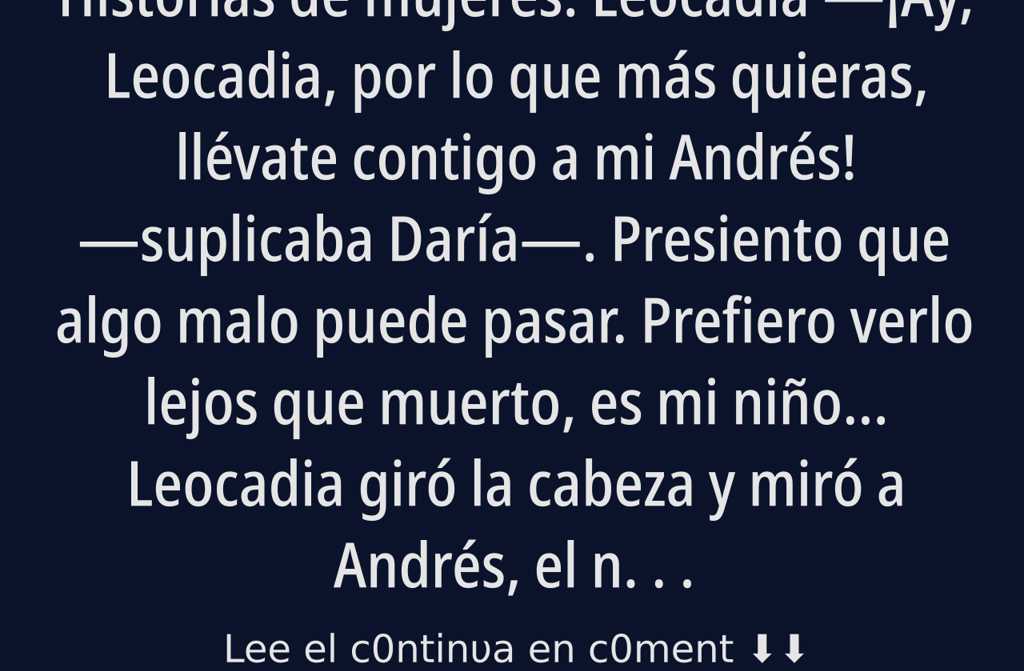Historias de mujeres. Leocadia
¡Ay, Leocadia, por lo que más quieras, llévate contigo a mi Andrés! suplicaba Daría. Presiento que algo malo puede pasar. Prefiero verlo lejos que muerto, es mi niño…
Leocadia giró la cabeza y miró a Andrés, el niño delgaducho sentado en el banco junto a la chimenea, colgando las piernas y balanciándolas como hacen los niños.
Tiempo atrás, las hermanas vivían bajo el mismo techo en un pueblo de Castilla, pero los años pasaron y la mayor, Daría, se casó con Nicodemo y se fue a vivir a la aldea de su marido, lejos de donde crecieron. La pequeña, Leocadia, se quedó al cuidado de su madre enferma, que no tardó en fallecer. El padre había muerto de tuberculosis muchos años antes, antes incluso de la boda de su hija mayor. Su madre las había criado bien: trabajadoras, honradas y siempre dispuestas a ayudar. Y aunque Daría era la mayor, era Leocadia la que llevaba las riendas en casa. Daría era blanda, una mujer de manos abiertas, pero eso mismo la hizo perfecta para Nicodemo. Tenían un hogar alegre; él estaba encantado con su esposa.
Leocadia, por contraste, nunca se dejaba pisar. Era altiva y exigente, con una hermosura que no pasaba desapercibida por los pueblos de los alrededores. Los mejores muchachos venían a pedir su mano, pero ella les cerraba el paso sin miramientos.
Cuando vivía su madre, siempre le advertía:
Hija mía, has heredado el genio de nuestra bisabuela, pero ojalá no heredes su destino. Vas a quedarte sola, ¿quién va a querer una mujer tan brava en la vejez?
Leocadia recibía esos reproches con una sonrisa. Nunca discutía con su madre; respetaba la vejez, pero sus pensamientos iban por otro lado.
La bisabuela era especial. Nunca se casó, tuvo un hijo sola, pero vivió feliz. Sabía de remedios y de rezos; curaba las dolencias de los vecinos, pero nunca hacía daño ni se metía en asuntos oscuros. Muchos le tenían algo de miedo, pero también la respetaban.
Eso mismo heredó Leocadia. Sabía de hierbas y oraciones, ayudaba a quien lo necesitaba, nunca negaba auxilio a los niños enfermos. La temían y la respetaban al mismo tiempo.
No te entiendo, Daría, le dijo Leocadia mirando a Andrés. ¿Pero no ves que el chico está sano? Ya lo ves, lo tienes ya solo a medio enterrar, mujer.
Ay, hermana, si supieras lo que está pasando en nuestro San Bartolomé… replicó Daría.
No, no he escuchado nada dijo Leocadia.
Pues los niños caen como moscas. Se enferman, y el Señor se los lleva al poco.
¿El Señor? arqueó la ceja Leocadia.
No sé, querida. Pero han sido años difíciles. No hay familia que no haya perdido una criatura Daría se persignó.
¿Y por qué no vinisteis a mí?
¿Y cómo? Está tan lejos… Además, en el pueblo hay otra curandera soltó Daría, inocente.
¿Hace mucho que está?
Desde que llegué con Nicodemo, ella ya estaba.
¿Y por qué me lo cuentas solo ahora?
¿Para qué? Es una vieja más, hace lo que puede, a veces hasta cura animales. Pero los niños… con los niños no ha habido forma. Ni las plantas ni los conjuros sirven. Pero mira, ahora que hablamos, ¿te puedes quedar con Andrés?
Claro que sí sonrió Leocadia mirando al niño, que pase aquí una buena temporada.
Daría besó a su hijo, le hizo la señal de la cruz y se marchó, dejando al pequeño con su tía.
Ven, le dijo Leocadia al niño vamos al jardín, te enseñaré dónde la colirroja ha hecho su nido entre la leña.
Andrés mostró todos sus dientes en una enorme sonrisa y agarró la mano de su tía.
***
Aquí traigo invitados anunció Daría al entrar en casa de su hermana.
¡Mamá ha venido! gritó Andrés, corriendo a sus brazos.
Seis meses habían pasado desde que Daría dejó a su hijo con Leocadia. El otoño cubría los cielos de gris y los encuentros con su hijo eran pura emoción, entre abrazos y lágrimas.
Ay, mi vida, cuánto te he echado de menos, cielo. Papá pregunta a todas horas que cuándo te traigo de vuelta dijo Daría, mientras Leocadia, secándose las manos en el delantal, entraba en la habitación. Se abrazaron también las dos hermanas.
¿Y qué tal aquí, mis amores? preguntó Daría, sin apartar la mirada de su niño.
Todo bien, mamá. Tía Leocadia me regaló un gatito, ¿quieres verlo? exclamó Andrés antes de salir disparado a enseñarlo.
Aquí andamos, hermana, ¿a qué has venido hoy?
Pues que me parece que ya va siendo hora. Hace meses que Andrés está contigo, Nicodemo ya protesta, quiere verlo en casa.
¿Así que te lo llevas? ¿Cómo va la situación en el pueblo?
Gracias a Dios, desde que Andrés está aquí, no ha muerto ningún crío.
Abrió la puerta Andrés, con el gatito en brazos.
Mamá, le he puesto Manchitas, es mi amigo.
En el granero hay ratones, seguro que se entretiene contestó Daría. Nos lo llevamos, ven, mi vida, vamos preparando las cosas.
Mientras Andrés recogía sus cosillas, las hermanas charlaban entre ellas. Daría preguntaba cuándo pensaba Leocadia sentar la cabeza y tener familia.
Pero bueno, Daría replicaba Leocadia, ya pareces madre. Cuando tenga que ser, será. De momento con este sobrino tan rico me sobra.
Se veía que a Leocadia le costaba desprenderse del niño. Se había encariñado con sus juegos y su risa.
Cuida del gato, Daría, no lo maltrates. Es para Andrés.
Vamos, mujer, si nunca he hecho daño a ningún animal.
Mejor que sobre que falte, dijo Leocadia, en la entrada está la cesta para Manchitas. Ya es hora, que os queda trecho hasta la aldea y se está haciendo de noche.
Se despidieron entre besos, abrazos y una oración, y la vida siguió su rumbo, con el invierno azotando fuerte. La nieve llegó a tapar la puerta de casa. Los días eran cortos y las noches oscuras, pero siempre había trabajo para Leocadia. Unos le traían el bebé enfermo, otros buscaban hierbas para los achaques de los viejos.
Al final el invierno empezó a flaquear, los arroyos despertaron y los pájaros volvieron a cantar. Fue entonces cuando, un día, mientras Leocadia trabajaba en la huerta, oyó un “miau”.
Al volvió y vio a Manchitas.
¿Cómo has llegado tú hasta aquí? ¿Pasa algo con Andrés? preguntó. El gato se frotó contra sus piernas. Leocadia no lo dudó: recogió lo necesario, encargó a una vecina que cuidara los animales y se puso en camino hacia la aldea de su hermana.
Andaba deprisa, algo en el cuerpo le apremiaba. Antes del anochecer ya se veía el campanario del pueblo. Entró en casa de Daría jadeando.
¡Leocadia! lloró Daría, arrojándose a sus brazos. ¡Qué desgracia, hermana!
Tiró de ella hasta la habitación y allí estaba Andrés, lívido, apenas respiraba.
Entre sollozos, Daría le contó que tras la Noche de Reyes, Andrés cayó enfermo. Parecía un simple resfriado, pero fue perdiendo fuerzas, hasta quedar postrado. Ir a buscar a Leocadia resultó imposible la nieve, los malos caminos, así que recurrió a Pelagia, la curandera, pero nada sirvió.
¡Ayúdame, hermana! Si mi hijo se muere, yo ya no quiero vivir.
No te preocupes por el gato, es él quien me ha traído. Más listo que tú, Leocadia regañó cariñosamente. ¿No has notado que parecía que te ponían trabas en el camino, cada vez que intentabas salir?
Sí, siempre pasaba algo. Apenas intentaba irme, Andrés empeoraba.
Y dime, ¿comió algo extraño? ¿Le diste algo de fuera?
Bueno, en Navidad fueron de casa en casa con los niños a pedir, ya sabes…
¿Probó los dulces de todas las casas?
De todas. Especialmente le gustaron los bollos de Pelagia.
Leocadia miró a su sobrino, frunciendo el ceño.
Daría, ve a buscar a Pelagia, dile que venga a ver una vez más a Andrés. Pero no digas que estoy aquí, quiero verla actuar.
Daría obedeció, y Leocadia preparó dos agujas grandes. Se ocultó en la cocina mientras Daría traía a la curandera.
Ay, Daría, hago lo que puedo, pero no va, será voluntad del Señor canturreaba Pelagia. Entraba y salía de la habitación.
A la que Pelagia cruzó el umbral, Leocadia cruzó las dos agujas como una cruz, encima de la puerta y volvió a esconderse.
Cuando Pelagia se fue a marchar, no pudo pasar la puerta. Dio vueltas, volvió a la habitación con una excusa, pero no lograba salir. Al final pidió algo de agua. Leocadia le indicó a Daría que la llevase a sentarse a la habitación, apartada de la salida. Apenas lo hizo, Leocadia sacó las agujas y Pelagia pudo irse, corriendo, como alma que lleva el diablo.
Daría volvió a la habitación, y allí estaba Leocadia junto a Andrés.
Esa araña vieja, ha querido condenar a los niños. Ya verás, bruja murmuraba la hermana pequeña entre dientes. Empezó a entrelazar tres velas y las puso en la cabecera de Andrés.
¿Pero qué haces, Leocadia?
La responsable de todo esto es vuestra curandera. Se está alimentando de la vida de los críos del pueblo, así mantiene sus años.
A Daría se le frunció el corazón.
Hazme caso, ahora sal. Recibe a tu marido. Cuando anochezca, vuelves y me ayudas. Hoy le voy a dar mi fuerza a Andrés, para sacarlo de las garras de esa araña maldita.
Y así fue. Encendió las velas, rezó, cubrió al niño con su cuerpo como la gallina con los polluelos. No sabe cuánto tiempo pasó, pero cuando alzó la vista ya tenía a Daría ayudándola a levantarse.
Al día siguiente, Andrés despertó y pidió comida. El color volvía a sus mejillas.
Me quedaré un par de días, Daría dijo Leocadia. Y pensaré cómo descubrir a Pelagia.
***
Unos días más tarde, Leocadia fue a casa de Pelagia.
Abuela, me consume la rabia. No soporto ver cómo esa mujer se lleva a mi hombre le soltó a la curandera, fingiendo ser una despechada.
Ay, hija, por Dios, no metas esas cosas en mis manos. Yo sólo hago bien…
Ayúdame, que nadie se enterará. Puedo pagarte. Hazle algo.
Pelagia, tras dudar, aceptó. Pero le pidió una condición: repartir unos panes entre los niños del pueblo de Leocadia.
¿Para qué?
Tú sólo hazlo.
Luego le contó que esos panes estaban “preparados” y que tenía tratos con los muertos. Así prolongaba sus años.
Leocadia se llevó los panes, pero en vez de repartirlos, los desmigó y se los dio a las gallinas. Al día siguiente, las comadres del pueblo trajeron la noticia.
Dicen que han visto a Pelagia negra, como si envejeciera de golpe, chillando sola en su casa.
Justo lo que esperaba rió Leocadia. Los demonios vinieron y no encontraron qué comer; al final devoraron a su ama.
Daría se persignó, llena de miedo.
Ay, hermana, lo que tú haces no lo entiendo. Da miedo…
Eres igualita que mamá, ni a los demonios te atreverías a hacerles daño.
Pero aún quedaba el final. Leocadia fue a casa de Pelagia, la encontró exhausta, postrada.
¿Sabes, bruja? Si vuelves a tocar a un niño, antes de tiempo te conviertes en polvo, y tus demonios te recibirán.
Colgó un candado viejo en la puerta y susurró un último conjuro para sellar los poderes de la curandera. Salió marchando sin mirar atrás, mientras escuchaba los alaridos de rabia de la vieja.
***
Dos meses después, Andrés se recuperó por completo. Pelagia murió entre gritos y soledad, devorada por sus propios demonios. Leocadia quedó como la única curandera de los pueblos cercanos. Jamás pactó con lo oscuro. Curaba a la gente y a los animales honestamente.
Nunca llegó a casarse, pero tampoco la pesaba. No hay hombre que aguante semejante carácter.
Ay, Leocadia, deberías calmar tu genio, quién sabe si así te saldría un marido y unos niños suspiraba Daría.
Sin genio no se vence a los demonios, Daría le respondía Leocadia riendo, besando en la frente a su querido sobrino. Andrés, ya sano, no pasaba un mes sin visitar a su tía en la aldea, llevándole toda la alegría de su cariño infantil.