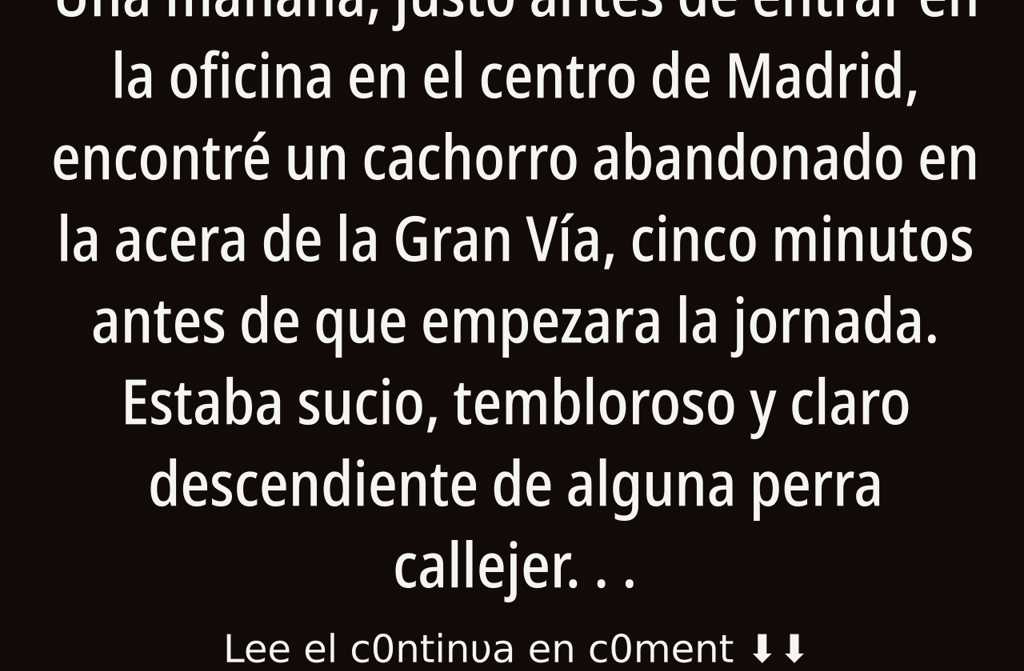Una mañana, justo antes de entrar en la oficina en el centro de Madrid, encontré un cachorro abandonado en la acera de la Gran Vía, cinco minutos antes de que empezara la jornada. Estaba sucio, tembloroso y claro descendiente de alguna perra callejera. Lo metí a escondidas al despacho y lo oculté en una esquina, pero el perrillo no colaboraba: se arrastraba fuera y gemía bajito.
No tardaron en descubrirlo todos mis compañeros.
…y allí, al suelo, comenzaron a caer las máscaras que cada día llevaban ante mí.
Clara Fernández, la secretaria chispeante y querida por todos, joven y siempre sonriente, fue la primera en acercarse. Sus labios cuidadosamente pintados se torcieron en una expresión de asco al ver al cachorro sucio – ¡Ay, Jorge Alonso! ¿Pero no te da cosa? ¡Menuda peste vas a dejar aquí…! Su máscara de simpatía y cordialidad se hizo añicos cerca de la cola sucia y trémula de aquel cachorrillo.
Después entró la señora Encarna Ruiz, la limpiadora, de expresión cansada y gestos bruscos, una mujer que rara vez regalaba una sonrisa. Sin embargo, al ver al perrito, el rostro se le iluminó de repente: ¡Anda, Jorge Alonso! ¿Qué hace este bichejo aquí? ¿Es un visita de trabajo o un asunto personal? A mis pies quedó tirada su máscara de regañina; en su lugar vi el verdadero rostro, tierno y humano, de Encarna.
Luego se acercó Carlos Ramírez, mi compañero de mesa, siempre dispuesto, generoso y amante de la buena charla. Carlos, que solía arrancar risas con chistes en los cafés, no se atrevió ni a cruzar el umbral aquel día. Se le arrugó la cara, y espetó: Los animales callejeros solo traen pulgas y enfermedades, Jorge… Allí, junto a la puerta, se deslizó la fina máscara de su amabilidad impostada.
Pero el que más me sorprendió fue mi jefe, Don Fernando Gutiérrez, siempre severo, distante y poco dado al diálogo. Sin rodeos, me miró y dijo: Jorge Alonso… creo que hoy necesitas un día libre. Coge al cachorro y llévatelo a casa, anda. Hay cosas más importantes que el trabajo… Pero no lo abandones; es un ser vivo, no lo olvides… Después, con una tímida sonrisa y despojado de la coraza de jefe implacable, desapareció tras la puerta.
A mis pies yacían las máscaras de quienes me rodeaban cada día, durante años… Y, de repente, comprendí lo poco que realmente conocía a esas personas.