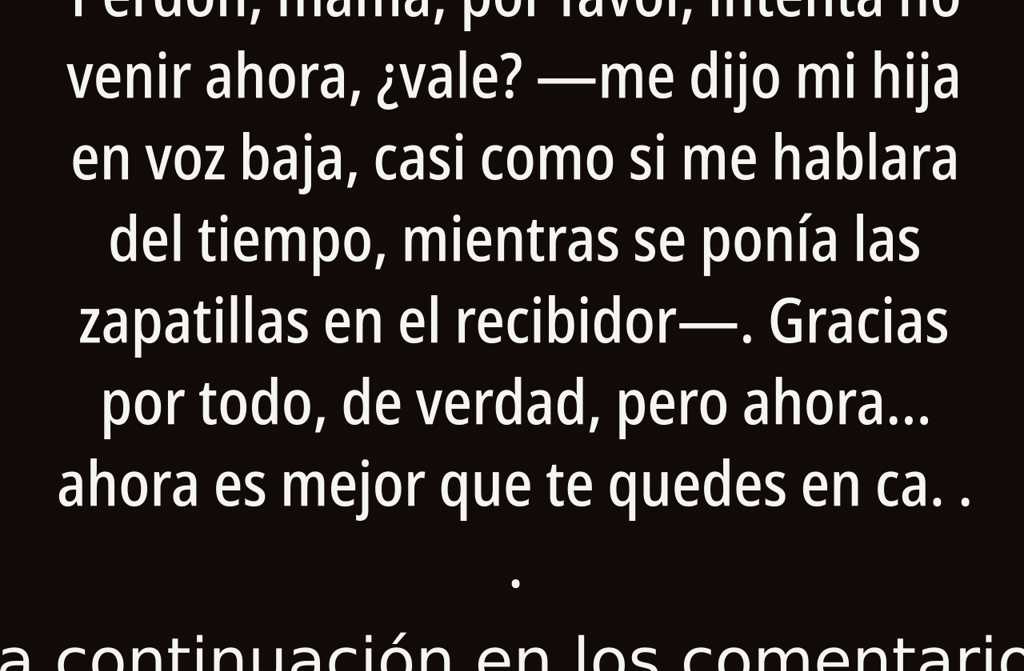Perdón, mamá, por favor, intenta no venir ahora, ¿vale? me dijo mi hija en voz baja, casi como si me hablara del tiempo, mientras se ponía las zapatillas en el recibidor. Gracias por todo, de verdad, pero ahora… ahora es mejor que te quedes en casa, que descanses un poco.
Yo ya tenía el bolso colgado del brazo y el abrigo puesto, lista para, como cada jueves, irme al piso de mi nieta mientras mi hija se iba a pilates. Siempre funcionaba igual: venía, cuidaba a la niña, y luego regresaba a mi humilde piso de Vallekas. Pero aquel día, algo iba a trompicones. Después de oírla, me quedé plantada, como una farola.
¿Qué habría pasado? ¿Había hecho algo mal? ¿Había acostado mal a la niña? ¿Le habría puesto el body equivocado? ¿Le di de comer a destiempo? ¿O será que, simplemente, miré raro?
No. La cosa, en realidad, era más de andar por casa y dolía el doble.
La cuestión eran los suegros. Con buena cartera y mejores contactos, fueron y decidieron, porque sí, presentarse cada día “a ver” a la nieta. Llegaban serios, reparto de regalos en mano y se sentaban en el salón, por supuesto, alrededor de la mesa que ellos habían pagado. El piso lo habían comprado también ellos al jovencísimo matrimonio.
El sofá, el café todo era suyo. Aparecían hasta con cajas de un té carísimo, puñetas, y llenaban la casa de su aroma a maderas nobles. Ahora, la nieta parecía más suya que mía. Y yo pues, sobraba.
Yo, que he sido revisora en RENFE treinta años, mujer sencilla, sin títulos, ni collares, ni modelitos de pasarela.
Mira cómo estás, mamá soltó mi hija, sin anestesia. Has engordado. Se te ve el pelo ya blanco. No estás presentable. Esos jerséis, mamá son una ofensa al buen gusto. Y hueles a tren. ¿Lo pillas?
Me quedé callada. ¿Qué le iba a contestar yo?
Cuando salió por la puerta, me fui al espejo. Sí, lo que vi: una mujer de ojos cansados, unas cuantas arrugas alrededor de la boca, el jersey ensanchado y la cara sonrojada de culpa. Sentí un asco hacia mí misma como el diluvio en agosto. Salí a la calle, necesitaba algo de aire y, sin remedio, las lágrimas se me escaparon, racheadas como un viento del norte.
Regresé a mi mini apartamento de Vallekas. Me dejé caer en el sofá y busqué el móvil antiguo, ese que ya casi ni suena, lleno de fotos del pasado. Ahí estaba mi hija, chiquitita, con su lazo en la cabeza el primer día de cole. Luego su graduación, el título, la boda y, por último, mi nieta, sonriéndome desde la cuna.
Toda mi vida resumida ahí. Todo por lo que había peleado, cada último esfuerzo compensa-do. Si ahora me decían “mejor no vengas”, sería por algo. Mi función ya había terminado. Tocaba retirarse como las viejas actrices que no quieren dar pena. No molestar. No ser una carga. No incordiar con mi pinta nada glamurosa. Si se acordaban de mí, ya me llamarían. O no.
Pasó el tiempo. Un día, sonó el móvil.
Mamá la voz apretada. ¿Podrías venir? La niñera ha salido corriendo, los suegros en fin, han montado un drama y Andrés está de jarana con los amigos; aquí estoy, sola.
Me hice la sueca un momento y luego respondí, con toda la calma del mundo:
Lo siento, hija mía. Pero ahora no puedo. Tengo que preocuparme un poco de mí. “Estar a la altura”, como tú dijiste. Cuando lo consiga, quizás vaya.
Colgué y, por primera vez en mucho tiempo, me salió una sonrisa. Triste, sí, pero con el orgullo muy en alto.