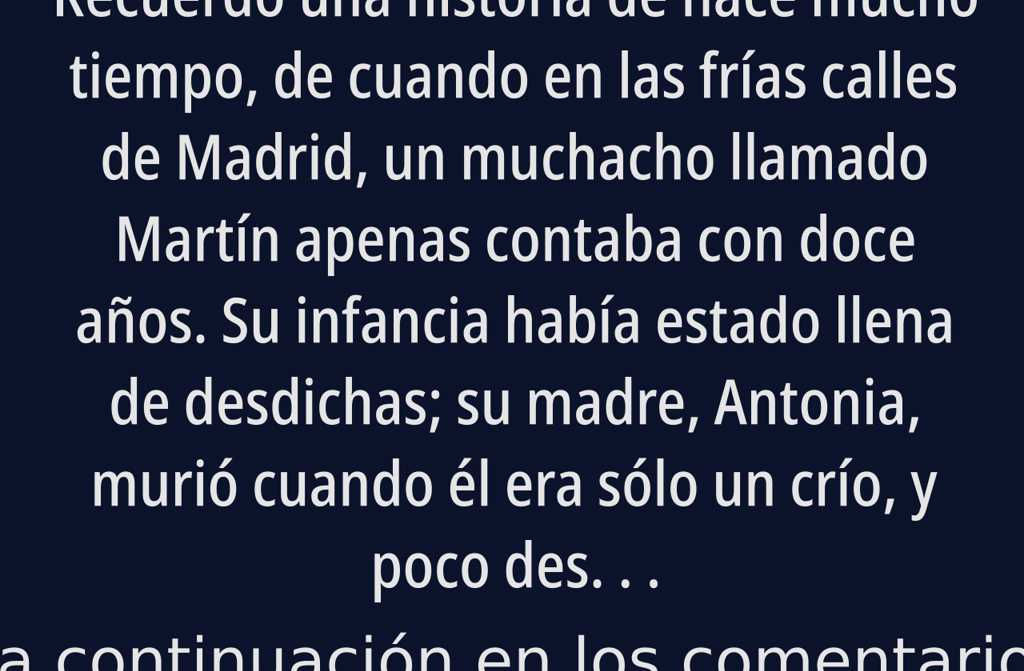Recuerdo una historia de hace mucho tiempo, de cuando en las frías calles de Madrid, un muchacho llamado Martín apenas contaba con doce años. Su infancia había estado llena de desdichas; su madre, Antonia, murió cuando él era sólo un crío, y poco después su padre desapareció, dejando a Martín sumido en la más absoluta soledad.
Sin familia que le amparara, la ciudad se convirtió en su hogardormía en portales solitarios, bajo las antiguas arcadas de la estación de Atocha, o sobre bancos helados de los parques como el Retiro. Cada jornada era una batalla: pedía algo de pan a los viandantes o conseguía unas monedas de céntimos haciendo recados en los mercados.
Una noche de enero, con la niebla arremolinándose bajo los faroles y el viento cortando la piel, Martín se envolvió con una manta raída que había encontrado entre los escombros de un contenedor. Buscaba refugio del frío, desesperado por un poco de calor. Al pasar por la travesía estrecha junto a una panadería cerrada en Lavapiés, un lamento suave quebró el silencio. Era un sonido débil, cargado de sufrimiento. Martín se detuvo en seco, sintiendo el miedo apretar su estómago. Miró entre las sombras, dudoso. Pero la compasión venció al temor, y se acercó con cautela.
Al fondo del callejón, rodeado de cajas vacías y bolsas de basura, yacía un hombre anciano, de rostro ceniciento y cuerpo tembloroso por el frío. Parecía tener casi ochenta años.
Por favor ayúdame susurró el hombre al ver aparecer a Martín, el ruego brillando en sus ojos vidriosos.
Martín, sin pensárselo dos veces, fue hacia él.
¿Se ha hecho daño, señor? ¿Qué le ha pasado? preguntó, intentando que no se notara el temblor en su voz.
El anciano se presentó como Don Alfonso. Explicó, entre suspiros, que había tropezado mientras iba de camino a casa y no lograba incorporarse.
Martín se quitó la manta raída y tapó con ella a Don Alfonso.
Voy a buscar ayuda dijo con resolución.
Pero Don Alfonso le agarró del brazo con fuerza.
No te vayas por favor, no me dejes solo suplicó con un hilo de voz.
Martín conocía ese miedo demasiado bien. No era capaz de abandonarle.
Con mucho esfuerzo, sujetó a Don Alfonso por los hombros y logró ponerle en pie.
¿Vive usted cerca? le preguntó.
El anciano asintió levemente y señaló hacia el final del callejón.
La casa amarilla ahí mismo murmuró.
Aunque débil y cansado, Martín reunió todas sus fuerzas. Sosteniendo a Don Alfonso, lo llevó lentamente hasta la puerta entreabierta de una casita de tono mostaza. Dentro, acomodó al hombre en una silla antigua y, enseguida, el calor del hogar envolvió la estancia.
Gracias, hijo susurró Don Alfonso. Si no hubieras pasado tú
Martín se encogió de hombros con timidez.
Sólo hice lo que sentí que era justo.
Mientras Don Alfonso recuperaba el aliento, compartió su historia. Hacía años que su esposa, Rosalía, había fallecido, y desde entonces vivía completamente solo; nunca tuvieron hijos ni familia cercana. Martín escuchó atento, percibiendo la tristeza que compartían.
¿Y tú, chiquillo? preguntó Don Alfonso con dulzura. ¿Dónde tienes tu casa?
Martín bajó la mirada antes de contestar.
No tengo. Duermo donde puedo.
Los ojos del anciano se llenaron de compasión. Tras un instante de silencio, dijo:
Esta casa es demasiado grande y silenciosa para uno solo. Si quieres, puedes quedarte. No tengo gran cosa, pero lo poco que hay lo compartimos. Nadiey mucho menos un niñodebería enfrentar la vida sin compañía.
Martín creyó estar soñando. Por fin, después de tanto tiempo, sentía que alguien le ofrecía refugio, calor y compañía.
Aquella noche, un sencillo gesto de humanidad transformó dos vidas. El muchacho huérfano y el anciano solitario encontraron consuelo, ternura y una nueva familia el uno en el otro. Porque, a veces, la esperanza nace donde menos se espera.