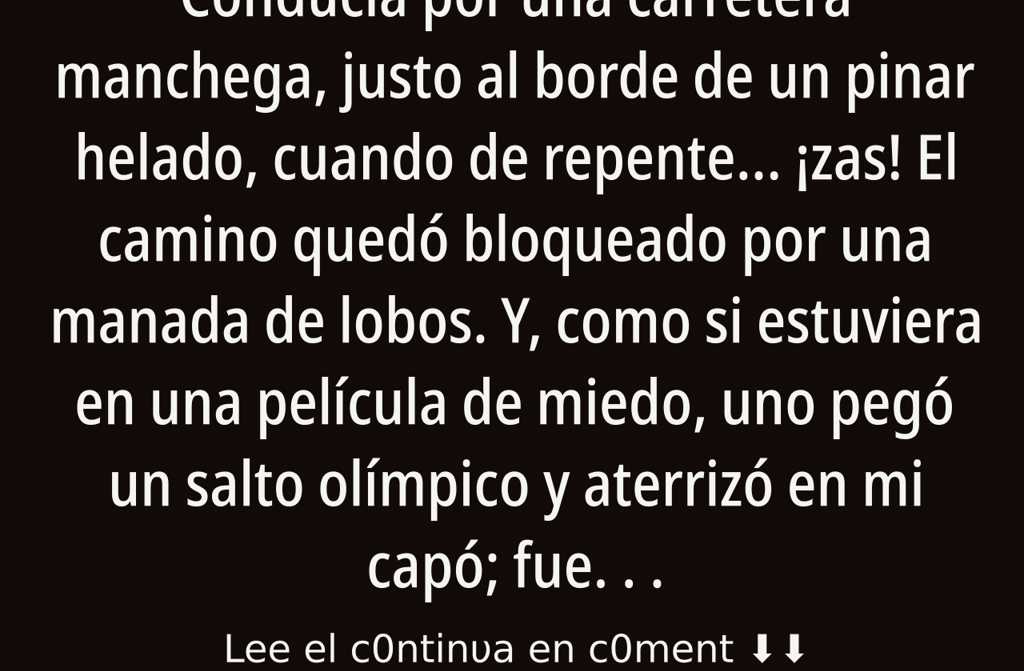Conducía por una carretera manchega, justo al borde de un pinar helado, cuando de repente… ¡zas! El camino quedó bloqueado por una manada de lobos. Y, como si estuviera en una película de miedo, uno pegó un salto olímpico y aterrizó en mi capó; fue justo en ese delicioso instante, cuando yo ya me daba por perdida, cuando sucedió algo completamente fuera de guion…
Había recorrido esa carretera más veces de las que se cuentan jamones en Guijuelo. El bosque parecía una manta blanca arropando ambos lados del asfalto. Apenas se cruzaban coches. Yo, tan campante, puse un poco de flamenco en la radio y dejé que mi mente volara, que para eso están los viajes largos.
Y, de repente ¡frenazo y susto!
El SEAT León delante de mí frenó de golpe. De puro instinto, apreté el freno como si estuviese pisando uvas para hacer vino; milagrosamente, no lo estampé. El corazón se me cayó a los pies, junto con todos mis planes del día.
¿Pero qué demonios? murmuraba, mirando al frente.
Entonces lo vi: tenía motivos de sobra para frenar.
Allí, cruzando la carretera, no había uno ni dos… sino toda una pandilla de lobos ibéricos.
Iban saliendo uno tras otro, como si les diera igual todo, ajenos al frío o a la DGT. Eran siluetas grises en la nieve, moviéndose con un pasotismo digno de madrileños en hora punta. Sus ojos reflejaban las luces de los coches como linternas inquietantes.
Me quedé bloqueada. La manada se aproximaba sin prisa… y sin miedo.
Uno, con más cara que espalda, se plantó frente a mi parabrisas y me miró como si pudiera verme el alma. Estuvimos así, mirándonos, sin pestañear, más tiempo del que tardan en servirte un café con leche en la Plaza Mayor.
Pensé en dar marcha atrás. En el retrovisor vi que la cosa estaba aún peor. Nos habían rodeado: delante, detrás, por los lados… hasta entre los pinos.
Me temblaban las manos y apreté el volante con tanta fuerza que casi le arranco la funda. Y de pronto… el espectáculo. El lobo del parabrisas pegó un brinco.
Con un golpe seco, ese bicho se me subió al capó. Las patas resbalaron, las uñas chillaron sobre el metal. Luego, empezó a golpear el coche, metió el hocico hasta casi meterme miedo y soltaba unos gruñidos bajos, de esos que te ponen la piel de gallina.
Grité.
Allí estaba yo, en una carretera perdida de Castilla, con unos lobos sobre el coche y la sensación de que en cualquier momento aquello acabaría más mal que una noche en la verbena de San Fermín. Ya me imaginaba la portada de El País: “Joven manchega devorada por lobos el coche no sobrevivió”.
Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado…
De pronto, desde el fondo del bosque, resonó otro sonido. Grave, potente, más un grito antiguo que un rugido un verdadero llamamiento.
Tan poderoso era, que lo sentí hasta en los huesos. El lobo de mi capó se quedó quietísimo, las orejas bien atentas. Levantó la cabeza y miró hacia el pinar. Entre los árboles, apareció el jefe.
Era un lobo gigante, más grande que el resto, que caminaba como quien sabe que reina el cotarro. Firme, controlando todo con una calma chulesca, vino hasta el centro de la carretera y miró a su tropa.
Un vistazo, uno solo. Y se hizo la magia.
El del capó saltó al suelo, sin gruñir, sin atacar, ni una muesca de rabia. El resto, igual: uno a uno, se fueron apartando. El jefe soltó otro gruñido bajo, breve.
Y lo entendí: no era un ataque. Era una orden.
Como si dijera: Quietos ahí, chavales. Que los humanos no se comen. Y a los coches se les respeta. Todos, disciplinados como un cuartel de la Guardia Civil, le obedecieron.
La manada empezó a volver al pinar, en silencio, sólo sonando el crujido de la nieve. El último, claro, fue el líder.
Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo, volvió la cabeza y me miró. Nuestro cruce de miradas fue como un secreto compartido; ni pizca de rabia, sólo el frío temple de quien sabe lo que hace… y quizás hasta un poco de compasión.
Y pum, se fue. Se hizo el silencio.
Me quedé inmóvil un buen rato. Todavía me temblaban las manos, pero no el alma. Supe que si no fuera por ese lobo jefe, el desenlace habría sido otro. Quién sabe, igual el seguro me hubiese dado para cambiar de coche… pero dudo que el susto me lo cubrieran ni con toda la póliza del mundo.