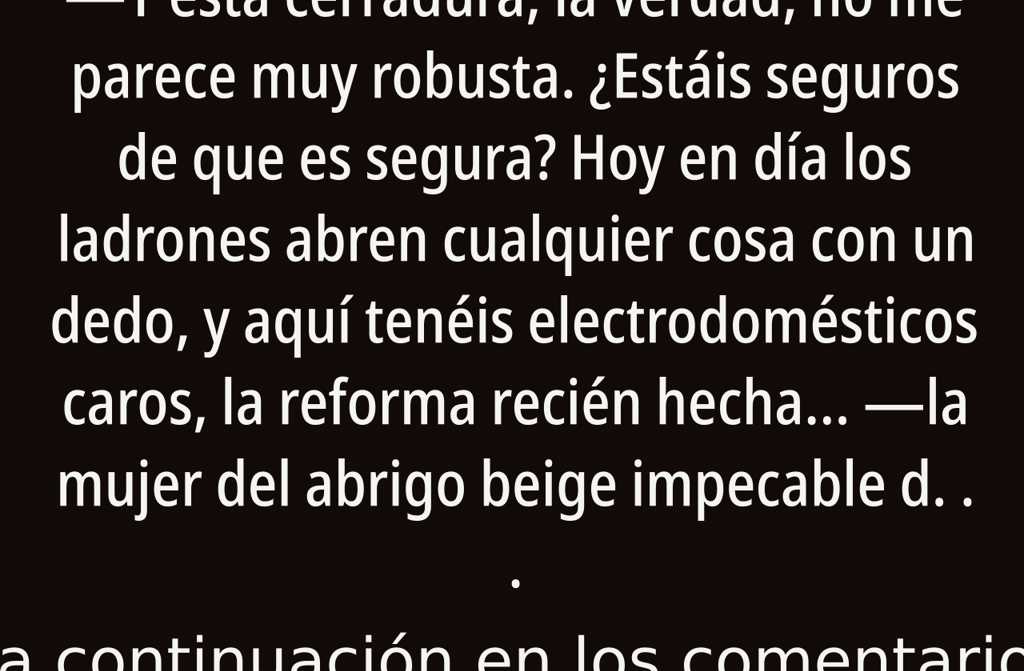Y esta cerradura, la verdad, no me parece muy robusta. ¿Estáis seguros de que es segura? Hoy en día los ladrones abren cualquier cosa con un dedo, y aquí tenéis electrodomésticos caros, la reforma recién hecha la mujer del abrigo beige impecable dio un golpecito desconfiado en la flamante puerta metálica, aún impregnada de ese olor a fábrica.
Isabel contuvo un suspiro, procurando que no sonase ni fuerte ni impaciente. Se cruzó la mirada con su marido, que andaba enfrascado en despegar con cuidado el plástico protector de la mirilla. Juan, al notar la mirada de su esposa, se encogió levemente de hombros, como diciendo “ten paciencia, es mi madre”.
Doña Rosario, la cerradura es estupenda, italiana, de las más seguras que había afirmó Isabel, abriendo la puerta e invitándola a pasar. Preguntamos bien, leímos opiniones y de todos modos, el mes que viene pondremos alarma. Pase, por favor, no se quede en el descansillo.
Aquel era el primer día que la suegra visitaba su piso nuevo. Habían necesitado cinco largos años para llegar a ese momento. Cinco años de pisos de alquiler en los que no podían colgar un cuadro sin permiso, cinco años ahorrando hasta en el café del desayuno, yéndose de vacaciones a casa de los padres. Por fin, les aprobaron la hipoteca, recibieron las llaves y terminaron la interminable e interminable reforma. El piso era su fortaleza, la isla que se habían ganado a pulso, donde cada azulejo y cada tono de la pared habían sido elegidos entre discusión y cariño, pero elegidos juntos.
Doña Rosario entró al recibidor, barrió las paredes claras con la mirada crítica, pasó revista al armario empotrado y frunció los labios.
El color muy claro, sentenció al quitarse el abrigo para entregárselo a su hijo. Eso se ensucia enseguida, Isabel. Yo os dije que pusierais papel de flores, que ahí no se ve la mugre. Pero claro haced lo que queráis. Allá vosotros.
Isabel optó por callar. Tenía claro que oponerse era inútil. Rosario pertenecía a esa generación que ve sus opiniones como el único norte en el confuso mar de la vida, y la más leve desviación la vivía como una afrenta o, cuanto menos, como una señal de poca sensatez ajena.
La visita se prolongó cerca de una hora. La suegra inspeccionó el grifo del baño, palpó las cortinas de la habitación (plástico, esto, no vas a poder respirar), abrió el frigorífico como en una visita sanitaria. Juan la seguía, asintiendo y tratando de suavizar los comentarios. Isabel ponía la mesa, sintiendo crecer la tensión por dentro. Sabía que aquello no acabaría en un simple café con pastas. La experiencia de años de matrimonio le permitía adivinar la tormenta que se avecinaba.
Tras sentarse todos en la cocina, y mientras Juan servía té, doña Rosario atacó lo que de verdad la había traído.
El piso no está mal. Espacioso, sí empezó, acomodando la servilleta. Pero hay una cosa que me inquieta, Juanito. Trabajáis los dos mucho, apenas estáis en casa. Este edificio es nuevo, las tuberías, la luz cualquier día os lleváis un susto. Que si el grifo, que si la plancha encendida sin querer.
Mamá, si la plancha tiene auto-apagado rió Juan. Y las tuberías son de las buenas. ¿Qué va a pasar?
Más vale prevenir sentenció Rosario levantando el dedo. Mira lo que le pasó a la señora Carmen del quinto: su hijo se fue de viaje y se rompió un radiador, ¡inundaron media finca! Menos mal que Carmen tenía las llaves Así que creo que debéis hacer una copia de las llaves y dármelas.
Isabel se quedó inmóvil con la taza a medio camino de la boca. El té le supo a nada. Dejó despacio la taza en el plato para no hacer ruido. Por fin, ahí lo tenía delante: aquello que tanto temía.
¿Pero para qué, doña Rosario? preguntó bajito pero firme, sin apartar la mirada de su suegra.
¿Cómo que para qué? Por si algún día os pasa algo. Perderéis las llaves, se os cierra la puerta mientras bajáis la basura o si os vais de vacaciones, para regaros las plantas, limpiar un poco o descongelar la nevera. Yo vengo, echo un vistazo, y os dejo la casa perfecta. No cuesta nada, estoy jubilada, tengo tiempo de sobra.
En la memoria de Isabel afloró el recuerdo de hacía tres años, cuando por un favor similar, Rosario les reorganizó la casa entera mientras ellos visitaban a los padres de Juan: la ropa interior doblada como Dios manda, las ollas en otro sitio, el diario de Isabel, supuestamente olvidado y jamás leído, reposando abierto sobre la mesa. Solo estaba quitando el polvo, aseguró su suegra, aunque los comentarios sarcásticos durante meses indicaban otra cosa.
Gracias, doña Rosario, pero preferimos encargarnos nosotros contestó suavemente Isabel. De hecho, sólo tenemos un cactus y el riego mensual me basta. Y si algún día perdemos las llaves, llamaremos a un cerrajero. Hoy por hoy, no es complicado.
La cara de Rosario se endureció, el gesto maternal dio paso a uno ofendido, casi frío.
Ah, ¿un extraño en casa y pagando ciento y pico euros? Siempre te lo dije: Isabel, derrochadora. ¡Con lo fácil que sería aprovechar que la madre de tu marido os lo hace gratis! Juanito, di algo. Que esto es por seguridad, ¡es de sentido común!
Juan se atragantó con el té. Detestaba verse en medio de las dos mujeres de su vida. Miró de una a otra; Isabel tenía en su rostro un no tan claro y firme que no dejaba lugar a dudas.
Mamá, imagina venir aquí desde Vallecas hasta Chamberí solo para revisar un radiador Son horas de metro. Si pasa algo, llego yo antes, que trabajo a veinte minutos.
¡Eso no es! ¡Es la confianza! ¿Es que pensáis que os voy a robar? ¿O que me dedico a fisgonear? ¡Soy vuestra madre! Si tuviera las llaves, dormiría tranquila. Pero claro aquí el problema no es el tiempo, ni los viajes, ni la plancha. Aquí lo que hay es Rosario miró fijamente a Isabel. Aquí hay prisa por marcar territorio.
Por favor, doña Rosario interrumpió Isabel, ya a punto de perder el control. Nadie la llama ladrona. Hablamos de tener intimidad en nuestro propio hogar. Esta es nuestra casa, y queremos sentirnos dueños. Si hay otra copia de llaves, aunque sea de un familiar, desaparece esa sensación.
¡Intimidad! repitió Rosario imitándola. Qué palabras más modernas. Cuando veo cómo hablas, me avergüenzo. A ti, Juan, te crié lavándote el culo, y ahora resulta que como te casas contigo ya tiene que haber “privacidad”
Retiró entonces su plato apenas tocado, haciendo ver cuán contrariada estaba.
No os pido que corráis, cambió de tono, melodramático. Haced la copia esta semana y me la traéis. O me paso yo, si hace falta. Yo espero, pero que la llave acabe en mi bolso. Así me quedo tranquila, porque tantos disgustos me suben la tensión.
El resto de la tarde transcurrió tensa y en silencio. Rosario dejó la casa pronto. En la puerta, mientras miraba la cerradura, dijo:
Pensadlo bien. El orgullo nunca fue buen consejero.
Cerraron la puerta y entonces Isabel se apoyó contra la pared, exhausta.
Juan, no le voy a dar las llaves. Nunca dijo en apenas un susurro.
Juan se frotó la nariz, cansado.
Ya lo sé, Isa ella solo quiere sentirse útil. Es su manera, un tanto antigua, de amar. Quizá si le damos esa dichosa copia, la dejará en un cajón y se olvidará, ¿no crees? Así se acaban los dramas
¿De veras piensas eso? ¿Y si un día vuelve a entrar a limpiar con nocturnidad y alevosía? ¿O cuando decidió que la ropa en el tendedero era indecorosa y se presentó un sábado sin aviso? Juan, necesito poder andar en casa en albornoz, dejar platos sin fregar y no temer una inspección sorpresa. Este piso es nuestro. Solo nuestro.
Ya pero la conozco, Isa. Me llamará, me acosará cada día Y tú sabes que a cabezota no le gana nadie.
Pues que llame. Pero no hay copia. Y si haces una sin decirme nada, cambio toda la cerradura. Hablo en serio.
La semana siguiente fue un concurso de nervios. Rosario llamaba insistentemente a Juan: que si la salud, el tiempo, y siempre, siempre: ¿las llaves? ¿Cuándo me las das? Juan postergaba, mintiendo sobre talleres cerrados o llaves olvidadas. Pero Rosario no soltaba la presa.
El jueves, Rosario decidió llamar a Isabel directamente.
Hola, Isabelita, ¿cómo estás? ¿El trabajo bien? entonó con voz dulce.
Muy bien, gracias, doña Rosario.
He ido a la iglesia a poner una vela por vuestro hogar. Y el cura me ha dicho que debéis bendecir la casa y colgar un escapulario en la puerta. He comprado una estampa, muy milagrosa. Mañana paso por tu zona; deja la llave a la portera o baja a dármela, que subo, la cuelgo, rezo y me voy. No te tienes ni que molestar.
Isabel apretó el móvil hasta que los nudillos se le pusieron blancos.
Gracias, pero si decidimos poner la estampa, ya la colgaremos nosotros. Las llaves prefiero no dejarlas. Si quiere, venga por la tarde, cuando estemos Juan y yo, y nos la da con un café.
¡Ay, hija, qué tozuda eres! Yo todo lo hago de corazón y tú Estás volviendo a mi Juan en mi contra, ¿verdad? ¡Eso seguro! Él siempre fue un buen chico hasta que tú te metiste por medio.
Es una decisión de los dos, doña Rosario. Somos adultos.
¡Adultos! ¡Bah! ¡Ni sabéis vivir! Yo sí que sé lo que hace falta. Mira, Isabel: si este fin de semana no tengo la copia, para mí queda claro que no confiáis en mí. Así que no piso más vuestra casa.
Colgó de golpe. Isabel se quedó mirando la pantalla apagada y le temblaron las manos. Un chantaje clásico, emocional.
Por la noche, Juan llegó serio.
Ha llamado mi madre, llorando. Dice que le ha subido la tensión, que va a acabar mal por nuestra culpa. Isa ¿no podríamos hacer esa copia y punto? Se la damos, pero le dejo claro que nada de venir sin avisar.
Juan, sé que lo pasas mal. Pero si cedemos ahora, cederemos siempre. Hoy es la llave, mañana querrá elegir cortinas, luego decidirán cómo educar a nuestros hijos. Lo de la tensión es puro chantaje. ¿Quieres que esta casa nunca sea solo nuestra?
Juan guardó silencio, pensativo.
Tienes razón. Ya veré qué hago.
Llegó el sábado. Planeaban dormir hasta tarde, cocinar lasaña y ver una película. A las diez, sonó el telefonillo.
¿Quién es? preguntó Juan, con voz dormida.
¡Abre, hijo, que soy tu madre! ¡Traigo viandas! canturreó Rosario.
Juan e Isabel cruzaron miradas. Sin aviso, sin llamada: ahí estaba.
No teníamos pensado susurró Isabel.
No podemos dejarla fuera, resopló Juan.
Rosario entró triunfante, con dos bolsas enormes.
He traído patatas de la huerta, mermelada, embutido, anunciaba mientras invadía la cocina y sacaba botes. Porque con lo que coméis siempre estáis flojuchos. ¡Vaya, los platos sin fregar desde anoche! Isabel, el fregadero siempre tiene que estar reluciente en una casa decente.
Isabel, en bata, junto a la cafetera, respiró hondo.
Estamos de fin de semana. Limpiaré cuando me entre la gana.
Ya, ya la pereza es enfermedad de juventud rió Rosario, cambiando de tema. Juan, ven aquí.
Juan se acercó, rascándose la cabeza.
Mira, compré este llavero de plata bendecido. Lo quiero para tus llaves, las que me vas a dar hoy. ¿Ya habéis hecho la copia?
Rosario no pedía, exigía. Ahora, con ella allí en persona y después de la visita y los regalos, negarse era mucho más difícil que por teléfono.
Juan miró a su madre y después a Isabel. Ella se quedaba de pie, brazos cruzados. No dijo nada; esa pelea era de Juan. Si cedía, el respeto se perdería, y la intimidad de su propio hogar se acabaría para siempre.
Juan se sentó frente a Rosario y le cogió la mano:
Mamá, gracias por la comida y el llavero. Pero no va a haber copia.
Rosario abrió los ojos como platos.
¿Qué? ¿Estás de broma?
No, mamá. Lo hemos decidido juntos: solo habrá dos juegos de llaves. Uno de Isabel y otro mío. Ninguno más.
¡Pero! ¡Por vuestra seguridad, por cariño, porque soy tu madre!
Precisamente porque eres madre. Pero no nuestra portera ni guardiana. Te quiero mucho, estamos encantados de verte cuando quieras, pero tienes que avisar. Vivimos nuestra vida en nuestra casa. Si se rompe algo, lo soluciono yo. Si perdemos una llave, ya llamaré al seguro. Es así como aprendemos a ser adultos.
Rosario se zafó de la mano de su hijo, el rostro rojo.
¡Esto es por ella! señaló a Isabel. Ella te ha vuelto así. Nunca pensé que mi hijo me daría la espalda ¡Me cambias por una falda!
No cambio a nadie respondió Juan con tranquilidad. Isabel es mi esposa y esta es mi familia. Tienes que respetarlo. Si no, tendremos que vernos menos. No quiero eso, pero tampoco me dejas otra opción.
El silencio tras esas palabras fue casi sonoro; solo se escuchaba el zumbido de la nevera. Rosario buscó el antiguo gesto dócil de su hijo, pero solo halló la firmeza de un hombre defendiendo su hogar.
Se levantó lentamente.
Muy bien dijo con tono gélido. Haced lo que os dé la gana. Cuando os vayan mal las cosas, no vengáis a buscarme. No penséis que pienso ayudaros ya en nada.
Cogió el bolso, dejando los tarros sobre la mesa, y caminó hacia la salida. Juan quiso acompañarla, pero ella lo detuvo con un ademán:
No hace falta. Sé ir sola, no estoy impedida.
Portazo.
Isabel se sentó en el regazo de Juan, rodeándole el cuello con los brazos.
Mi campeón susurró. Gracias.
Me siento un traidor admitió Juan mirando la puerta cerrada. Me duele.
Se te pasará. No es traición, es crecer, Juan. Acabas de cortar el cordón umbilical. Duele, pero hay que hacerlo.
El primer mes, Rosario no llamó, ni respondía a mensajes. Juan fue un par de veces a dejarle comida en la puerta, aunque sabía que estaba en casa y no abría.
Isabel sufría viendo a su marido así, pero sabía que no había que ceder.
Entonces, llegó una tormenta de verano con viento huracanado. En el barrio de Rosario se cayeron árboles, se fue la luz. Juan supo de ello por el informativo, intentó llamarla y no lo consiguió. Salió de inmediato del trabajo y, con Isabel, fue a buscarla.
La hallaron en la cocina, a la luz de las velas. Asustada, con la tensión disparada y sin medicinas. Al ver a su hijo y a Isabel aparecer con tensiómetro, pastillas y caldo en un termo, rompió a llorar. Esta vez sin dramatismos, sólo como una anciana sola.
Pensé que me habíais dejado susurró mientras Isabel le medía la tensión.
Jamás, mamá. ¿Cómo vamos a dejarte? le acariciaba Juan la mano. Solo vivimos aparte. Pero si necesitas ayuda, vendremos siempre.
Aquel día charlaron largo y tendido bajo la luz titilante, sin mencionar las llaves. Parecía que todo aquel asunto no hubiera existido.
Al irse, Juan le preguntó:
Mamá, vente a casa hasta que vuelva la luz.
Rosario miró a ambos. Algo había cambiado en su mirada, ahora algo más respetuosa.
No, hijo, prefiero estar aquí. Y el gato, ¿dónde lo meto? Lleváis cuidado y llamadme de vez en cuando solo para saludar.
Por supuesto, doña Rosario sonrió Isabel. Y el domingo, vente a merendar, que tengo receta nueva.
Han pasado ya seis meses. Rosario nunca recibió esas llaves. Sorprendentemente, la relación mejoró: al comprender que no podía controlar la vida de su hijo, volcó su energía en el coro parroquial y en clases de marcha nórdica. Ahora, apenas tenía tiempo para inspeccionar cazuelas ajenas.
Y Juan e Isabel, al girar su única llave italiana en la cerradura segura, sentían el calor dulce de saberse dueños de su propio mundo, reservado y privado, pero siempre acogedor con quienes respetan los límites.
A veces, para mantener la cercanía, basta con saber cerrar la puerta a tiempo.