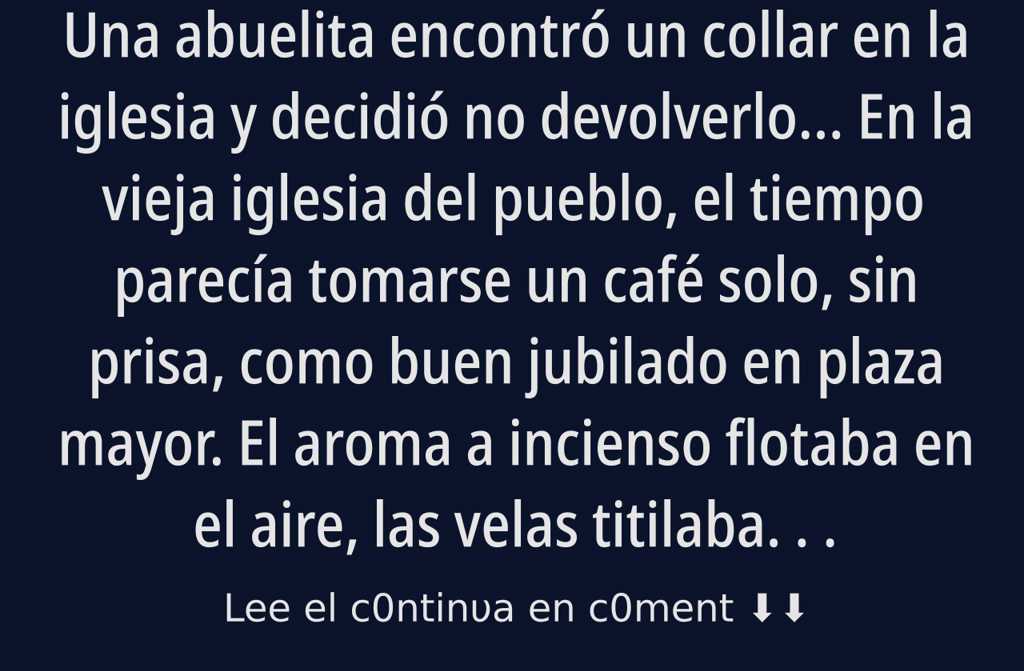Una abuelita encontró un collar en la iglesia y decidió no devolverlo
En la vieja iglesia del pueblo, el tiempo parecía tomarse un café solo, sin prisa, como buen jubilado en plaza mayor.
El aroma a incienso flotaba en el aire, las velas titilaban tímidas y la gente, silenciosa, rezaba con la misma cara seria con la que mira el parte meteorológico cuando anuncian lluvia en Semana Santa.
Entre ellos estaba ella
Una abuelita menuda, humilde, con el pañuelo apretado en la cabeza y las manos curtidas de tanto fregar y trajinar. Asistía a misa cada domingo, aunque las rodillas le crujieran más que el himno del Real Madrid por la radio, aunque el camino hasta la iglesia fuese cada semana un poco más cuesta arriba.
No pedía gran cosa a la vida.
Solo un poco de paz.
Solo perdón.
Solo un pedacito de cielo castellano.
Pero aquel día algo iba a cambiarle el destino para siempre.
Al levantarse, sintió debajo del zapato algo duro.
Se agachó torpemente como quien intenta atarse los zapatos sin resoplar y, en el suelo, descubrió un collar.
Un collar bonito, con un medallón en forma de corazón.
Lo tomó entre las manos, y se le paró el mundo.
Estaba caliente como si alguien lo hubiera llevado puesto hasta hacía un instante.
Movida por la curiosidad, lo abrió.
Dentro, dos fotos pequeñitas.
Y ahí mismo, la abuela sintió que el corazón se le iba a los pies.
En una de las fotos había una señora mayor
Mismas cejas.
Misma mirada.
Mismo gesto en los labios.
Misma cara.
Era como mirarse en el espejo antes de peinarse el moño.
La abuela se llevó la mano a la boca.
Le temblaban las manos, pero no de frío.
Temblaba de verdad.
Una verdad que llevaba enterrada en el fondo del alma desde hacía décadas.
Sabía por los cotilleos susurrados en el pueblo, y alguna conversación cazada de refilón siendo niña, que su madre tuvo gemelas.
Pero una nació más enclenque, más frágil.
Y en la desesperación, en la pobreza, en el miedo
La madre habría dado en adopción a la más débil, entregándola a una familia de médicos, de esas de posibles y buena mesa.
Ella se quedó en el pueblo: con la vida cuesta arriba, la tierra, el trabajo y los pañuelos mojados.
Durante años se convenció de que todo aquello era invento de viejas, habladurías de vecinos sin nada mejor que hacer.
Pero esa fotografía
No mentía.
Así que la abuela hizo algo que jamás había hecho en su vida:
Apretó el collar en el puño y pensó:
«No lo devuelvo hasta que averigüe quién sale en esta foto.»
Sabía que no estaba bien.
Sabía que no era suyo.
Pero sentía que Dios se lo había puesto delante por alguna razón.
Porque a veces Dios no manda señales con palabras, sino con objetos perdidos que, en realidad, no se han perdido del todo.
Tras la misa, la abuela fue directa al párroco.
Con pasitos cortos y el alma hecha un nudo en la garganta.
Padre susurró, tendiéndole el collar. Me lo he encontrado en el suelo, aquí mismo, en la iglesia.
El cura miró el medallón y luego la miró a ella.
Por un momento, se le escapó una chispa de asombro en los ojos.
Hace unos días vino alguien empezó en voz baja. Una mujer de la ciudad.
Se confesó. Lloró a mares.
Me contó que había regresado a su pueblo natal buscando a su hermana.
La abuela notó cómo dejaba de respirar.
¿Hermana? repitió, apenas en un susurro.
El párroco asintió despacio.
Sí. Me dijo que se enteró tarde de que era gemela.
Y que toda su vida había sentido que le faltaba algo sin saber exactamente qué.
La abuela se apoyó en la mesa del altar.
El mundo le daba vueltas como una noria en la feria.
Y ¿el collar?
Probablemente se le cayó entonces respondió el cura. Lo llevaba al cuello. Estaba muy emocionada.
La abuelita rompió a llorar.
Pero no era su llanto de funeral, sino ese llanto extraño y raro, mezcla de alegría y miedo,
cuando tu alma, tras una vida entera de soledad, adivina que algo bueno está a punto de pasar.
El sacerdote suspiró y dijo:
Si quieres puedo llevarte a verla. Está alojada en casa de una vecina hasta que arregle sus asuntos.
La abuela asintió, porque para hablar no le quedaban fuerzas.
Caminó como en un sueño, con el collar apretado en el puño, como si fuera lo único que la anclaba a la realidad.
Al llegar a la puerta de la casa, el cura llamó suavemente.
La puerta se abrió.
En el umbral apareció una mujer bien vestida pero con los ojos rojos de tanto llorar.
Y cuando alzó la mirada, las dos se quedaron de piedra.
Nadie dijo ni mú.
No hacía falta.
Eran iguales.
Como dos mitades de un corazón partido antes de tiempo.
La abuela sacó el collar y lo abrió.
La mujer se tapó la boca con las manos.
¡Santo cielo! murmuró. ¡Es mío!
Entonces la abuela, con voz temblorosa, soltó:
Lo encontré en la iglesia y no quise devolverlo
hasta saber quién era la de la foto.
La mujer rompió a llorar, avanzó despacito
Soy yo tu hermana.
La abuela sintió que algo muy hondo se le rompía en el pecho, pero, paradójicamente, no dolía.
Más bien todo lo contrario: era una herida antigua por fin curándose.
Se abrazaron.
Fuerte.
Como si se agarrasen al borde de la vida, como quien recupera lo que creía perdido para siempre.
Y mientras el pueblo entero cotilleaba desde la reja, las dos hermanas lloraban y reían a la vez
Porque, a veces,
Dios se toma su tiempo. Pero no se olvida.
Y cuando te devuelve lo que perdiste
Te devuelve también una parte de ti.
Escribe en los comentarios «DIOS NO SE OLVIDA» si también crees que nada ocurre por casualidad. Esa tarde, bajo el techado de la entrada, el cielo se abrió en un rayo de sol inesperado, justo cuando las campanas de la iglesia comenzaron a doblar despacio, como si quisieran anunciar a todo el pueblo la noticia más grande del año. Dos hermanas, perdidas la una para la otra durante toda una vida, se habían encontrado por fin, y las arrugas de la abuela parecían borrarse una a una con cada lágrima de alegría.
La mujer de ciudad sacó del bolso una carta vieja, arrugada por los años y el desvelo; temblando, la depositó en la mano de su hermana. Mamá la escribió antes de morir. Decía que, si alguna vez el destino nos unía, debíamos perdonarla y querernos mucho, como sólo pueden hacerlo las hermanas separadas por la vida y unidas por Dios.
La abuela, que nunca se permitió el lujo de soñar, sonrió por primera vez en años sin miedo ni remordimiento. Miró el collar entre sus dedos y lo colgó en el cuello de su hermana, cerrando el broche como si cerrase para siempre una herida.
Aquel día, la pequeña iglesia fue testigo de un milagro silencioso: dos corazones, que se habían buscado sin saberlo, latiendo al fin al mismo compás. Y entre las risas tímidas y los susurros en la plaza, todo el pueblo aprendió una lección: a veces, lo que parece perdido es solo la vuelta, lenta y sabia, de la promesa más antigua del mundo.
Cuando, al anochecer, ambas se sentaron a la mesa y partieron el pan juntas, no necesitaron más palabras. Porque cuando el corazón se encuentra con su reflejo, ni el tiempo, ni la distancia, ni el destino pueden ya separarlos.
Y así, con el collar reluciendo entre las manos entrelazadas, las dos prometerían rezar, cada día, por todo aquello que aún esperaba ser encontrado.