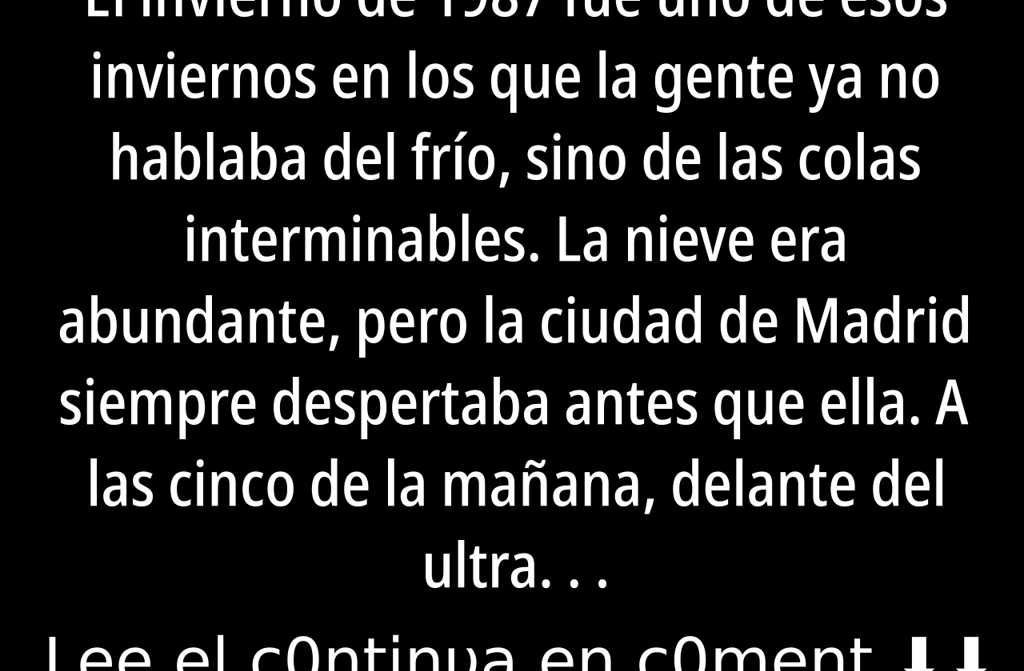El invierno de 1987 fue uno de esos inviernos en los que la gente ya no hablaba del frío, sino de las colas interminables. La nieve era abundante, pero la ciudad de Madrid siempre despertaba antes que ella. A las cinco de la mañana, delante del ultramarinos del barrio, las farolas estaban apagadas, pero la cola ya existía, alargándose por la acera aún dormida.
Nadie sabía con certeza qué iba a llegar esa vez. Se susurraba que quizás habría carne y leche. Los vecinos venían con las botellas vacías dentro de las bolsas de tela, enfundados en abrigos gruesos, con rostros agotados. Se alineaban uno tras otro, sin prisa, como si esto fuera parte inseparable de sus vidas.
Isabel llegó la sexta. Tenía 38 años y trabajaba en una fábrica textil. Había puesto el despertador a las cuatro y media, se tomó el café a oscuras, y salió del piso sin hacer ruido. En casa quedó su marido, dormido, pensando tal vez que hoy podrían tener algo más para cenar.
La cola fue creciendo enseguida. Empezaron las listas en pedacitos de papel. Alguien llevaba la cuenta de los turnos. Otro aprovechaba para volver a casa un rato. Repartían té de un termo. Se cruzaban bromas secas, de pura resistencia. Nadie se quejaba en voz alta. No servía de nada.
A mitad de la fila, Isabel la vio. Estaba un poco apartada, pegada a la pared de la tienda, espalda contra el ladrillo helado. Bajita, con un pañuelo atado bajo la barbilla y un abrigo viejo, demasiado fino para ese frío. Temblaba visiblemente, la bolsa colgando de sus manos.
Era Doña Eulalia.
Isabel la reconoció en ese instante. Vivía dos portales más allá. Hacía dos meses que había enviudado. El marido murió de golpe, y desde entonces ella apenas se dejaba ver fuera. Ahora, hacía cola sola, sin decir nada, con la mirada clavada en el suelo.
¡Doña Eulalia! llamó Isabel.
La mujer levantó la cabeza con esfuerzo, como si no esperara jamás oír una voz conocida. Al verla, esbozó una sonrisa cansada.
Isabel miró su lugar en la cola: era el número quince. Volvió a mirar a la anciana.
Venga delante, póngase en mi sitio. No se quede en este frío.
Doña Eulalia intentó oponerse, pero Isabel ya se hacía a un lado. Los demás entendieron, sin explicaciones. Alguien murmuró: “déjala, hija”. La mujer mayor ocupó el lugar de Isabel, que fue al final de la fila.
Pasaron otros cuarenta minutos. Avanzaban despacio. Cuando por fin el ultramarinos abrió sus puertas, la noticia fue tajante: la leche y los huevos solo alcanzaban para las doce primeras personas.
Isabel calculó rápido. Supo en ese momento que esa mañana no llevaría nada a casa. Pero sintió alivio porque, al menos, Doña Eulalia, gracias al gesto compartido, no se iría con las manos vacías.
¿Dónde vas? ¡Vuelve aquí! Este sitio era tuyo. Yo ya soy una anciana, no necesito mucho. No puedes irte así le gritó la anciana.
No hace falta, Doña Eulalia. Me alegro de que esté delante, se lo digo de corazón. Yo me las apaño.
Muchacha, ven aquí conmigo. Yo me voy, no aguanto más.
Los demás, expectantes en la cola, contemplaban la escena con una mezcla de asombro y respeto. Era difícil ser generoso con el estómago vacío, más aún cuando gestos así escaseaban a la vista de todos.
Isabel se acercó, sorprendida incluso por la insistencia de Eulalia. Le ofreció el brazo.
Se queda aquí conmigo, Doña. Esperamos juntas y, lo que nos toque, lo partimos. Pero no se me va usted sola.
La anciana asintió en silencio. Se acercaron, más por mantener el calor que por otra cosa. Permanecieron unidas, dos siluetas menudas apoyándose una en la otra, mientras la fila avanzaba poco a poco.
Cuando al fin llegaron al mostrador, quedaba solo una ración: leche, algunos huevos y un pequeño trozo de carne. Isabel no dudó:
Lo compartimos.
La dependienta las miró. Reparó en sus manos enrojecidas, en la manera en que la anciana se sostenía en Isabel, en cómo, de repente, parecía que lo único importante era que ninguna se fuera sin nada. Guardó silencio varios segundos, bajó el peso, cerró el pequeño ventanuco del mostrador, para que nadie viera lo que hacía desde atrás. Sacó, de debajo del mostrador, la última botella de leche, reservada “por si acaso”. La metió en la bolsa de tela sin decir nada.
Partió la carne en dos, puso un trozo en cada bolsa, y ató las asas con nudos fuertes.
Así está mejor dijo suavemente. Que os llegue a las dos.
Isabel quiso hablar, pero no pudo. Doña Eulalia bajó la cabeza y susurró un “Que Dios se lo pague” al que se lo tragó el rumor del ultramarinos.
La dependienta les indicó con la mano.
Anda, salid ya, que habéis pasado demasiado frío.
Salieron fuera sin mirar atrás. Caía una nieve fina. La cola era ya corta. Los que presenciaron la escena, callaban, pero lo guardaban en la memoria.
Esa historia no la supieron muchos. Se quedó entre los que estaban presentes, una mañana de invierno, en una cola cualquiera de Madrid. Llegó justo donde hacía falta, a unos pocos que necesitaban recordar que no estaban solos, aunque lo callaran.
Después, se contó de boca en boca, sin adornos. “¿Sabes lo que pasó aquella vez en la cola…?” Así empiezan las historias. Nadie las contaba como algo grande. Solo recuerdos.
Porque en aquellos años las colas no eran solo por comida. Eran por la gente. Por cómo se reconocían en la mirada, cómo se guardaban el turno, cómo hacían sitio para quien más lo necesitaba. Por cómo, con el poco de cada uno, se tejía algo semejante a la normalidad.
La historia de Isabel y Doña Eulalia es solo una de tantas. Pasaron cosas parecidas frente a otros ultramarinos, en muchas mañanas heladas. No todas acabaron bien. Pero hubo suficientes como para que sobrevivan en la memoria.
Porque a veces, en medio de la escasez, lo único que no se agotó fue la humanidad.
Si este relato te ha traído algún recuerdo, cuéntanos lo que viviste en los comentarios. Hay historias que solo piden ser contadas y recordadas.