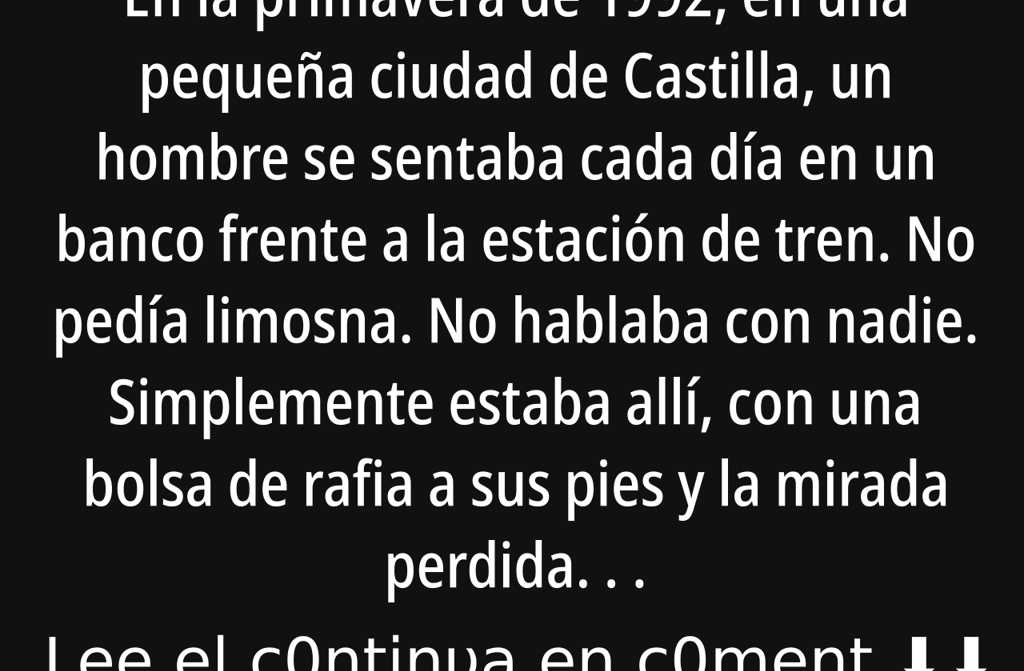En la primavera de 1992, en una pequeña ciudad de Castilla, un hombre se sentaba cada día en un banco frente a la estación de tren. No pedía limosna. No hablaba con nadie. Simplemente estaba allí, con una bolsa de rafia a sus pies y la mirada perdida en las vías.
Se llamaba Gregorio. Había sido maquinista de tren antes del 89. Tras la Transición, la fábrica donde trabajaba cerró, los trenes pasaban cada vez menos y gente como él quedó fuera. Tenía 54 años y una tristeza silenciosa, de esas que se quedan para siempre.
Cada mañana llegaba a la estación a las ocho, igual que antes, cuando empezaba su turno. Se quedaba hasta mediodía y luego se marchaba. Los vecinos lo conocían de vista. El que trabajó en Renfe, decían. Nadie le preguntaba nada.
Un día, en el banco junto a él, se sentó un chaval de unos 19 años. Llevaba una mochila gastada y un papel arrugado en la mano. Miraba el reloj demasiadas veces. Le temblaban las manos, quizá por nervios, quizá por hambre, era difícil saberlo.
¿Sale algún tren hacia Salamanca?, preguntó el muchacho sin mirarle.
A las tres y cuarenta y cinco, contestó Gregorio, casi sin pensar.
El chico suspiró. Le contó que había conseguido plaza en la universidad, pero no le alcanzaba el dinero para el billete. Había traído lo poco que pudo juntar en el pueblo y no era suficiente. No quería volver a casa. Les prometí que lo lograría, murmuró, más para sí mismo.
Gregorio no dijo nada. Se levantó, cogió su bolsa y se alejó. El joven bajó la cabeza, convencido de que había hablado en vano.
Unos diez minutos después, Gregorio volvió. Dejó algo junto al chico en el banco: un viejo carnet ferroviario y algunos billetes de pesetas.
Ya no los necesito, dijo. Yo ya llegué donde tenía que llegar. Tú, todavía no.
El muchacho intentó negarse. Empezó a decir que no podía aceptarlos, que no era justo. Gregorio le cortó con un gesto.
Si algún día llegas lejos, ayuda a otro. Solo eso.
El tren se marchó. Y el muchacho se subió en él. Gregorio regresó al día siguiente a su banco, a la misma hora. Pero no estuvo allí mucho tiempo más.
Después de unos meses, una mañana alguien se sentó a su lado. Era el mismo joven. Más delgado, ojeroso, pero sonreía.
He aprobado el curso. Y ya tengo trabajo. He venido a devolverte el dinero.
Gregorio asintió y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa.
Quédate con él, respondió. No rompas la cadena.
Con los años, Gregorio dejó de ir a la estación.
Diez años después, aquel chico ya no era un chaval. Tenía un trabajo estable, una familia recién formada y una vida que, con sus problemas, salía adelante. Volvió a su ciudad natal unos días, más por nostalgia que por compromiso. La estación seguía igual. Los bancos, los mismos. Solo la gente había cambiado.
Una tarde se detuvo ante el edificio y, sin saber muy bien por qué, preguntó por el hombre que siempre se sentaba allí.
¿Gregorio? le respondieron. Tuvo un accidente, hace un par de años. Un coche. Le amputaron una pierna. Está postrado en casa. Su esposa lo cuida.
Sintió un vuelco en el pecho. No preguntó nada más. Averiguó su dirección y fue directamente para allá.
Gregorio vivía en una habitación pequeña en el segundo piso de un bloque antiguo. La cama estaba junto a la ventana. Su esposa, la misma mujer callada que a veces veía en la estación, le miró largo al entrar, esbozó una sonrisa ligera y salió de la estancia.
Has vuelto dijo Gregorio tras unos segundos. Te he reconocido. Ya eres un hombre.
Estaba más delgado, el pelo completamente blanco, pero su mirada seguía igual: clara, tranquila.
Charlaron largo rato. Sobre trenes, sobre la vida, sobre cosas sin importancia. En un momento, Gregorio se encogió de hombros y sonrió.
Toda una vida entre trenes y al final ha sido un coche el que me deja así. Así es la suerte.
Rió, una risa breve y honesta, como quien ni siquiera en eso se deja vencer.
El joven se marchó con un nudo en la garganta y una decisión firme. Los días siguientes investigó, se movió, habló con unos y otros. No le contó nada a nadie.
Cuando regresó, Gregorio estaba solo en la habitación. Entró empujando suavemente una silla de ruedas nueva. Y un sobre con dinero escondido en el respaldo.
¿Y esto qué es?, preguntó el hombre, desconcertado.
Tú me ayudaste a llegar a la universidad; yo ahora te ayudo a moverte… Es lo menos que puedo hacer.
Gregorio quiso protestar, pero el joven le cortó.
Para no romper la cadena. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Ahora me tocaba a mí.
Gregorio no respondió. Simplemente asintió y le apretó la mano con fuerza.
En este mundo, muchas cosas se pierden. Personas, trenes, años. Pero a veces, los gestos regresan. No como una deuda, sino como una continuidad. Mientras no rompamos la cadena de la bondad, lo que damos vuelve, quizá no a nosotros, pero sí justo donde más se necesita.
Si has vivido o has presenciado algún gesto que mantuvo viva la cadena de la bondad, cuéntalo. Necesitamos más historias que nos acerquen. Un me gusta, un comentario o compartir pueden hacer que la cadena siga.