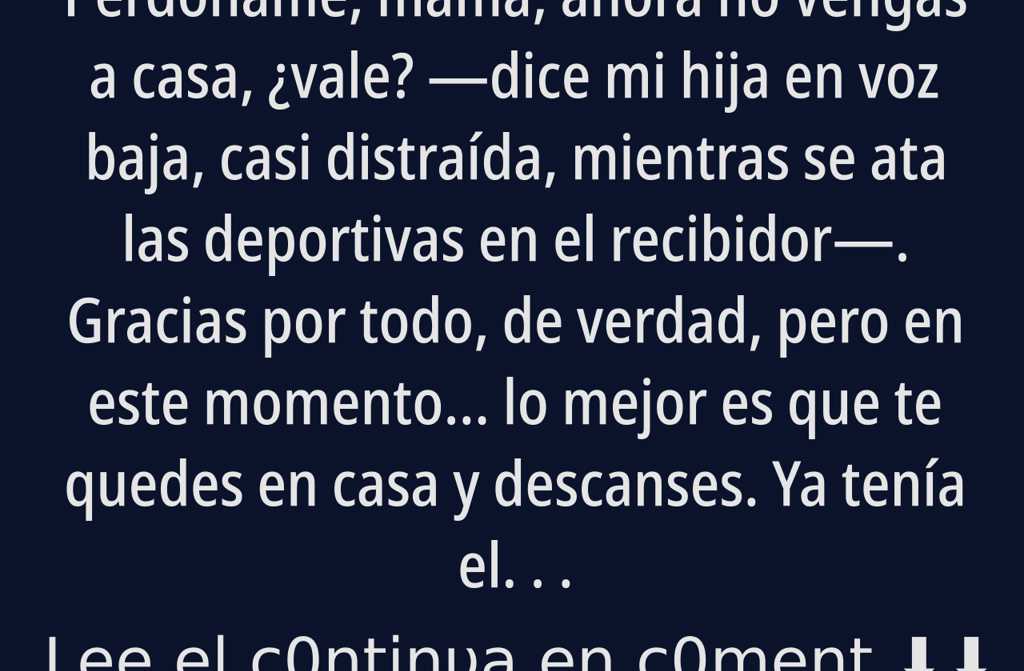Perdóname, mamá, ahora no vengas a casa, ¿vale? dice mi hija en voz baja, casi distraída, mientras se ata las deportivas en el recibidor. Gracias por todo, de verdad, pero en este momento lo mejor es que te quedes en casa y descanses.
Ya tenía el bolso en la mano y estaba poniéndome el abrigo, lista como siempre para ir a cuidar de mi nieta mientras mi hija asiste a sus clases de yoga. Nuestra rutina siempre era la misma: yo llegaba, me ocupaba de la niña y luego volvía a mi pequeña vivienda de una sola habitación en las afueras de Madrid. Pero hoy, algo era diferente. Tras escucharla, me quedo paralizada en medio del pasillo.
¿Qué ha pasado? ¿Habré hecho algo mal? ¿No la habré acostado bien? ¿Le habré puesto el body equivocado? ¿Le habré dado de comer a deshora? ¿O será que ni siquiera la he mirado como debía?
Pero no, en realidad era todo mucho más doloroso y simple.
La causa eran sus suegros. Gente adinerada, influyente, acostumbrada a mandar, que de pronto han decidido que van a venir cada día a visitar a su nieta. Traen cara seria, sacan regalos y se sientan en el comedor, alrededor de la mesa nueva que ellos mismos regalaron. El piso también se lo han comprado a la pareja.
Los muebles, el té de calidad, del que sólo venden en el barrio de Salamanca, todo viene de ellos. Se presentaron con una lata de té caro y desde entonces se han instalado en la casa, como si todo les perteneciera. Y por lo visto, mi nieta también. Yo yo ya no hacía falta.
Yo, que he trabajado treinta años en el Metro de Madrid, mujer sencilla, ni títulos ni joyas, ni peinados caros ni ropa de marca.
Mamá, mírate me soltó mi hija. Has engordado. Tienes el pelo lleno de canas. Tu aspecto… descuidado. Esos jerseys, tan feos Y hueles a tren. ¿Lo entiendes?
Me quedé callada. ¿Qué podía responder ante eso?
Cuando salió por la puerta, no pude evitar acercarme al espejo del recibidor. Vi reflejada a una mujer con los ojos agotados, el rostro surcado de arrugas alrededor de la boca, un jersey dado de sí, las mejillas redondas y sonrojadas de vergüenza. Sentí de golpe un desprecio por mí misma tan brusco como un aguacero en pleno agosto. Salí a la calle buscando aire, pero la garganta se me cerraba y las lágrimas, ásperas, traicioneras, empezaron a rodar por mis mejillas.
Luego volví a mi apartamento mi estudio en un barrio humilde. Me senté en el sofá y cogí aquel móvil viejo en el que conservo tantas fotos. Mi hija, tan pequeña, con el lazo el día de su primer cole. Su graduación, la orla, la boda, y aquí mi nieta, sonriendo en su cuna.
Toda mi vida resumida en esos recuerdos. Todo aquello por lo que he vivido. Todo a lo que dediqué mis fuerzas hasta el final. Ahora que me decían mejor no vengas, supuse que así debía ser. Mi tiempo había pasado. Ya interpreté mi papel. Solo quedaba no estorbar. No ser una carga. No incomodar sus vidas con mi presencia poco elegante. Si me necesitaban, ya me avisarían. Quizá vuelvan a llamar.
Pasó algo de tiempo. Y al cabo de unos días, sonó el teléfono.
Mamá su voz, temblorosa. ¿Podrías venir? La niñera se ha ido, los abuelos… bueno, han estado insoportables. Y Andrés está de cena con sus amigos, estoy sola.
Permanecí callada durante unos segundos. Al final respondí tranquila:
Lo siento, hija mía. Ahora no puedo. Tengo que ocuparme de mí misma. Ponerme digna, como tú dijiste. Quizá después cuando llegue el momento.
Colgué y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa triste pero llena de orgullo.