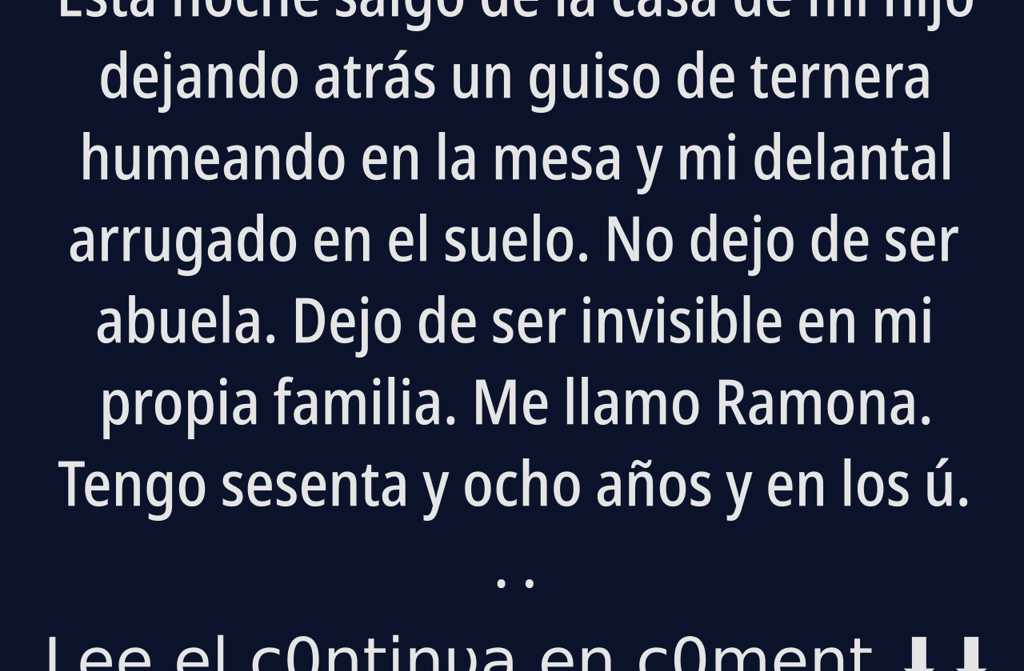Esta noche salgo de la casa de mi hijo dejando atrás un guiso de ternera humeando en la mesa y mi delantal arrugado en el suelo. No dejo de ser abuela. Dejo de ser invisible en mi propia familia.
Me llamo Ramona. Tengo sesenta y ocho años y en los últimos tres he llevado la casa de mi hijo Álvaro sin sueldo, sin reconocimiento y sin descanso. Yo soy esa tribu de la que tanto se habla últimamente, pero en la España de hoy, se espera que las abuelas carguemos con todo en silencio sin rechistar ni una sola vez.
Provengo de una época en la que las rodillas peladas eran parte de la infancia y las farolas encendidas indicaban la hora de volver a casa. Cuando crié a Álvaro, la cena era a las ocho en punto. Se comía lo que había o se esperaba al desayuno. No existían los talleres de inteligencia emocional; había responsabilidad. No era perfecto, pero así sacamos adelante a niños que sabían tolerar la incomodidad, valorar el esfuerzo y valerse por sí mismos.
Mi nuera, Carmen, no es mala persona. Es una madre entregada, que adora a su hijo Mateo. Pero vive con miedo: miedo a las etiquetas de los alimentos, a equivocarse, a coartar su individualidad, al juicio de desconocidos en internet.
Por ese temor, mi nieto, con ocho años, dirige la casa.
Mateo es listo y cariñoso cuando le interesa, pero jamás ha escuchado un no sin que se convierta en una negociación.
Hoy es martes, mi día más largo. He llegado al amanecer para llevar a Mateo al colegio porque ambos padres trabajan en la oficina hasta tarde para pagar una hipoteca que casi no disfrutan. Pongo lavadoras. Saco al perro, Chispa. Ordeno la despensa, donde los snacks ecológicos caros conviven con los básicos del supermercado que compro yo con mi pensión.
Quería que esta noche tuviera calidez. He pasado cuatro horas cocinando un tradicional guiso de ternera, patatas, zanahorias, laurel… ese tipo de plato que envuelve el hogar de aromas y recuerdos.
Álvaro y Carmen entran tarde, absortos en sus móviles, hablando de plazos y reuniones. Mateo tumbado en el sofá, la cara iluminada por la tablet, viendo a un desconocido gritar sobre videojuegos.
La cena está lista anuncio dejando la fuente en la mesa.
Álvaro se sienta sin apartar los ojos del móvil. Carmen frunce el ceño.
Intentamos reducir la carne roja susurra. ¿Las zanahorias son ecológicas? Ya sabes que Mateo es sensible.
Es comida. De verdad respondo.
Álvaro llama a Mateo. Del sofá llega la respuesta:
¡No! ¡Estoy ocupado!
En mi época, la tablet desaparecía. Hoy, nadie hace nada.
Carmen va a convencerle. Oigo el pacto. Promesas. Recompensas. Validación emocional.
Mateo entra con la tablet, mira el plato y aparta la comida.
Qué asco proclama. Yo quiero croquetas de pollo.
Álvaro calla. Carmen se acerca al congelador.
Ahí, algo se me rompe dentro. No es rabia, es tristeza.
Siéntate digo, firme.
Ella se detiene.
O come lo que hay o se levanta educadamente añado en calma.
Por fin Álvaro me mira.
No empieces, por favor. Estamos agotados. No merece la pena traumatizarle por esto.
¿Traumatizarle? ¿Por no darle croquetas? Le estáis enseñando que todo el mundo debe adaptarse a su comodidad. Que el esfuerzo ajeno no importa.
Aquí aplicamos crianza positiva responde Carmen, fría.
Eso no es criar, es rendirse. Tenéis miedo a su enfado, así que le habéis hecho el centro del universo. Para vosotros, soy servicio, no familia.
Mateo grita y tira el tenedor. Carmen corre a consolarle.
La abuela tiene un día difícil le dice.
Ahí decido que se terminó.
Me quito el delantal, lo doblo y lo dejo junto al guiso intacto.
Tienes razón. Me cuesta les digo. Me cuesta ver cómo mi hijo no pinta nada en su casa. Me cuesta ver crecer a un niño sin límites. Me cuesta sentirme invisible.
Cojo el bolso.
¿Te vas? pregunta Álvaro. Mañana tenías que quedarte con él.
No respondo.
No puedes irte así.
Claro que puedo.
Salgo a la calle tranquila, al fresco del barrio.
Te necesitamos oigo a Carmen. La familia se ayuda.
Una tribu se basa en el respeto contesto. Esto no es una tribu, es un autoservicio. Y yo cierro.
Conduzco hasta un parque. Me siento en el banco, a oscuras, respirando el olor a césped y tierra mojada.
Entonces las veo: pequeñas lucecitas amarillas entre la hierba alta.
Luciernagas.
De niña, salía con Álvaro a cazarlas. Las admirábamos y, después, las soltábamos. Aprendíamos que lo bello no se retiene.
Me quedo allí, mirando cómo bailan.
El móvil vibra sin parar. Mensajes de disculpas, reproches o chantaje.
Yo no contesto.
Hemos confundido darle todo a los niños con darles a nosotros mismos. Cambiamos presencia por pantallas y disciplina por comodidad. Tememos caerles mal, y así no criamos personas fuertes.
Quiero suficiente a mi nieto para que aprenda a frustrarse.
Quiero suficiente a mi hijo para que espabile.
Y, por fin, me quiero lo suficiente para cenar a solas y dejar libres a las luciérnagas.
La tribu cierra por reformas.
El día que vuelva a abrir, la entrada costará respeto.