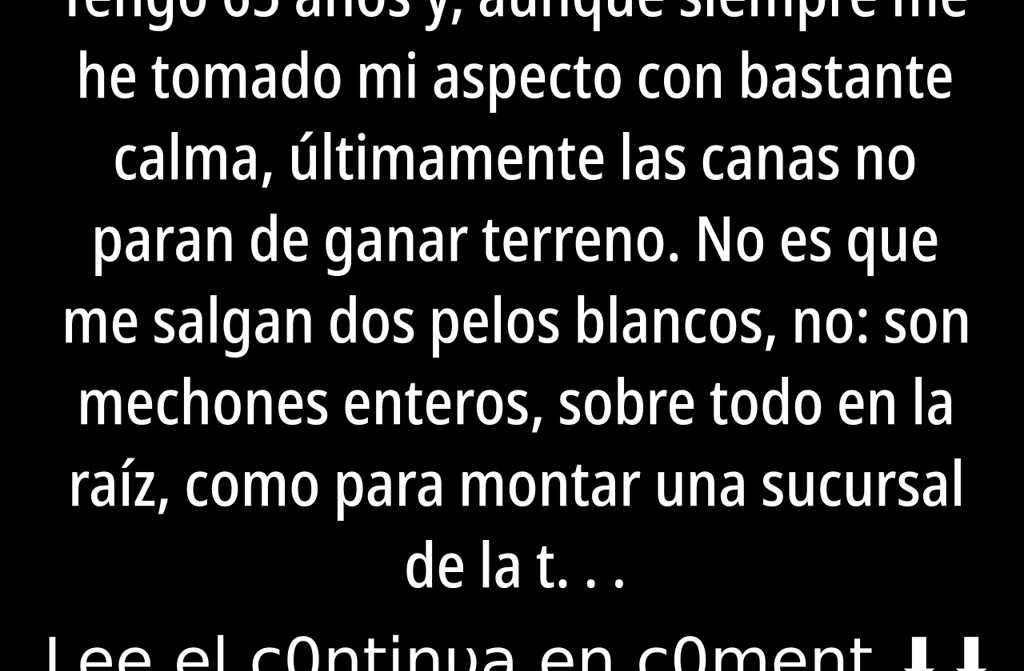Tengo 65 años y, aunque siempre me he tomado mi aspecto con bastante calma, últimamente las canas no paran de ganar terreno. No es que me salgan dos pelos blancos, no: son mechones enteros, sobre todo en la raíz, como para montar una sucursal de la tundra siberiana en mi cabeza. Ir a la peluquería ya no me parece tan sencillo como antes: el tiempo, el precio y las listas de espera. Así que empecé a pensar que quizá eso de teñirse en casa no es para volverse tan loca. Si llevo toda la vida haciéndolo, ¿qué puede salir mal?
Así que me acerqué a la droguería del barrio nada de tiendas para estilistas de vanguardia y le solté a la dependienta: Busco tinte para canas. Me miró y preguntó: ¿Y de qué color? Yo, castiza perdida, respondí: Un castaño normal, sin florituras. Me enseñó una caja de aspecto serio, con una mujer imponente en la portada y un prometedor lema: Cubre canas al 100%. Yo, que de crédula tengo un rato, me convencí al instante. No leí nada más. Me fui a casa completamente segura de que en una hora estaría como nueva.
Me puse una camiseta vieja un clásico, cogí una toalla de esas que dan pena, mezclé los polvos y la crema como decía el prospecto, y me apliqué el tinte con toda la fe del mundo ante el espejo del baño. Todo parecía ir normal, el color oscuro, como siempre. Me senté a esperar el ratito de rigor y, entre tanto, me puse a fregar los platos y a recoger la cocina; que una ya no tiene edad de perder el tiempo.
Pero a los veinte minutos empecé a notar algo raro. Me miré en el espejo y juraría que la raíz de mi pelo no era marrón, sino ¿morado? Pensé que era por la dichosa luz led del baño, esa que te saca más sombras que el Goya. Me convencí a mí misma de que lo estaba imaginando.
Al aclarar el tinte, ya no hacía falta ser Sherlock Holmes para notar el crimen. En cuanto el agua tocó mi pelo, la bañera empezó a parecer una pecera psicodélica: primero un río violeta, luego marrón muy, muy oscuro, y finalmente casi negro. Me vi reflejada en el espejo empañado y allí estaba yo: con destellos de lila, reflejos violetas y un color general que no reconocería ni Picasso. Canas, lo que se dice canas, ni una. Pero ¿a qué precio?
Intenté secarme el pelo con el secador, esperando que la cosa mejorara al secarse. ¡Ja! A cada minuto, el tinte se veía más intenso. Parecía la tercera finalista de Operación Triunfo, más que una señora de 65 años de Chamberí. Me entró la risa tonta. ¿Qué iba a hacer, llorar?
Llamé a mi hija por videollamada; cuando me vio, solo le faltó echarse al suelo de la risa.
Mamá ¿pero qué te has hecho?
Mi respuesta, resignada:
Resérvame hora en la peluquería, anda.
Al día siguiente, tuve que salir así a la calle. Me puse un pañuelo en la cabeza, pero el violeta asomaba igual, como si necesitara presumirlo. En la tienda del barrio me preguntaron si me había unido a alguna moda. Una señora en la panadería me felicitó por mi valentía. Yo asentía digna, como si todo fuese parte de un plan moderno e intencionado.
Dos días después, fui a la peluquería de humildad hasta arriba. La peluquera, al verme entrar, lo entendió todo de un solo vistazo. No me juzgó; solo dijo:
Esto pasa más de lo que imaginas.
Salí del salón con el pelo arreglado, la cartera ochenta euros más ligera y una lección cristalina: hay cosas que una cree que controlaba igual que antes hasta que se ve con el pelo color berenjena. Desde entonces he aprendido dos cosas: las canas aparecen sin invitación, y para algunas batallas mejor dejarle la espada (en este caso, el pincel) al profesional.
No es un drama familiar, no; esto es una anécdota en toda regla, muy castiza.